“¿Cuántos aficionados a la lectura (no digamos ya un ciudadano tristemente típico de los que únicamente lee la prensa deportiva o las revistas «del corazón») son capaces de mencionar hoy en día algún otro libro de Carroll aparte de las dos «Alicias»? Muy pocos. Y de esos pocos, la gran mayoría nombraría su otra obra magna, el extenso poema precursor de la literatura del absurdo La caza del snark. No obstante, como en el caso de todos los autores referidos, y de cualquier otro escritor que merezca ser calificado como tal, la producción de Carroll fue muchísimo más abundante.
Podríamos hablar de las decenas de miles de cartas que escribió a lo largo de su vida, muchas de ellas a los cientos de «amiguitas» cuya amistad siempre se esforzó por ganar y cultivar, y que constituían la mayor alegría de su, en ocasiones solitaria, existencia de soltero. (…) una selección de ellas ha merecido publicación en diversas ocasiones. También debemos mencionar sus obras matemáticas, la mayoría de ellas firmadas con su nombre real, Charles Lutwidge Dodgson. (Este siempre deseó mantener separado su alter ego literario de su yo real frente a los desconocidos, pues temía que su faceta de autor de libros infantiles le restara crédito cuando quisiera tratar temas más serios….) Al margen de sus escritos puramente especializados, dirigidos a colegas de profesión y expertos, compuso otros tantos en los que insertaba los problemas matemáticos en relatos o escenas noveladas, mediante los cuales buscaba acercar y popularizar estas materias entre el gran público, mostrar lo divertidas e interesantes que podían llegar a ser si se les daba una presentación lúdica.”
“No obstante, como poeta «puro» o serio, Carroll nunca pasó de la segunda fila. Admirador de Blake, Coleridge, Wordsworth o el «poeta laureado» Tennyson, trató de plasmar sus preocupaciones e inquietudes emocionales y espirituales a la manera de estos, pero nunca logró estar a su altura en este ámbito.”
“Los dos libros de Silvia y Bruno supusieron el mayor fracaso comercial y de crítica de su autor, pero con la perspectiva que dan los más de 100 años transcurridos desde que viesen la luz, resulta posible valorarlos en su contexto social y temporal, y atendiendo a la influencia que tendrían en escritores posteriores.
Silvia y Bruno y La conclusión de Silvia y Bruno fueron publicados en 1889 y 1893 respectivamente, y se gestaron durante más de 20 años partiendo de un relato breve escrito en 1867 para la revista Aunt Judy’s Magazine, «La venganza de Bruno», en el que el autor conoce a un par de hadas (los hermanos que posteriormente cederían sus nombres para el título de los libros) mientras da un paseo por un bosque en un día muy caluroso.”
“Curiosamente, según cuenta el ilustrador de La caza del snark, Henry Holiday, en su
artículo «The Snark’s Significance» [La relevancia del snark], el famoso poema iba en un principio a figurar en Silvia y Bruno, [perfeito paralelo com Jabberwocky] pero la extensión que finalmente alcanzó la composición hizo cambiar de idea a Carroll y que este lo publicase de manera independiente.”
“«¡Usted me crea una serie de problemas adicionales al ignorar tanto el texto! He tenido que reescribir varios pasajes, para que esté de acuerdo con la ilustración…», decía Carroll en una de sus cartas.”
“De hecho, la imagen de la pequeña Silvia fue una de las cuestiones que más preocupó a Carroll, y que motivó las primeras discusiones. Harry Furniss, en su autobiografía Confessions of a caricaturist [Confesiones de un caricaturista], publicada en 1902, afirmaba haber recibido por carta instrucciones como estas por parte del escritor:
[Silvia y Bruno] no son hadas a lo largo de todo el libro, sino niños. Todas estas condiciones hacen que su vestimenta constituya hasta cierto punto un rompecabezas. No deben tener alas; eso está claro. Y ha de tratarse de ropa completamente normal para la vida londinense. Debería ser lo más extravagante posible, al límite de lo que se considera presentable en sociedad. Tal vez las amistades pudieran decir: «¡Qué ropa más rara llevan estos niños!», pero no deberían poder afirmar: «¡No son humanos!»…”
“Ojalá me atreviera a prescindir de toda ropa: los niños desnudos resultan tan perfectamente puros y adorables, pero la Sra. Grundy(*) se pondría furiosa; no es una opción. Entonces la pregunta es: ¿qué cantidad mínima de ropa le satisfaría? (…) Detesto de un modo tan absoluto esa moda monstruosa de los tacones altos (y, de hecho, he planeado atacarla en este mismo libro), que me resultaría seguramente imposible permitir que mi dulce y pequeña heroína fuera víctima de ella.”
(*) Personaje de ficción de la obra Speed the plough («Ara más rápido», 1798) del dramaturgo inglés Thomas Morton (1764-1838), que desde su aparición pasó al imaginario colectivo anglosajón como encarnación del decoro.
¿Podría eliminar esas hombreras de sus mangas? ¿Por qué deberíamos observar deferencia alguna a una moda espantosa que quedará extinta de aquí a un año? Después de la fealdad sin parangón de la «crinolina», pienso que esas mangas de hombros altos son la peor cosa inventada para las damas en nuestra época. ¡Imagínese lo horrorizadas que estarían si una de sus hijas tuviera realmente esa forma!” “también creo que podríamos arriesgarnos a hacer su vestido de hada transparente. ¿No le parece que podríamos enfrentarnos a la Sra. Grundy hasta ese punto?”
“Cada una de sus dos partes se abre con un poema acróstico dedicado a una de sus amiguitas; en el tono nostálgico y sombrío de ambos se puede percibir nítidamente el pesar que le produce al escritor verse viejo y solitario, abandonado una y otra vez por sus amiguitas a medida que estas crecían y se casaban, frustrados ya sin solución los anhelos de un lejano en el tiempo ‘mediodía de ensueño’”
“El primero de los poemas está dedicado a Isa Bowman, quien fuera una de las amiguitas favoritas de Carroll de cualquier época. La conoció en 1886 durante los ensayos del primer musical que se hizo de Alicia en el País de las Maravillas, obra en la que tenía un pequeño papel. Por aquel entonces ella contaba 12 años, y era la mayor de varias hermanas actrices. Carroll quedó muy impresionado por la niña, pero no comenzó a entablar amistad con ella, llevarla de excursión y recibirla como invitada hasta septiembre de 1887. Durante los 8 años siguientes mantuvieron una estrecha relación, por carta y en diversas y frecuentes visitas. Gracias a su intermediación, Isa logró el papel protagonista en la primera reposición del musical de Alicia en 1888, y el escritor consiguió del mismo modo muchos otros trabajos para ella y sus hermanas. Su feliz amistad terminó en 1895 cuando Isa le anunció sus planes de boda, a lo cual él respondió de manera ofendida y agresiva, destrozando unas rosas que la joven, ya veinteañera, llevaba en el cinturón. Aunque Carroll se disculparía enseguida, no tardarían en romper el contacto. El poema que le dedicó en Silvia y Bruno es un doble acróstico: su nombre puede formarse uniendo la primera letra de cada uno de sus nueve versos, agrupados en tercetos monorrimos, o las tres primeras letras de cada uno de estos últimos; una muestra más del desbordante ingenio creativo del autor.”
“El segundo poema, el que introduce La conclusión de Silvia y Bruno, es asimismo un acróstico, aunque mucho más sutil: uniendo la tercera letra de cada verso se forma el nombre de Enid Stevens, a la que conoció en 1891 en la casa familiar de esta en Oxford. Enid era la «bella hermana» de 8 años de una de sus alumnas de lógica en la Oxford High School, también amiguita suya. Cohen [mau biógrafo] nos cuenta en su biografía de Carroll: «Su amistad con Enid se fue afianzando poco a poco. La ‘pidió prestada’ a menudo, la llevó a pasear, imprimió tarjetas de visita para ella, la recibió en sus habitaciones, sola o con su madre, para tomar el té, y consiguió que Gertrude Thomson pintase un retrato de ella, que colgó encima de la repisa de su chimenea». Carroll dedicó mucho tiempo y esfuerzo a su amistad con la pequeña Enid, y esta siempre recordó con alegría los años que compartieron entre juegos, meriendas y excursiones. Fue una de sus últimas amiguitas: durante los años finales de vida, invirtió cada vez más tiempo en trabajar y menos en sus relaciones sociales, obsesionado con escribir antes de morir una lista de trabajos que tenía en mente (algunos de los cuales menciona en el prefacio de Silvia y Bruno).”
“uno de los poemas, la divertida y descabellada «Canción del jardinero», se extiende a lo largo de todo el libro (con 8 estrofas en el primer volumen, y una última en el segundo). Los críticos coinciden en señalar que esta es posiblemente la composición más conseguida de la obra.”
“Hablemos ahora del argumento y los personajes: Silvia y Bruno son una pareja de jóvenes hermanos, de unos 10 y 5 años aproximadamente, hijos del rector o gobernante de Exotilandia, un país fantástico habitado por duendes y vecino de Hadalandia, el país de las hadas, cuyos soberanos son los Titania y Oberón shakespearianos (el propio Bruno, que junto con su hermana experimentará una transformación en hada durante el relato, posee una personalidad traviesa y bulliciosa muy similar a la del Puck de El sueño de una noche de verano).”
“el subrector ha urdido una conspiración con el lord canciller para sustituir a su hermano como dirigente vitalicio de Exotilandia aprovechando una ausencia de éste en un viaje al extranjero. Mediante argucias consiguen que el rector firme antes de partir un edicto que nombra a Sibimet emperador de Exotilandia, consiguiendo así su propósito.”
“La trama de los pequeños Silvia y Bruno se entrelaza desde el principio con otra que se desarrolla de manera paralela en el mundo real del autor, la Inglaterra del siglo XIX, al cual pertenece el propio narrador de la historia, un anciano heptagenario que, salvo por la diferencia de edad, podría ser perfectamente el propio Carroll.”
“Por esta razón, una primera lectura de la obra suele resultar muy confusa, dado que la narración salta frecuentemente de Exotilandia a Inglaterra sin previo aviso –muchas veces en un simple cambio de párrafo, o incluso dentro de uno– con las entradas y salidas en trance del narrador. La historia comienza, por ejemplo, en mitad de una frase y sin poner en situación al lector, lo cual resulta tremendamente desconcertante: el narrador acaba de experimentar bruscamente su primer «viaje astral» a Exotilandia y está observando lo que allí sucede sin que nadie repare en su presencia. Pero no es hasta el segundo capítulo cuando averiguamos que en realidad se encuentra en el interior de un vagón de tren camino a Elveston. Dada la naturaleza «narcoléptica» del narrador, capaz de quedarse «dormido» (esto es, de entrar en trance) en mitad de cualquier conversación, el lector se verá acompañándolo en sus constantes escapadas extracorporales a Exotilandia a lo largo de buena parte del relato, mas debido a la brusquedad de dichas excursiones a veces se sentirá un tanto desubicado.”
“Aparte de estos claros paralelismos entre los personajes de uno y otro mundo, sus propios nombres remiten al mundo campestre en que viven duendes y hadas: Silvia, para empezar, significa «habitante del bosque» en su latín originario; el apellido de lady Muriel, Orme, es «olmo» en francés; el de Arthur, Forester, deriva claramente del inglés forest («bosque»); y el de Eric Lindon se parece sospechosamente al también inglés linden («tilo»). El pueblo de pescadores en el que se desarrolla la trama amorosa de Muriel, Eric y Arthur se llama además Elveston, que suena curiosamente parecido a elves-town, «pueblo de los elfos».”
“La lengua de trapo de Bruno puede llegar a resultar cargante (¡díganselo a este traductor!), y el exceso de almíbar hace desear en algunos momentos que aparezca en escena la Reina de Corazones gritando «¡que les corten la cabeza!» para ponerle un poco de emoción al asunto.”
“Silvia y Bruno, además, constituye la obra de Carroll que mejor nos permite conocer a la persona, Charles L. Dodgson, que hay detrás de la máscara del pseudónimo: sus preocupaciones, anhelos, frustraciones y debilidades. Este libro no es seguramente el más idóneo para alguien que nunca haya pisado el País de las Maravillas, o viajado a bordo del barco que persigue al snark, pero para los que ya se hallan irremediablemente fascinados por ese mundo fantástico y desean conocer en lo más íntimo a su creador (llevándose de propina una buena ración de su genio), Silvia y Bruno es una obra imprescindible.”
“Las composiciones originales de Carroll son siempre muy musicales, con una métrica estricta y una rima muy marcada precisamente a tal objeto.”
BLUNO OU BDUNO: “Por último, quisiera explicar brevemente cómo he decidido adaptar el lenguaje infantil de Bruno, cuyas características en inglés no pueden trasladarse directamente a nuestro idioma. En líneas generales, se expresa como una persona adulta, pero he adjudicado a su forma de hablar una serie de particularidades que espero transmitan la sensación de que se trata de un niño de unos cuatro o cinco años: primero, un defecto de rotacismo (dificultad para pronunciar el fonema /r/ –la «r fuerte»–, el cual sustituye continuamente por los fonemas /d/ o /ſ/ –la «r suave»–), muy habitual en los niños que están aprendiendo a hablar; segundo, una tendencia a regularizar formas verbales irregulares y a inventar palabras extrapolando ciertas reglas lingüísticas generales, como las que rigen la formación de los distintos grados del adjetivo, incurriendo en ocasiones en sobrecorrección; tercero, simplificación de grupos consonánticos complejos; y cuarto, desórdenes y otros errores de pronunciación en palabras largas, complicadas o poco comunes. Para facilitar la comprensión de la manera de expresarse del personaje, he señalado en cursiva todas las palabras «alteradas» según el criterio anterior, [mas não tive a paciência de replicá-lo aquí; conquanto é bem óbvio quando acontece!] de manera que el lector pueda localizarlas e interpretarlas con facilidad. Soy consciente de que esto quizá dé gráficamente una impresión de recargamiento al texto, pero he querido destacar la claridad del diálogo por encima de consideraciones estéticas.”
Axel Alonso Valle
* * *
“Encorvados con amarga aflicción
o divertidos por alguna escena,
revoloteamos de sol a sol.
La jornada bebemos con sed fiera
y, desde su mediodía de ensueño,
ignoramos el fin que nos espera.”
“Y así fue que al final me vi en posesión de una indigesta ensalada de papeles –si el lector tiene la bondad de disculpar el doble sentido– que solamente necesitaba un hilvanado, sobre el hilo conductor de una historia ordenada, para constituir el libro que esperaba escribir. ¡Solamente! La tarea, al principio, parecía completamente irrealizable, y me dio una idea, mucho más clara de lo que nunca había tenido, del significado de la palabra «caos»; y creo que debieron de transcurrir 10 años, o más, antes de que lograra organizar lo suficiente dichos retazos como para ver a qué tipo de historia apuntaban, ya que esta tenía que surgir de los episodios, y no al revés. § No cuento todo esto por un ánimo egotista, sino porque creo de veras que algunos de mis lectores estarán interesados en estos detalles de la «génesis» de un libro, cuestión que, una vez finalizada, parece tan simple y directa que podrían suponer que fue escrito de corrido, página a página, como uno escribiría una carta, comenzando por el principio y terminando por el final.”
“No sé si Alicia en el País de las Maravillas era una historia original –yo, al menos, no fui un imitador consciente al escribirla–, mas lo que sí sé es que, desde su publicación, han aparecido alrededor de una docena de libros de cuentos similares, cortados exactamente por el mismo patrón. El camino que yo exploré de forma tímida –creyendo ser «el primero que se había adentrado en ese océano silente»– es ahora una calzada más que transitada: hace tiempo que todas las flores de sus márgenes fueron pisoteadas hasta enterrarlas en el polvo; y estaría exponiéndome al desastre si hiciera una nueva tentativa en ese estilo.”
“En primer lugar, una Biblia para niños. Esta obra tendría como única base verdaderamente fundamental pasajes y dibujos cuidadosamente escogidos, apropiados para la lectura de un niño. Un principio de selección, que yo adoptaría, sería que la religión se presentara al niño como una revelación de amor, sin que exista necesidad de angustiar y confundir su mente juvenil con la historia del crimen y el castigo. (Sobre dicho principio omitiría, por ejemplo, la historia del Diluvio Universal.)” “El libro debería poseer un tamaño manejable, una cubierta bastante vistosa, un tipo de letra claro y legible y, sobre todo, ¡gran cantidad de dibujos, dibujos y más dibujos!” Por crer que este livro é para adultos… talvez eu seja um adulto que conseguiu ainda conservar ser criança (o mais difícil dos milagres).
“Los pensamientos más tristes de todos deben de haber pertenecido a aquellos que imaginaban realmente una existencia de ultratumba, pero una mucho más terrible que la aniquilación: una existencia como espectros vaporosos, intangibles, prácticamente invisibles, errantes, durante interminables eras, en un mundo de sombras, sin nada que hacer, nada por lo que tener esperanza, ¡nada que amar!¹ En mitad de los alegres versos de Horacio, ese genial bon vivant, destaca una pavorosa palabra cuya tristeza absoluta le llega a uno al corazón. Es la palabra exilium en el famoso pasaje:
[¹ Não compreendeu o helenismo!]
Omnes eodem cogimur, omnium
Versatur urna serius ocius
Sors exitura et nos in aeternum
Exilium impositura cymbae.”
“Y muchos en estos días, me temo, aun cuando creen en una existencia tras la muerte mucho más real que la que Horacio jamás soñó, la ven pese a todo como una especie de «exilio» de todos los placeres de la vida, por lo que adoptan la teoría de Horacio, y dicen: «comamos y bebamos, pues mañana moriremos».
Asistimos a espectáculos, como el teatro –y digo «asistimos» porque yo también voy a representaciones, siempre que tengo oportunidad de ver una realmente buena–, y mantenemos alejado, si nos es posible, el pensamiento de que quizá no regresemos vivos. ¿Pero cómo sabe usted –querido amigo, cuya paciencia le ha ayudado a soportar este prolijo prefacio– que no será quizá su suerte, cuando la dicha se halle en su punto más álgido, experimentar la afilada punzada, o el mortífero desvanecimiento, que anuncia la crisis final; ver, con vago asombro, a amigos que se inclinan con inquietud sobre usted; escuchar sus susurros cargados de preocupación; tal vez formular usted mismo, con labios temblorosos, la pregunta: «¿Es grave?», y que le digan: «Sí, el fin está cerca» (y ¡oh, qué distinta parecerá la vida cuando se pronuncien esas palabras!)?; ¿cómo sabe usted, digo, que todo eso no le sucederá acaso esta misma noche?”
“¡Mañana, y mañana, y mañana!”
“Si la idea de una muerte súbita se le presenta, a usted, como algo especialmente aterrador al imaginar que le sucediera en un teatro, entonces no le quepa la menor duda de que este último es pernicioso para usted, por muy inofensivo que pueda ser para otros, y que está corriendo un peligro mortal al ir. Tenga la certeza de que la regla más segura es que no deberíamos atrevernos a vivir en ningún sitio en que no nos atrevamos a morir.” Não morrer na CAPES.
“Pero no puedo sino contemplar con profundo asombro y pesar al cazador que, de manera completamente cómoda y segura, puede hallar placer en algo que supone, para una criatura indefensa, un terror extremo y una muerte agónica; más profundo aún, si el cazador es alguien que ha jurado predicar a los hombres la Religión del Amor universal; y más profundo que nada, si resulta ser uno de esos seres «sensibles y delicados», cuyo mismo nombre sirve como símbolo del Amor –«tu amor hacia mí fue maravilloso, superior al de las mujeres»–, ¡y cuya misión en este mundo es sin duda ayudar y consolar a todos los afligidos!
¡Adiós, adiós, invitado!
Mas escucha mis palabras:
plegarias eleva a Dios
quien a hombre y bestia ama.
Más se elevan si se ama
al ratón como al león,
pues nuestro Dios bienamado
ama toda la creación(*).
(*) Los versos pertenecen al final de The rime of the ancient mariner”
* * *
“algunos vociferaban «¡Pan!» y otros «¡Impuestos!», mas nadie parecía saber
qué era lo que querían en realidad.”
“Nunca antes había oído tal clamor… ¡y a esta hora de la mañana, además! ¡Y tan unánime! ¿No le parece algo realmente sorprendente?
Yo apunté, de manera discreta, que mi impresión era que pedían distintas cosas, pero el canciller no escuchó ni por un segundo mi sugerencia.”
“¿Es que no puedes mantenerlos juntos? El rector llegará enseguida. ¡Dales la señal para que comiencen la marcha! –Se suponía obviamente que yo no debía oír todo aquello, pero apenas pude evitarlo, teniendo en cuenta que mi barbilla se hallaba prácticamente sobre el hombro del canciller.”
“¡Hurra! ¡Abajo! ¡La! ¡Consti! ¡Tución! ¡Menos! ¡Pan! ¡Más! ¡Impuestos!”
—¡Buenos días! –saludó el muchachito, dirigiéndose, de un modo más o menos general, al canciller y los camareros–. ¿Sabéis dónde está Silvia? ¡La estoy buscando!
—¡Está con el rector, según creo, æ’l! –contestó el canciller con una profunda reverencia. [earl?]
—¿Ha venido también el otdo pdofesod? –preguntó Bruno con voz temerosa.
—Sí, llegaron juntos. El otro profesor es… bueno, es posible que él no os caiga tan bien. Es algo más «soñador», ¿sabéis?
—Ojalá Silvia fuera algo más soñadora –comentó Bruno.
—¿A qué te refieres, Bruno? –dijo Silvia.
—Dice que no puede, ¿sabes? Pero yo cdeo que no es que no pueda, es que no quiere.
—¡Que no puede soñar! –repitió el perplejo rector.
—Eso dice –insistió Bruno–. Cuando le digo: «¡Dejemos ya las leciones!», ella dice: «Oh, ¡eso ni soñadlo!».
—Siempre quiere dejar las lecciones –explicó Silvia– a los 5 minutos de haber empezado.
—¡Cinco minutos de lecciones al día! –dijo el rector–. ¡A ese ritmo no aprenderás mucho, jovencito!
—Eso es justo lo que dice Silvia –replicó Bruno–. Dice que no quiero apdended mis leciones. Y yo le digo, una y otda vez, que no puedo hacedlo. ¿Y qué cdees que dice ella? Dice: «No es que no puedas, ¡es que no quieres!».
—Vayamos a ver al profesor –dijo el rector, evitando sabiamente continuar con la discusión. Los niños se bajaron de sus rodillas, cada uno de ellos agarró una mano, y el feliz trío echó a andar hacia la biblioteca, conmigo detrás. Para entonces, yo había llegado ya a la conclusión de que nadie (a excepción, durante unos breves momentos, del lord canciller) era capaz en absoluto de verme.
—¿Y qué le pasa? –preguntó Silvia, caminando de manera un poco más tranquila de lo normal, con idea de servir de ejemplo a Bruno, el cual no paraba de brincar al otro lado.
—Lo que le pasaba, aunque espero que ya esté recuperado, era lumbago, reumatismo y esa clase de cosas. Ha estado tratándose a sí mismo, ¿sabéis?: es un doctor muy sabio. De hecho, ha inventado 3 nuevas enfermedades, ¡además de una nueva forma de romperse la clavícula!
“Un hombre regordete y de aspecto jovial, ataviado con una toga floreada y con un libro de gran tamaño debajo de cada brazo, entró con paso presto por el extremo contrario de la sala, y empezó a cruzarla en línea recta sin reparar en los niños.
—Estoy buscando el tercer volumen –dijo–. ¿Por un casual no lo habrá visto?”

—¡Es a mis hijos a quienes no está viendo usted, profesor! –exclamó el rector, agarrándolo por los hombros y dándole la vuelta para que los mirara.
El profesor se carcajeó con fuerza: después los observó atentamente a través de sus grandes anteojos, durante unos instantes, sin decir nada.
Finalmente, se dirigió a Bruno:
—Espero que hayas pasado una buena noche, hijo.
Bruno puso cara de desconcierto.
—He pasado la misma noche que usted –contestó–. ¡Sólo ha habido una desde ayed!
—¿Son pupilos de alguien? –preguntó.
—No, no lo somos –saltó Bruno, el cual creía estar perfectamente capacitado para responder aquella pregunta él mismo.
El profesor meneó la cabeza apenado.
—¿Ni siquiera a media jornada?
—¿Pod qué íbamos a sedlo a media jodnada? –repuso Bruno–. ¡No somos ojos!
—Ah, ¿y en qué dirección? –contestó el rector, añadiendo hacia los niños–: Tampoco es que me importe. Lo que pasa es que él cree que afecta al tiempo. Es un hombre maravillosamente listo, ¿sabéis? A veces dice cosas que sólo es capaz de entender el otro profesor. ¡Y a veces dice cosas que nadie es capaz de entender! ¿Cuál es la dirección, profesor? ¿Arriba o abajo?
—¡Ninguna de las dos! –dijo el profesor, dando una suave palmada–. Se está poniendo de lado, si es que puede expresarse así.
—¿Y qué clase de tiempo produce eso? –indagó el rector–. ¡Atended, niños! ¡Vais a oír algo que vale la pena saber!
—Tiempo horizontal –señaló el profesor, y luego salió directo hacia la puerta, de tal modo que a puntísimo estuvo de pasarle por encima a Bruno, el cual logró apartarse de su camino por los pelos.
—¿Verdad que es sabio? –dijo el rector, siguiéndolo con la mirada, una llena de admiración–. Decididamente, ¡su nivel de conocimientos resulta arrollador!
—¿Pero de qué sirve llevar paraguas alrededor de las rodillas?
—Con lluvia normal –admitió el profesor– no servirían de mucho. Pero si alguna vez lloviera en horizontal, no tendrían precio, ¿sabéis?… ¡sencillamente no tendrían precio!
“Y esta es, por supuesto, la escena inicial del primer volumen. Ella es la heroína. Y yo soy uno de esos personajes secundarios que únicamente hacen acto de presencia cuando el desarrollo de su destino lo requiere, y cuya última aparición se da en el exterior de la iglesia, ¡mientras esperan para felicitar a la feliz pareja!.”
“«¡… no podía presentárseme mejor ocasión para un experimento telepático! Imaginaré su rostro y luego compararé el retrato con el original»
Al principio, ningún resultado coronó mis esfuerzos, aunque «dividí mi ágil mente» por aquí y por allá, de un modo que estaba seguro habría hecho a Eneas ponerse verde de envidia: pero el óvalo vislumbrado seguía tan provocadoramente vacío como siempre; una simple elipse, como de algún diagrama matemático, sin ni siquiera los focos a los que podría habérseles asignado los papeles de nariz y boca.”
“Con cada una de aquellas visiones fugaces, el rostro parecía tornarse más infantil e inocente y, cuando por fin logré eliminar por completo el velo con mi mente, se trataba, inconfundiblemente, ¡de la preciosa cara de la pequeña Silvia!
«¡De modo que, o bien he estado soñando con Silvia –me dije– y esta es la realidad, o he estado realmente con ella, y esto es un sueño! ¡Me pregunto si no será la propia vida un sueño!»”
«¡Oh, la noche del viernes! ¡Cuán lejos queda aún!»
«Es un hombre demasiado sensible –pensé– para haberse vuelto un fatalista. ¿Mas qué otra cosa puede querer decir con eso?»
—¿Crees en el destino?
La hermosa desconocida giró la cabeza enseguida ante la súbita pregunta.
—¡No, no creo! –dijo sonriendo–. ¿Y usted?
—¡No… no era mi intención hacerle esa pregunta! –tartamudeé, sorprendido por haber iniciado una conversación de un modo tan poco convencional.
La sonrisa de la dama mudó en risa: no una de burla, sino la risa de una niña feliz que se siente totalmente cómoda.
—¿Ah, no? –dijo–. ¿Entonces ha sido un caso de lo que ustedes los médicos llaman «cerebración inconsciente»?
—No soy médico –repuse–. ¿Acaso lo parezco? ¿O qué le hace pensar eso?
Ella señaló el libro que yo había estado leyendo, el cual descansaba de tal modo que su título, Enfermedades cardiacas, quedaba claramente a la vista.
“¡Existe tanta ciencia escrita que nadie ha leído jamás; y hay tanta ciencia pensada que aún no ha sido escrita! Mas, si se refiere a toda la raza humana, entonces pienso que ganan las mentes: todo lo registrado en los libros debe haber estado antes en la mente de alguien, ya sabe.”
—¡Me temo que algunos libros quedarían reducidos a papel en blanco! –observó.
—Así es. La mayoría de las bibliotecas se verían terriblemente menguadas en volumen. ¡Pero considere tan sólo lo que ganarían en calidad!
* * *
“Uggug, cielo, ¡ven y siéntate conmigo!”
“¡El golfo siempre se las arregla para tirar su café!”
“milady era la esposa del subrector (…) Uggug (un niño gordo y feísimo, aproximadamente de la misma edad que Silvia, con la expresión de un cerdo campeón de un concurso de peso) era el hijo de ambos. Silvia y Bruno, junto con el lord canciller, completaban un grupo de 7 personas.”
“Se trata, de hecho, de un problema muy simple de hidrodinámica. (Lo cual quiere decir una combinación de agua y fuerzas.) Si consideramos una piscina, y un hombre de gran fuerza (como es mi caso) que se dispone a zambullirse en ella, tenemos un ejemplo perfecto de esta ciencia. He de admitir –continuó el profesor, en tono más bajo y con la mirada gacha– que necesitamos un hombre de fuerza excepcional. Debe ser capaz de elevarse desde el suelo de un salto hasta aproximadamente el doble de su propia altura, girando en el aire a medida que asciende, para así caer de cabeza.”
“Supongamos –prosiguió, doblando su servilleta en un elegante festón– que esto representa lo que quizá sea la gran necesidad de nuestra era: la Piscina Portátil del Turista Activo. Uno puede referirse a ella de manera abreviada, si lo desea –añadió mirando al canciller–, mediante la sigla PPTA.”
—Una gran ventaja de esta piscina –retomó el profesor su explicación– es que requiere solamente unos 2 litros de agua…
—¡Yo no llamaría a eso piscina –observó su subexcelencia– a menos que su Turista Activo se sumerja por completo!
“Y en ese instante la sala se vio invadida por un clamor áspero y confuso, en el que las únicas palabras audibles eran: «¡Menos… pan! ¡Más… impuestos!». El anciano estalló en carcajadas.” “Y esta vez las palabras se oyeron con absoluta claridad, y con la precisión del tictac de un reloj: «¡Más… pan! ¡Menos… impuestos!».”
— …Pero ¿qué quieren decir con «menos impuestos»? ¿Cómo pueden bajar más? ¡Abolí el último de ellos hace un mes!
—¡Ha sido restablecido, æ’l, y por propia orden de su æ’l! –dicho lo cual, presentó otros edictos para que los examinara.
—¡Todo está resuelto! –anunció el rector, sin perder el tiempo en preliminares–. La subrectoría ha sido suprimida, y mi hermano designado para actuar como vicerrector siempre que me halle ausente. De modo que, como voy a estar de viaje en el extranjero durante una temporada, asumirá sus nuevas funciones de inmediato.
“Milady sonrió en aprobación de la opinión de su esposo, y continuó:
—¿Soy entonces yo obicerrectora?
—Si decides emplear ese título… –asintió el rector–, pero el tratamiento apropiado será «excelencia». Y confío en que «sus excelencias» respetarán el acuerdo que he preparado. La disposición que más me preocupa es la siguiente –desenrolló un pergamino de gran tamaño y leyó en voz alta–: «Ítem: que trataremos con amabilidad a los pobres». El canciller lo redactó por mí –añadió, mirando al alto funcionario–. Supongo que la palabra «ítem» tiene un profundo
significado legal, ¿no?”
—¿No habría que leerlo antes en alto? –inquirió milady.
—¡No hace falta, no hace falta! –exclamaron al mismo tiempo el subrector y el canciller, con febril entusiasmo.
—En absoluto –convino el rector en tono suave–. Tu esposo y yo lo hemos revisado juntos. Establece que él ejercerá la total autoridad de rector, y que podrá disponer de la renta anual adscrita al cargo, hasta mi regreso o, de no producirse, hasta que Bruno alcance la mayoría de edad; y que entonces deberá ceder, a Bruno o a mí según sea el caso, la rectoría, la renta no gastada y el contenido del Tesoro, el cual ha de conservarse, intacto, bajo su cuidado.
—Las despedidas, mejores cuanto más cortas –dijo el rector–. Todo está listo para mi viaje. Mis hijos están esperando abajo para decirme adiós. –Besó de forma solemne a milady, estrechó las manos de su hermano y del canciller, y se fue de la sala.
Los 3 aguardaron en silencio hasta que el sonido de unas ruedas anunció que el rector se encontraba ya lo suficientemente lejos; entonces, para mi sorpresa, empezaron a carcajearse de manera incontrolable.
—¡Qué gran ardid, oh, qué gran ardid! –exclamó el canciller. Tras lo cual el vicerrector y él unieron sus manos y se pusieron a dar grandes brincos por la sala. Milady era demasiado digna para brincar, pero emitió una risa parecida al relincho de un caballo, y agitó su pañuelo sobre su cabeza: estaba claro para su muy limitado entendimiento que se había hecho algo muy inteligente, pero aún no sabía el qué.
“Este es el que leyó pero no firmó, ¡y este el que firmó pero no leyó! Ya has visto que estaba todo tapado, salvo el espacio donde había que firmar…”
“…«Ítem: que ejercerá la autoridad de rector, en ausencia de este». ¡Oh!, eso ha sido cambiado a «que será gobernador vitalicio absoluto, con el título de emperador, si es elegido por el pueblo para tal cargo». ¿¡Qué!? ¿Eres emperador, cielo?”
—Aún no, querida –contestó el vicerrector–. Por el momento, no basta con enseñar este papel. Todo a su debido tiempo.”
—«Ítem: que trataremos con amabilidad a los pobres». ¡Eso se ha omitido por completo!
—¡Pues claro! –dijo su esposo–. ¡No vamos a preocuparnos por los miserables!
—Estupendo –contestó milady, con gran énfasis, y retomó de nuevo la lectura–: «Ítem: que el contenido del Tesoro sea conservado intacto». ¡Caramba, eso se ha cambiado a «estará a la absoluta disposición del vicerrector»! ¡Oh, Sibi, qué truco más astuto! ¡Sólo imagínatelo: todas las joyas! ¿Puedo ir a ponérmelas directamente?
—Esto… todavía no, amorcito –repuso de manera incómoda su esposo–. Entiende que la opinión pública aún no está del todo lista para ello. Debemos ir con tiento. Por supuesto tendremos el carruaje para nosotros de inmediato. Y yo tomaré el título de emperador tan pronto como podamos celebrar elecciones. Pero será difícil que toleren que usemos las joyas mientras sepan que el rector sigue vivo. Debemos extender el rumor de que ha muerto. Una pequeña conspiración…
—¡Una conspiración! –gritó contentísima la dama, dando palmas–. ¡Qué sorpresa, me encantan las conspiraciones! ¡Con lo interesantes que son!
“¡Comed, y no lloréis! –fueron sus escuetas y sencillas órdenes, y los pobres niños se sentaron uno junto al otro, pero no parecían tener ganas de comer.”
—¡Aquí tienes agua, bébetela! –bramó Uggug, vertiendo una jarra de agua sobre la cabeza del viejo.
—¡Bien hecho, hijo! –gritó el vicerrector–. ¡Así es como hay que tratar a esa gente, para que aprenda!
—¡Qué niño más listo! –convino la vicerrectora–. ¿Verdad que es muy alegre?
—¡Que lo muelan a palos! –voceó el vicerrector, mientras el viejo pordiosero sacudía el agua de su capa raída y volvía a levantar la vista en actitud sumisa.
—Por cierto, el viejo acuerdo decía algo sobre que Bruno heredaría la rectoría –recordó milady–. ¿Cómo queda eso en el nuevo? El canciller soltó una risita.
—Exactamente igual, palabra por palabra –dijo–, con una salvedad, milady. En vez de «Bruno», me he tomado la libertad de poner… –bajó la voz hasta un susurro– ¡de poner «Uggug», ya sabe!
—¡Uggug, cómo no! –exclamé, en un arranque de indignación que no pude seguir conteniendo. Pronunciar incluso aquella única palabra me resultó un esfuerzo titánico; mas, una vez proferido aquel grito, todo esfuerzo cesó de inmediato: la escena entera desapareció barrida por una ráfaga de viento y me vi incorporado en mi asiento, con la mirada fija en la joven dama del rincón opuesto del vagón, la cual se había levantado el velo del rostro, y me observaba con una expresión de divertida sorpresa.
—Si hubiera tenido una novela de terror en las manos –continuó ella–, algo sobre fantasmas o dinamita, o asesinatos a medianoche, resultaría comprensible: esas historias no valen el chelín que cuestan a menos que le causen a uno pesadillas.
“aparentaba ser, prácticamente, una chiquilla: imaginé que apenas habría cumplido los 20 años (…) «No obstante –cavilé–, en otros 10 años, Silvia tendrá su aspecto, y hablará como ella.»”
“…Los fantasmas de tren corrientes… quiero decir, los fantasmas de la literatura de trenes corriente, son algo lamentable. Me siento inclinada a decir, con Alexander Selkirk(*): «¡Su mansedumbre resulta pasmosa!». Y nunca llevan a cabo ningún asesinato a medianoche. ¡No podrían «revolcarse en sangre» para salvar sus vidas!
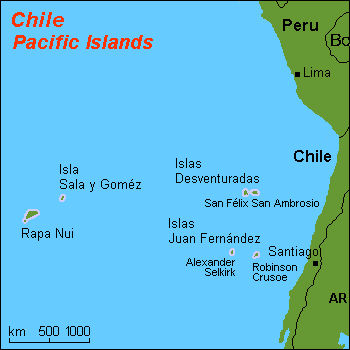
(*) Marinero escocés (1676-1721) famoso por haber vivido solo durante 4 años y 4 meses (de 1704 a 1709) en una isla entonces deshabitada del archipiélago de Juan Férnandez, en Chile. Se cree que Daniel Defoe se inspiró en parte en su historia para la creación de su novela Robinson Crusoe. El verso mencionado por la dama no es en realidad de Selkirk, sino del poeta inglés William Cowper (1731-1800), autor de The solitude of Alexander Selkirk («La soledad de Alexander Selkirk»), obra también inspirada en las experiencias del marinero. [N. del T.]
—«Revolcarse en sangre» es una frase muy expresiva, ciertamente. Me pregunto si es aplicable a cualquier fluido.
—Creo que no –contestó enseguida la dama, como si ya hubiera reflexionado sobre ello, hacía largo tiempo–. Ha de ser algo espeso. Por ejemplo, podría revolcarse en salsa de pan. Esta, al ser blanca, resultaría más apropiada para un fantasma, ¡suponiendo que quisiera revolcarse!”
«¡Ser un septuagenario, calvo y con anteojos tiene sus ventajas después de todo! –me dije–. En vez de un joven tímido y una doncella, intercambiando monosílabos con voz entrecortada entre terribles silencios, nos encontramos aquí con un anciano y una chiquilla, totalmente a sus anchas, ¡charlando como si se conociesen desde hace años!»
—¿Cree usted entonces –proseguí en voz alta– que en ocasiones deberíamos pedirle a un fantasma que se sentase? ¿Acaso poseemos autoridad alguna para ello? En Shakespeare, por ejemplo… ahí aparecen muchos… ¿hace Shakespeare alguna vez la acotación: «Cede una silla al fantasma»?
La dama adoptó una expresión intrigada y pensativa durante un instante: luego hizo un ademán de aplauso.
—¡Sí, así es! –gritó–. Le hace decir a Hamlet: «¡Descansa, descansa, espíritu turbado!».”
“calló entre risas argentinas.”
—Shakespeare debió de viajar en tren, aunque fuera únicamente en sueños: «espíritu turbado» es una frase realmente acertada. —«Turbado» en referencia, sin duda –se reincorporó ella a la charla–, a los sensacionales libritos que suelen leerse principalmente en los trenes. El vapor, cuando menos, ¡ha servido para generar un tipo completamente nuevo de literatura inglesa!
—Sin duda –repetí yo–. El verdadero origen de todos nuestros libros de medicina… y de cocina…
—¡No, no! –interrumpió ella de manera jovial–. ¡No hablaba de nuestra literatura! Nosotros somos bastante atípicos. Pero las emocionantes novelitas románticas, en las que el asesinato aparece en la página 15, y la boda en la 40, se deben con seguridad al vapor, ¿no le parece?
—Y cuando viajemos por medio de la electricidad, si me permite desarrollar su teoría, tendremos folletos en vez de libritos, y el asesinato y la boda se producirán en la misma página.
—¡Un desarrollo digno de Darwin! –exclamó la dama con entusiasmo–. Sólo que usted invierte su teoría. En vez de convertir un ratón en un elefante, ¡usted haría lo contrario! –Mas entonces nos metimos en un túnel, y yo me retrepé en mi asiento y cerré los ojos por un momento, tratando de recordar algunos de los incidentes de mi reciente sueño.
“Creyó ver un elefante
que alto un pífano tocaba;
mas luego advirtió que era,
de su esposa, una carta.
Por fin me doy cuenta –dijo–:
¡esta vida es bien amarga!
¡Y menudo personaje disparatado cantaba tales disparates! Parecía tratarse de un jardinero; aunque uno loco, sin duda, por el modo en que blandía su rastrillo; más loco, por cómo, de tanto en tanto, rompía a bailar con frenesí; ¡más loco que nadie, por el alarido con el que profirió los últimos versos de la estrofa!

Hasta cierto punto estaba describiéndose a sí mismo, pues tenía los pies de un elefante: pero el resto de él era piel y hueso; y las briznas de paja suelta que le sobresalían por todas partes parecían indicar que en un principio llevaba esta metida bajo la ropa, y que prácticamente toda ella se le había salido ya.
Silvia y Bruno esperaron pacientemente hasta el final de la primera estrofa. Entonces Silvia se aproximó sola (dado que a Bruno le había entrado una repentina vergüenza) y se presentó tímidamente diciendo:
—Disculpe, ¡me llamo Silvia!
—¿Y quién es esa otra cosa? –preguntó el jardinero.
–¿Qué cosa? –dijo Silvia, girándose–. Oh, ese es Bruno. Es mi hermano.
—¿Era tu hermano ayer? –inquirió el jardinero ansiosamente.
—¡Pues claro! –exclamó Bruno, que se había acercado poquito a poco, y al que no le gustaba nada que se hablara de él sin tomar parte en la conversación.
—¡Ah, bien! –dijo el jardinero con una especie de gruñido–. Aquí las cosas cambian así. ¡Cada vez que miro se ha transformado por fuerza en algo distinto! Pero a pesar de ello, ¡hago mi tarea! Me levanto a las 5 con el canto del gallo…”
“¡Recuerda que pájaro durmiente, tarde hincha el vientre!”
“…A mí no me gustan nada los gusanos. ¡Siempde me quedo en la cama hasta que el gallo se los ha comido todos!
—¡Qué cara tienes para contarme un cuento como ese! –exclamó el jardinero.
A lo cual Bruno contestó sabiamente:
—No hace falta tened cara para contad un cuento: sólo boca.”
“El viejo pordiosero debía de estar muy sordo, ya que hizo caso totalmente omiso a los vehementes gritos de Bruno, y continuó andando con gran esfuerzo y agotamiento, sin detenerse ni un instante hasta que los niños se colocaron delante de él y le ofrecieron el trozo de bizcocho. El pobre chiquillo estaba completamente sofocado, y sólo pudo articular la palabra: «¡Bicicocho!», no con la sombría decisión con la que la había pronunciado su excelencia de forma tan reciente, sino con una encantadora timidez infantil, levantando la vista hacia el rostro del anciano con ojos que amaban «al ratón como al león».
El anciano le quitó el bizcocho de las manos y lo devoró ansiosamente, como habría hecho una hambrienta bestia salvaje, mas no correspondió a su pequeño benefactor con ninguna palabra de agradecimiento; únicamente gruñó: «¡Más, más!», y clavó una mirada feroz en los niños, que se asustaron un poco.
—¡No hay más! –dijo Silvia con lágrimas en los ojos–. Yo me he comido el mío. Fue vergonzoso dejar que lo echaran de ese modo. Lo siento mucho…
No escuché el resto de la frase, pues mis pensamientos habían regresado, con gran sorpresa, a lady Muriel Orme, quien había pronunciado hacía nada aquellas mismas palabras de Silvia; así es, y con la misma voz de esta, ¡y con sus ojos amables y suplicantes!”
“Cuando el arbusto desapareció por completo de nuestra vista, se reveló una escalera de mármol que descendía en la negrura. El anciano abrió la marcha, y nosotros lo seguimos expectantes.” “un extraño resplandor argénteo, que parecía darse en el aire, ya que no había lámparas a la vista, y, cuando por fin llegamos a una zona de suelo llano, la sala en la que nos encontramos estaba iluminada casi como a plena luz del día.”
“En otro lugar, tal vez, me habría maravillado ver frutas y flores creciendo juntas; allí, mi mayor asombro era que jamás había contemplado antes frutas o flores como aquellas. Por encima de ellas, cada muro albergaba una vidriera circular, y rematando todo había una cúpula que parecía estar cubierta por entero de joyas.
Con asombro escasamente menor, me giré hacia un lado y a otro, tratando de averiguar cómo habíamos logrado entrar en la sala, pues no había ninguna puerta y todas las paredes se hallaban cubiertas por las preciosas y tupidas enredaderas.”
—¡Padre, padre! –repitió Bruno, y, mientras los felices niños recibían abrazos y besos, yo no pude hacer otra cosa que frotarme los ojos y decir: «¿Adónde han ido los harapos?», pues el anciano estaba vestido ahora con ropajes reales que centelleaban con joyas y bordados de oro, y llevaba ceñida en torno a la cabeza una corona del mismo metal precioso.
—¿Dónde estamos, padre? –susurró Silvia, abrazando con fuerza el cuello del anciano, y con su mejilla sonrosada apretada afectuosamente contra la de él.
—En Elfolandia, cariño. Es una de las provincias de Hadalandia.
—Pero yo creía que Elfolandia estaba lejísimos de Exotilandia, ¡y hemos recorrido una distancia ridícula!
—Vinisteis por el Camino Real, cielo. Sólo aquellos de sangre real pueden viajar por él, pero tú lo eres desde que me nombraron rey de Elfolandia, lo cual fue hace casi un mes. Enviaron 2 embajadores para asegurarse de que su invitación, para ser su nuevo soberano, me llegara. Uno era un príncipe, de modo que pudo venir por el Camino Real, y hacerlo sin que nadie salvo yo lo viera; el otro era un barón, así que tuvo que viajar por el camino normal, y me imagino que aún no ha llegado.
—¿Entonces cuánto hemos viajado? –inquirió Silvia.
—Sólo unas mil millas, cielo, desde que el jardinero os abrió la puerta.
—¡Mil millas! –repitió Bruno–. ¿Puedo comedme una?
—¿Comerte una milla, pequeño granuja?
—No –corrigió Bruno–. Me defiero a si puedo comedme una de esas fdutas.
“Bruno corrió entusiasmado a la pared y cogió una fruta cuya forma era similar a la de un plátano, pero que tenía el color de una fresa.
Se la comió con una sonrisa de felicidad que fue decayendo gradualmente, hasta convertirse, cuando se la hubo terminado, en un rostro verdaderamente apático.”
—Lo son para vosotros, cariño, porque no pertenecéis a Elfolandia, todavía. Pero para mí son reales.
Bruno puso cara de extrañeza.
“Yo mismo intenté coger unas cuantas, pero era como tratar de asir el aire, así que me rendí al poco tiempo y regresé junto a Silvia.”
“un guardapelo en forma de corazón, tallado aparentemente a partir de una única gema, de un vivo color azul, con una fina cadenita de oro unida a él.”
“Ahora, Silvia, mira esto. –Y le mostró, sobre la palma de su mano, un guardapelo de un intenso color carmesí, con la misma forma que el azul y, como este último, unido a una delicada cadenita de oro.”
—¡Y este también tiene unas palabdas! –señaló Bruno–. Silvia… querá… a… todos.
—Ahora ves la diferencia –dijo el anciano–: colores y palabras diferentes. Escoge uno de ellos, tesoro. Te daré el que más te guste.

—Es muy agradable que te quieran –apuntó–, ¡pero más aún querer a otras personas! ¿Puedo quedarme el rojo, padre?
El anciano no respondió, pero pude ver que sus ojos se llenaban de lágrimas cuando bajó la cabeza y apretó sus labios contra la frente de Silvia en un largo y cariñoso beso.
“Me asaltó nuevamente una sensación de desconcierto respecto a cómo íbamos a lograr regresar –pues daba por sentado que adonde quiera que fueran los niños, yo los acompañaría–, pero por sus mentes no pareció pasar ni la más mínima sombra de duda, mientras abrazaban y besaban a su padre, susurrando, una y otra vez: «¡Adiós, querido padre!». Y entonces, de forma veloz y repentina, la oscuridad de la medianoche pareció caer sobre nosotros, y a través de ella resonó de manera estridente una extraña y alocada canción:
Creyó ver a la repisa
un búfalo encaramado:
mas luego advirtió que era
sobrina de su cuñado.
«¡Si no te largas ya –dijo–
la poli vendrá volando!»”
—¿Quiénes son tus allegados? –preguntó Bruno.
—¡Pues sea quien sea el que ha llegado, por supuesto! –respondió el jardinero–. Ya podéis pasar, si queréis.
—Pequeña, como ves, pero más que suficiente para los dos. Siéntate en el sillón, viejo amigo, ¡y deja que te eche otro vistazo! Pues, ciertamente, ¡sí se te ve un poco abatido! –dijo, y adoptó un solemne aire profesional–. Prescribo ozono, quantum sufficit; disipación social, fiant pilulae quam plurimae(*): ¡tómense, en banquetes, 3 veces al día!
(*) «háganse píldoras en abundancia».
* * *
—¡Pero doctor! –protesté–. ¡La alta sociedad no «recibe» 3 veces al día!
—¡Eso es lo que usted se cree! –contestó alegremente el joven médico–. En casa, tenis sobre hierba, 3 de la tarde. En casa, piscolabis, 5 de la tarde. En casa, música (en Elveston no se invita a cenar), 8 de la tarde. Carruajes a las 10. ¡Ahí lo tiene!
—Sí… la conozco. –Y el serio doctor se ruborizó ligeramente al añadir–: Sí, coincido contigo. Es realmente hermosa.
—¡Casi me enamoro perdidamente de ella! –Proseguí con picardía–. Hablamos…
—¡Cena algo! –Interrumpió Arthur¹ con aire de alivio, cuando la criada entró con la bandeja. Y resistió firmemente todos mis intentos de volver al tema de lady Muriel hasta que la tarde prácticamente se hubo agotado. Entonces, cuando nos hallábamos sentados contemplando el fuego y la conversación derivaba en silencio, realizó una apresurada confesión.
—No tenía intención de contarte nada sobre ella –dijo (sin dar ningún nombre, ¡como si no hubiera más que una «ella» en el mundo!)– hasta que la hubieras visto algo más y te hubieras formado una opinión propia; pero de algún modo me lo sonsacaste. Y no he dicho una palabra de esto a nadie más. ¡Pero a ti sí puedo confiarte un secreto, viejo amigo! ¡Así es! Lo que supongo dijiste en broma, ¡es cierto en mi caso!
—¡No fue nada más que eso, créeme! –dije con sinceridad–. ¡Cielo santo, hombre, si le triplico la edad! Pero si es tu elegida, entonces no me cabe duda de que no hay persona más buena…
—…ni dulce –continuó Arthur–, ni pura, ni abnegada, ni sincera, ni… –y calló bruscamente, como si no pudiera confiar en sí mismo para seguir hablando sobre una cuestión tan sagrada y preciosa.
¹ Curiosamente Arthur & Sylvia são os nomes dos pais do garoto (o terceiro de 5 filhos homens) que inspirou outro ícone das novelas infantis, ao lado das de Carroll: Peter Llewelyn Davies, depois transfigurado por James Barrie em Peter Pan (1904)! Outra coincidência: Peter Davies serviu – e foi condecorado – na I Guerra; já dois filhos de Alice Liddell, a “Alice do mundo real”, foram mortos no confronto – não que filhos de europeus famosos morrendo ou se destacando com bravura numa guerra européia em grande escala fosse uma ‘ocorrência rara’, mas só ao não serem plebeus já se torna algo pitoresco… Curiosamente, enquanto Alice Liddell nunca sofreu por ser protagonista de um livro (e, ademais, suas semelhanças com a heroína ficcional são esparsas), ao contrário, rendendo-lhe fama e dinheiro até o fim dos dias, Peter Davies terminou se suicidando por nunca conseguir se livrar da associação ao “menino que nunca amadurece” (os tablóides ingleses estamparam, no início dos 1960: Morre Peter Pan atropelado por um trem…)! Peter Davies, uma casa editorial, foi fundada por ele.
“Me los imaginé paseando juntos, tranquila y amorosamente, bajo un dosel de árboles, en un precioso jardín de su propiedad, y recibiendo la bienvenida de su fiel jardinero, a su vuelta de alguna breve excursión.
Parecía bastante natural que este último se sintiera desbordado de gozo ante el regreso de un señor y una señora tan encantadores –¡y qué aspecto más extrañamente infantil tenían! Podría haberlos confundido con Silvia y Bruno–; ¡pero menos natural que lo expresara con bailes tan alocados y canciones tan delirantes!
Creyó ver una serpiente
que en griego lo interrogaba;
mas luego advirtió que era
un jueves de otra semana.
«¡Lo que sí lamento –dijo–
es que ahora ya no habla!»
…y menos natural que nada que el vicerrector y milady se encontraran a mi lado, hablando acerca de una carta abierta que el profesor, quien aguardaba en actitud dócil a pocos metros, acababa de entregarle.”
«…y por ello le rogamos gentilmente que acepte la corona, para la cual ha sido elegido de manera unánime por el Consejo de Elfolandia; y que permita que su hijo Bruno (cuya bondad, inteligencia y belleza han llegado a nuestros oídos) sea considerado príncipe heredero»
—¡No seas tonta, y deja de decir sandeces! Nuestra única oportunidad es que no vea a esos 2 mocosos. Si eres capaz de lograrlo, puedes dejarme el resto a mí. Yo le haré creer que Uggug es un dechado de inteligencia y todo eso.
—Está claro que tenemos que cambiarle el nombre por el de Bruno, ¿no? –aventuró milady.
El vicerrector se frotó la barbilla.
—¡Hum! ¡No! –dijo cavilante–. No serviría. El niño es tan rematadamente idiota que jamás aprendería a contestar a él.
—¡Cómo que idiota! –gritó milady–. ¡No es más idiota que yo!
—Tienes razón, querida –contestó en tono sedante el vicerrector–. ¡Desde luego que no!
Milady se quedó contenta.
—Su adiposidad el barón Doppelgeist.
—¿Por qué se presenta con un nombre tan raro? –dijo milady.
—Le fue imposible cambiárselo durante el viaje –respondió mansamente el profesor– porque venía cargado.
—Ve tú a recibirlo –le indicó milady al vicerrector– y yo me ocuparé de los niños.
—Bueno, así es –respondió, agachando modestamente la mirada–. Mis ancestros fueron todos célebres por su genio militar.
Milady sonrió gentilmente.
—Se trata a menudo de algo hereditario –comentó–; igual que el amor por la repostería. [confeitaria]
El barón pareció ofenderse ligeramente, y el vicerrector cambió de tema de manera sutil.
—La cena estará pronto lista –dijo–. ¿Me concede el honor de acompañar a su adiposidad a la habitación de invitados?
—¡Desde luego, desde luego! –asintió con entusiasmo el barón–. ¡Nunca se debe hacer esperar a la cena! –Dicho lo cual, salió de la sala casi al trote siguiendo al vicerrector.
—Cierto –asintió el barón–. El enemigo, como iba diciendo, nos superaba ampliamente en número, pero yo marché con mis hombres directamente al corazón de… ¿qué es eso? –exclamó el héroe bélico en tono agitado, colocándose detrás del vicerrector, cuando una extraña criatura se lanzó como loca hacia ellos, blandiendo una pala.
—Sólo es el jardinero –respondió el vicerrector en tono alentador–. Es totalmente inofensivo, se lo aseguro. ¡Escuche, está cantando! Es su pasatiempo favorito. Y una vez más volvieron a oírse aquellas agudas notas discordantes:
Creyó ver bajar de un bus
a un empleado de banca;
mas luego advirtió que era
un hipopótamo: «¡Hala!
Si a cenar viniese –dijo–
¡no dejaría migaja!».
“El barón pareció de nuevo ligeramente ofendido, pero el vicerrector se apresuró a explicar que la canción no se refería a él, y que, de hecho, no tenía ningún sentido.”
—Permítame presentarle a mi hijo –dijo el vicerrector; añadiendo, en un susurro–, ¡uno de los muchachos más sobresalientes y listos que jamás ha habido! Trataré de que le demuestre parte de su inteligencia. Sabe todo lo que los demás muchachos desconocen, y en tiro con arco, pesca, pintura y música, sus dotes son… pero júzguelo usted mismo. ¿Ve aquella diana de allí? Va a dispararle una flecha. Querido muchacho —dijo a continuación en voz alta–, a su adiposidad le complacería verte disparar. ¡Traed el arco y las flechas de su alteza!
Uggug puso una cara de gran enfurruñamiento cuando le entregaron el arco y la flecha, y se preparó para el disparo. Nada más salir volando el proyectil, el vicerrector propinó un fuerte pisotón en la punta del pie al barón, que profirió un grito de dolor.
—¡Sostenía el arco con tamaña torpeza que parecía imposible!–musitó. Pero no cabía ninguna duda: allí estaba la flecha, ¡justo en el centro de la diana!
—El lago está ahí al lado –dijo a continuación el vicerrector–. ¡Traed la caña de pescar de su alteza! –Y Uggug sujetó la caña de malísima gana, y dejó colgando la mosca sobre el agua.
—¡Tiene un escarabajo en el brazo! –chilló milady, pellizcando el brazo del pobre barón más fuerte que si 10 langostas se lo hubieran atenazado a la vez con sus pinzas–. Esa variedad es venenosa –explicó–. ¡Pero qué lástima! ¡Se ha perdido cómo sacaba el pez del agua!
Un enorme bacalao muerto yacía en la orilla, con el anzuelo en la boca.
—Siempre había creído –comentó el barón entre titubeos– que los bacalaos eran peces de agua salada.
—No en este país –señaló el vicerrector–. ¿Vamos adentro? Hágale alguna pregunta a mi hijo de camino… ¡sobre cualquier tema que guste! –Y el malhumorado muchacho recibió un violento empujón al frente para que caminara al lado del barón.
—Podría decirme su alteza –empezó cautelosamente el barón– ¿cuál sería el total de 7 por 9?
—¡Tuerza a la izquierda! –chilló el vicerrector, adelantándose con aspereza para indicar el camino, de forma tan brusca que chocó con su desafortunado invitado, el cual cayó pesadamente de bruces al suelo.
—¡Cuánto lo lamento! –exclamó milady, mientras su esposo y ella lo ayudaban a ponerse de nuevo en pie–. ¡Mi hijo se disponía a decir «63» cuando se ha caído!
“La cena se sirvió a su debida hora, y cada nuevo plato parecía acrecentar el buen humor del barón, mas todos los esfuerzos para que expresase su opinión sobre la inteligencia de Uggug fueron vanos, hasta que el interesante muchacho abandonó la sala, y se le vio por la ventana abierta rondando el jardín con un cestillo, el cual estaba llenando de ranas.”
“Ug… quiero decir, ¡muchacho! Ven un segundo, ¡y trae al maestro de música contigo! Para pasarle las páginas de la partitura –agregó como explicación.”
—¿Qué mútsica fa a quegueg?
—La sonata que su alteza toca tan deliciosamente –dijo el vicerrector.
—Tsu altesa no tiene… –empezó a decir el maestro de música, pero fue bruscamente interrumpido por el vicerrector.
—¡Silencio, señor! Vaya a pasarle las hojas de la partitura a su alteza. Querida –a la vicerrectora–, ¿le mostrarás qué hacer? Y mientras tanto, barón, yo le enseñaré un mapa sumamente interesante que tenemos… ¡de Exotilandia, Hadalandia y ese tipo de cosas!
—…¡Come como un tiburón! ¡Que yo lo mencionara resultaría escasamente apropiado!
Su esposa captó la idea, y al momento empezó a soltar indirectas de lo más sutiles y delicadas.
—¡Pero mire qué corta es la vuelta a Hadalandia! ¡Si saliera mañana por la mañana, llegaría allí en poco más de una semana!
…
—Puede volver 5 veces en el tiempo que le llevó venir una sola… ¡si sale mañana por la mañana!
Mientras ocurría todo aquello, la sonata resonaba por la sala. El barón no pudo evitar admitir para sí que la interpretación estaba siendo magnífica, pero sus intentos de captar el más mínimo atisbo del joven músico fueron inútiles. Cada vez que estaba a punto de lograr verlo, el vicerrector o su esposa se colocaban inevitablemente en medio, señalando algún nuevo punto del mapa, y ensordeciéndolo con algún nuevo nombre.
“En aquel momento la puerta se abrió: un rostro gordo y furioso se asomó por ella; una voz, ronca por la ira, bramó:
—¡Mi habitación está llena de ranas; me marcho! –La puerta volvió a cerrarse.
Y la noble composición seguía todavía sonando en la sala, pero era la magistral ejecución de Arthur la que originaba los ecos y me conmovía la misma alma con la delicada música de la inmortal Sonata Pathetique;¹ y no fue hasta que hubo expirado la última nota que el cansado pero feliz viajero fue capaz de pronunciar las palabras «¡Buenas noches!» e ir en busca de su muy necesitada almohada.”
¹ Sonata nº 8 de Beethoven, Opus 13.
“Al dar las 5, Arthur propuso –esta vez sin vergüenza alguna– que lo acompañara hasta el Hall a fin de que pudiera conocer al earl de Ainslie, quien lo había alquilado para pasar la estación, y me reencontrara con su hija lady Muriel.”
“Advertí, no obstante, y lo hice con agrado, indicios de un sentimiento que iba mucho más allá de un mero aprecio cordial en su encuentro con Arthur –aunque esto sucedía, según colegí, prácticamente a diario–, y la conversación que mantuvieron, en la que el earl y yo participamos sólo de manera ocasional, tuvo lugar con una comodidad y una espontaneidad difícil de encontrar salvo entre amigos que han mantenido una relación muy larga”
—No resulta difícil imaginar una situación –dijo Arthur– en la que las cosas necesariamente no tendrían peso, en relación unas con otras, aun manteniendo cada una de ellas su peso usual, si se la considerase de manera aislada.
—¡Qué terrible paradoja! –exclamó el earl–. Díganos cómo sería posible. Nunca lo adivinaremos.
—Bien, imagine esta casa, tal cual, situada a unos cuantos miles de millones de millas por encima de un planeta, y con ninguna otra cosa lo bastante cerca como para perturbarla; no hay duda de que cae hacia el planeta, ¿cierto?
El earl asintió con la cabeza.
—Desde luego… aunque tardaría varios siglos en hacerlo.
—¿Y habría té de las 5 mientras tanto? –dijo lady Muriel.
—Eso y otras cosas –señaló Arthur–. Los ocupantes vivirían sus vidas, crecerían y morirían, ¡y la casa seguiría cayendo, cayendo, cayendo! Pero en cuanto al peso relativo de las cosas: nada puede ser pesado, ya saben, salvo si intenta caer, y algo se lo impide. ¿Están todos de acuerdo?
Todos lo estábamos.
—Entonces, si cojo este libro y lo sostengo con el brazo extendido, está claro que siento su peso. Está tratando de caer y yo se lo impido. Y, si lo suelto, cae al suelo. Pero si estuviéramos todos cayendo a la vez, no podría tratar de caer más rápido, ¿comprenden?, ya que, si lo suelto, ¿qué otra cosa podría hacer sino caer? Y, como mi mano estaría cayendo también, a la misma velocidad, nunca la abandonaría, pues eso supondría adelantarla en la carrera. ¡Y jamás podría rebasar el suelo, también en caída!
—Lo entiendo con claridad –dijo lady Muriel–, ¡pero resulta mareante pensar en cosas así! ¿Cómo puede obligarnos a ello?
—Hay una idea más curiosa todavía –me atreví a decir–. Supongamos un cordel atado a la casa, desde abajo, y del que tira alguien en el planeta. Entonces, por supuesto, la propia casa va más deprisa que su ritmo natural de caída, pero los muebles, junto con nuestros nobles cuerpos, seguirían cayendo a su antigua velocidad, ¡por lo que se quedarían atrás!
—Subiríamos hasta el techo, prácticamente –apuntó el earl–. Lo cual acarrearía de manera inevitable una conmoción cerebral.
—Para evitar eso –dijo Arthur–, habría que fijar los muebles al suelo, y atarnos nosotros a ellos. Entonces el té de las cinco podría tener lugar tranquilamente.
—¡Con un pequeño inconveniente! –interrumpió lady Muriel de modo alegre–. Tendríamos que agarrar las tazas para que bajaran con nosotros, pero ¿qué hay del té?
—Me había olvidado del té –confesó Arthur–. Eso, sin duda, subiría hasta el techo… ¡a no ser que decidiera bebérselo en mitad de la ascensión!
E tudo isso o danado do Carroll imaginou antes de poder conhecer uma estação da Nasa!
“La canción de los pescadores se escuchaba cada vez más cerca y clara, a medida que su barca se aproximaba a la playa, y habría bajado para verlos descargar su flete de pescado si el microcosmos a mis pies no hubiera excitado aún más mi curiosidad.
Un viejo cangrejo, que no cesaba de moverse frenéticamente de un lado a otro de la charca, me tenía particularmente fascinado: existía una cierta vacuidad en sus ojos fijos y una violencia sin sentido en su comportamiento que recordaba, de manera irresistible, al jardinero que se había hecho amigo de Silvia y Bruno; mientras lo miraba, llegaron a mis oídos las notas con que concluía la melodía de su alocada canción.
El silencio que se produjo a continuación se vio roto por la dulce voz de Silvia:
—¿Podría dejarnos salir al camino, por favor?
—¡¿Qué?! ¿Para ir otra vez tras ese viejo pordiosero? –gritó el jardinero, que se puso a cantar:
Creyó ver un gran canguro¹
que molía en molinillo:
mas luego advirtió que era
un tónico en comprimidos.
«Si lo tomara –saltó–
¡me pondría muy malito!»”
¹ De caranguejo a canguru num átimo!
—…Así que, ¿sería tan amable de…?
—¡Pues claro! –respondió de inmediato el jardinero–. Yo siempre soy amable. Nunca soy desagradable con nadie. ¡Ya está! –Y abrió la puerta de un tirón, dejándonos salir al polvoriento y amplio camino.
—¿Qué era lo que teníamos que hacer con él, Bruno? ¡Se me ha olvidado por completo!
—¡Bésalo! –era la invariable receta de Bruno en casos de duda y dificultad. Silvia lo besó, pero no dio ningún resultado–. Fdótalo al devés –fue su siguiente sugerencia.
“…varios árboles, en la ladera de la colina vecina, estaban subiendo lentamente por ella, en solemne procesión, al tiempo que un apacible arroyuelo, que había estado fluyendo a nuestros pies un momento antes, formando pequeñas ondas, comenzó a crecer, a espumar, a silbar y a burbujear, de un modo verdaderamente alarmante.
—¡Fdótalo de otda manera! –chilló Bruno–. ¡Pdueba de ariba abajo! ¡Core!
Fue una feliz idea. Frotarlo de arriba a abajo surtió efecto, y el paisaje, que había estado mostrando signos de enajenación mental en diversas direcciones, regresó a su estado normal de sobriedad; a excepción de un ratoncillo de color pardoamarillento, que seguía correteando como loco por el camino, en una y otra dirección, meneando enérgicamente la cola como un pequeño león.”
“El ratón se puso en el acto a trotar con un paso ceremonioso, cuyo ritmo podíamos seguir sin dificultad. El único fenómeno que me produjo un cierto desasosiego fue el rápido aumento de tamaño de la pequeña criatura que estábamos siguiendo, que se parecía más y más a un verdadero león a cada momento que pasaba.”
“Ningún miedo pareció pasar por la mente de los niños, que le dieron suaves palmadas y lo acariciaron como si se tratase de un poni de las islas Shetland.
—¡Ayúdame a subid! –gritó Bruno. Y un momento después Silvia lo levantó hasta el ancho lomo de la mansa bestia, y ella se sentó detrás de él, de lado. Bruno llenó ambas manos de melena y simuló guiar a aquel nuevo tipo de corcel–. ¡Are! –aquello pareció bastar a modo de indicación verbal: el león inició al instante un medio galope tranquilo y pronto nos vimos en el corazón del bosque. Y digo «nos vimos», pues tengo la seguridad de que yo los acompañaba, aunque me siento totalmente incapaz de explicar cómo me las arreglé para mantener el ritmo de un león a dicho aire. Pero ciertamente yo era parte del grupo cuando nos topamos con un viejo pordiosero que estaba cortando leña, y a cuyos pies el león hizo una profunda reverencia, momento en el cual los niños desmontaron y se lanzaron a los brazos de su padre.
—¡De mal en peor! –dijo el anciano para sí en tono caviloso cuando los niños hubieron terminado su relato, algo confuso, de la visita del embajador, construido sin duda a partir del rumor general, pues ellos no lo habían visto en persona–. ¡De mal en peor! Ese es su destino. Lo veo, pero no puedo alterarlo. El egoísmo de un hombre mezquino y artero, de una mujer ambiciosa y necia, de un niño lleno de rencor y falto de amor… todos llevan en una dirección: ¡de mal en peor! Y vosotros, queridos míos, debéis sufrirlo por algún tiempo, me temo. Empero cuando las cosas estén peor que nunca, podéis acudir a mí. Es poco lo que puedo hacer de momento…”
“Que el engaño, el rencor, la ambición
duerman en la noche de la razón,
¡hasta que la flaqueza sea fuerza;
las tinieblas, fulgor;
y todo mal se invierta!
La nube de polvo se extendió por el aire, como si estuviera viva, adoptando formas curiosas que cambiaban sin cesar.
—¡Está fodmando letdas! ¡Y palabdas! –susurró Bruno, agarrándose, un poco asustado, a Silvia–. ¡Pero no consigo leedlas! ¡Hazlo tú, Silvia!”
—…Primero, ¿por qué me llamas Benjamín?
—¡Es parte de la conspiración, amor! Uno debe tener un alias, ¿sabes?…
—¡Oh, así que un alias! ¡Vaya! Y segundo, ¿con qué objeto compraste esta daga? Venga, ¡nada de evasivas! ¡No puedes engañarme!
…
—¡Oh, no hables tú de conspiraciones! –la cortó violentamente su esposo, tirando la daga al interior del armario–. Sabes tanto de dirigir una conspiración como una gallina. Lo primero que hay que hacer es conseguir un disfraz. ¡Mira esto!
Y con comprensible orgullo se ciñó el gorro y los cascabeles, y el resto del disfraz de bufón, le guiñó un ojo a su esposa y preguntó con ironía:
—¿Doy el pego o no?
Los ojos de milady brillaron con absoluto entusiasmo conspirativo.
—¡Totalmente! –exclamó, dando palmadas–. ¡Tienes todo el aspecto de un payaso!
El «payaso» sonrió con recelo. No estaba completamente seguro de si aquello era un halago o no.
—¿Quieres decir un bufón? Sí, esa era mi intención. ¿A que no te imaginas cuál es tu disfraz? –Y procedió a deshacer el paquete, mientras la dama lo observaba extasiada.
—¡Oh, qué maravilla! –gritó, cuando el disfraz estuvo por fin extendido–. ¡Un disfraz espléndido! ¡De mujer esquimal!
—¡Cómo que de esquimal! –bramó el otro–. Toma, póntelo, y mírate en el espejo. ¿Pero es que no ves que es un oso? –El vicerrector calló de repente, al oírse una áspera voz que aullaba:
«Mas luego advirtió, no obstante,
que era un oso sin cabeza».
…
—Tendré que practicar un poco la forma de andar –dijo milady, mirando a través de la boca del oso–: ya sabes que al principio es imposible no comportarse un poco como un humano. Y por supuesto dirás: «¡Arriba, Bruin!»,¹ ¿a que sí?
—¡Por supuesto que sí! –contestó el cuidador, agarrando la cadena que colgaba del collar del oso con una mano, mientras con la otra hacía restallar un pequeño látigo–. Ahora da una vuelta a la habitación bailando un poco. Muy bien, querida, muy bien. ¡Arriba, Bruin! ¡Arriba te digo!
[¹ Diz-se dos ursos marrons.]
—¡Deja que te tome el pulso, hijo mío! –solicitó el preocupado padre–. Ahora saca la lengua. ¡Ah, lo que pensaba! Tiene un poco de fiebre, profesor, y ha sufrido una pesadilla. Métalo en la cama inmediatamente y dele un jarabe que le baje la temperatura.
—El motivo por el que lo he mencionado, profesor, era pedirle que tuviera la amabilidad de presidir las elecciones. Como entenderá, ello conferiría respetabilidad al asunto para que no hubiera sospechas de nada turbio…
—¡Me temo que no puedo, excelencia! –balbuceó el anciano–. ¿Y si el rector…?
—¡Cierto, cierto! –interrumpió el vicerrector–. Su posición, como profesor de la corte, no lo vuelve oportuno, lo admito. ¡Pues nada! Entonces las elecciones se llevarán a cabo sin su intervención.
—¡Es siempde tan desagadable! –añadió Bruno lastimeramente–. Ahora que padde ya no está, todos lo son con nosotdos. ¡El león se podtó mucho mejod!
—Pero tenéis que hacer el favor de aclararme –contestó el profesor con gesto de preocupación– cuál es el león, y cuál el jardinero. Es sumamente importante no confundir 2 animales así uno con otro. Y en su caso, es muy probable que ocurra, dado que ambos tienen boca, ¿sabéis?…
—¿Siempde confunde unos animales con otdos? –preguntó Bruno.
—Bastante a menudo, me temo –confesó con franqueza el profesor–. Por ejemplo, están la conejera y el reloj del salón –señaló–.
Uno los confunde un poco… porque los dos tienen puertas, como sabéis. Ayer mismo, ¿os lo podéis creer?, metí unas lechugas en el reloj, ¡y traté de dar cuerda al conejo!
—¿Y el conejo madchaba, después de habedle dado cuedda? –inquirió Bruno.
El profesor se llevó las manos a la cabeza, y gimió:
—¿Que si marchaba? ¡Me parece que sí! ¡De hecho, se ha marchado! Y a dónde… ¡eso es lo que no puedo averiguar! Lo he intentado todo… me he leído entero el artículo «Conejo» en la enciclopedia…
—Bueno, verá, la cifra lleva doblándose muchos años –respondió el sastre, de forma un poco desabrida– y creo que me gustaría que me pagara ya. ¡Son 2 mil libras!
—¡Oh, eso no es nada! –observó el profesor con despreocupación, hurgando en su bolsillo, como si siempre llevara por lo menos dicha cantidad consigo–. ¿Pero no preferiría esperar 1 añito más y que pasen a ser 4 mil? ¡Piense tan sólo en lo rico que sería! ¡Podría ser rey, si quisiera!
—No sé si querría ser rey –dijo el hombre, pensativo–. ¡Pero desde luego parece un buen montón de dinero! Está bien, creo que esperaré…
—¡Claro que sí! –asintió el profesor–. Veo que es usted muy sensato. ¡Que tenga un buen día!
—¿Tendrá algún día que pagarle esas 4 mil libras? –preguntó Silvia cuando la puerta se cerró tras el acreedor.
—¡Nunca, mi niña! –contestó enfáticamente el profesor–. Seguirá doblándola, hasta que muera. ¡Entenderéis que siempre merece la pena esperar 1 año más para conseguir el doble de dinero! Y ahora, ¿qué os gustaría hacer, amiguitos míos? ¿Os parece bien que os lleve a ver al otro profesor? Es una ocasión excelente para una visita –dijo para sí, echando un vistazo a su reloj–: normalmente se toma un breve descanso, de 14 minutos y ½, sobre esta hora.
A CREATURE OF CHAOS: “iba descubriendo a cada momento nuevas habitaciones y corredores en aquel misterioso palacio, y con escasa frecuencia lograba encontrar de nuevo los ya visitados.”
—¡Nos estás gastando una broma, anciano encantador! –dijo–. ¡Aquí no hay ninguna puerta!
—La habitación no tiene puertas –explicó el profesor–. Tendremos que entrar por la ventana.
De modo que fuimos hasta el jardín y no tardamos en hallar la ventana de la habitación del otro profesor. Era una ventana en la planta baja, y se encontraba invitadoramente abierta; el profesor aupó primero a los 2 niños para que entraran, y después él y yo trepamos al alféizar para seguirlos.
El otro profesor estaba sentado frente a una mesa, con un gran libro abierto delante, sobre el cual tenía la frente apoyada; abrazaba el libro con ambos brazos, y roncaba con fuerza.
—Lee así, por lo general –comentó el profesor–, cuando el libro es muy interesante, ¡y entonces a veces cuesta mucho conseguir que atienda!
—¡Qué ensimismado está! –exclamó el profesor–. ¡Debe de haber llegado a una parte del libro interesantísima! –Y descargó una buena lluvia de golpes sobre la espalda del otro profesor, mientras gritaba sin parar–: ¡Eh! ¡Eh! –Luego le dijo a Bruno–: ¿No es asombroso que esté tan abstraído?
—¡Eso es! –exclamó el profesor, encantado–. ¡Eso servirá, no hay duda! –Y cerró el libro con tanta brusquedad que pilló con fuerza la nariz del otro profesor entre las hojas.
Este se levantó al instante y llevó el libro al fondo de la habitación, donde lo devolvió a su sitio en la librería.
—He estado leyendo 18 horas y ¾ –dijo–, y ahora me tomaré un descanso de 14min30. ¿La charla está lista?
—…La gente nunca disfruta de la ciencia abstracta, ya sabe, cuando le ruge el estómago. Y también está el baile de disfraces. ¡Oh, será de lo más entretenido!
—¿En qué momento será el baile? –preguntó el otro profesor.
—En mi opinión debería celebrarse al principio del banquete… viene muy bien para que la gente rompa el hielo, ya sabe.¹
—Sí, ese es el orden correcto. Primero el conocer; luego el comer; y después el placer… ¡pues estoy seguro de que cualquier charla que imparta será un placer para nosotros! –dijo el otro profesor, el cual no había dejado de darnos la espalda en ningún momento, ocupado como estaba en sacar los libros, uno por uno, y colocarlos cabeza abajo. Un caballete, que sostenía una pizarra, se hallaba cerca de él, y, cada vez que le daba la vuelta a un libro, hacía una marca en el encerado con un trozo de tiza.
¹ Todos esses eventos demorarão centenas de páginas para acontecer!
—Deje que lo intente –dijo el otro profesor, sentándose al pianoforte–. Supongamos, por ejemplo, que comienza en la bemol –añadió, tocando la nota en cuestión–. ¡La, la, la! Creo que estoy dentro de la octava. –Volvió a tocar la nota y apeló a Bruno, que se encontraba a su lado–: ¿La he cantado como es debido, hijo?
—No, no lo ha hecho –respondió Bruno con gran decisión–. La ha cantado como bebido.
“Había una vez un cerdo sentado a solas
junto a una fuente rota,
que día y noche se lamentaba;
a un corazón de piedra habría conmovido
verlo retorcerse las pezuñas y soltar gemidos
porque era incapaz de saltar.”¹
¹ Também esta música-estorieta demorará a concluir, na boca de Bruno, no epílogo!
—Los extremos son siempre malos –comentó el profesor, con gran seriedad–. Por ejemplo, la sobriedad es algo muy bueno, cuando se practica con moderación: pero incluso esta, cuando se lleva al extremo, tiene desventajas.
«¿Qué desventajas?» fue la cuestión que me vino a la cabeza; y, como de costumbre, Bruno la formuló por mí:
—¿Qué debe en cajas?
—Esta es una de ellas –continuó el profesor–: cuando un hombre está achispado (ese es un extremo, sabéis), ve una sola cosa como si fueran 2. Pero cuando está extremadamente sobrio (ese es el otro extremo), ve 2 cosas como si fueran una sola. En ambos casos, se trata de algo igual de inconveniente.
—¿Qué significa «inconviniente»? –susurró Bruno a Silvia.
—La diferencia entre «conveniente» e «inconveniente» se ilustra mejor por medio de un ejemplo –dijo el otro profesor, que había oído la pregunta–. Si sencillamente piensas en cualquier poema que contenga las 2 palabras… como…
El profesor se tapó las orejas con las manos y adoptó una expresión consternada.
—Si se le deja empezar un poema –informó a Silvia–, ¡no parará de recitar! ¡Nunca lo hace!
—¿Alguna vez se ha puesto a recitar un poema y nunca ha parado? –indagó Silvia.
—En 3 ocasiones –dijo el profesor.
Bruno se puso de puntillas hasta que sus labios estuvieron a la altura del oído de Silvia.
—¿Y qué paso con esos tdes poemas? –susurró–. ¿Los está deciendo ahora?
—¡Calla! –le instó Silvia–. ¡El otro profesor está hablando!
—Adelante, entonces –dijo el profesor–. Lo que tiene que ser, será.
—¡Recuerda eso! –le susurró Silvia a Bruno–. Es una regla muy buena para las veces en que te haces daño.
—¡Y también para cuando hago duido! –contestó el descarado jovenzuelo–. ¡Así que decuéddelo usted también, señorita.
“Sus palabras fueron bastante severas, pero soy de la opinión de que, cuando uno desea realmente despertar en el criminal una conciencia de su culpabilidad, no debería pronunciar la frase con los labios muy cerca de su mejilla, dado que concluirla con un beso, por muy accidental que sea, debilita terriblemente el efecto.”
“«Pedro es pobre –dijo el noble Pablo–
mas su amigo fiel siempre yo he sido;
y, aunque mis medios son escasos,
ya que dar no, prestar me permito.
¡Qué pocos, salvo por interés,
ayudan al que lo necesita!
¡Pero a Pedro yo le prestaré,
pues sensible soy, 50 libras!».
¡Cuán inmenso fue el gozo de Pedro
al ver a su amigo tan solidario!
¡Con qué alegría firmó el acuerdo
por el cual quedaría endeudado!
Y dijo Pablo: «No está de más
que fijemos del retorno el día.
Siguiendo un buen consejo, será
de mayo el cuarto, al mediodía».
«¡Pero si ya es abril! Día uno,
si no me equivoco –dijo Pedro–.
Cinco semanas se irán al punto:
¡apenas duran un pestañeo!
Dame, para montar una empresa
y especular, al menos un año.»
«Es imposible cambiar la fecha.
Ha de pagarse el 4 de mayo.»
«¡Qué remedio! –suspiró el deudor–.
Me marcho: abóname el importe.
Ganaré 1 libra honesta o 2
con una sociedad por acciones.»
«Si parezco insensible, lo siento:
te haré el préstamo, naturalmente;
mas, por unas semanas, encuentro
que no será… en fin, conveniente.»
Cada semana, Pedro volvía,
para marcharse apesadumbrado;
la respuesta siempre era la misma:
«Hoy no te puedo dar lo que hablamos».
Y pasaron las lluvias de abril
–cinco semanas, prácticamente–
y aún Pablo replicaba así:
«Por el momento, ¡no es conveniente!».
Llegó el 4, y Pablo, puntual,
se presentó allí con un letrado.
«Creí mejor venir a tu hogar,
y dejar ya todo esto zanjado.»
¡Qué desesperación la de Pedro!
Mechones se arrancaba frenético,
y muy pronto sus rubios cabellos
formaron en el suelo gran séquito.
El letrado quieto lo observaba
con lástima medio contenida:
una lágrima en su ojo temblaba;
su mano el acuerdo sostenía.
Pero cuando al fin la profesión
de nuevo en su corazón se impuso,
dijo: «La Ley no tiene señor;
si no pagas seguirá su curso».
Y habló Pablo: «¡Cómo me arrepiento
de mi visita aquel día aciago!
¡Considera lo que haces, Pedro!
¡No serás más rico al estar calvo!
¿Crees que arrancándote los rizos
lograrás que mengüen tus problemas?
Frena esta violencia, te lo pido:
¡pues sólo más disgusto me creas!».
«Nunca a sabiendas infligiría
en tan buen corazón –Pedro dijo–
innecesario dolor o herida.
Mas, ¿por qué tan estricto, ‘amigo’?
Por muy legal que a lo mejor sea
pagar un préstamo inexistente,
¡yo creo que resulta un sistema
en extremo grado inconveniente!
«¡Tanta nobleza en mi alma no existe
como en la de algunos de estos tiempos!
–Pablo se sonrojó, pues humilde
era, y bajó la vista al suelo–.
¡La deuda me dejará pelado
y me atribulará para siempre!»
«¡No, no, Pedrito! –repuso Pablo–.
¡No te quejes así de tu suerte!
«No te falta en casa el alimento;
eres respetado en todo el mundo,
y en la barbería, según creo,
rizas tus patillas a menudo.
Aunque la nobleza nunca alcances
–te quedarás corto, ni lo intentes–,
la vía honesta tienes delante
¡aunque sea muy inconveniente!»
«Cierto es –dijo Pedro–, vivo estoy;
el mundo todavía me admira,
y una vez a la semana voy
a rizar y aceitar mis patillas.
Pero un activo insignificante
e ingresos nulos son mi presente:
abusar del capital, ya sabes,
¡es en cualquier caso inconveniente!»
«¡Pero paga! –exclamó su amigo–.
Mi buen Pedrito, ¡paga tus deudas!
¿Qué importa si al completo tu ‘activo’
resulta devorado por ellas?
Ya tardas una hora en pagar;
aunque ser generoso procuro.
Me irrita, pero bueno, ¡da igual!
¡NO TE APLICARÉ INTERÉS NINGUNO!»
«¡Cuánta bondad! –gritó el pobre Pedro–.
Empero ¡deberé mi alfiler
de corbata, mi piano, mi cerdo
e incluso mi peluca vender!»
Al poco todo aquello echó alas,
y, con cada vuelo, diariamente,
él se veía (y suspiraba)
en situación menos conveniente.
Pasaron semanas, meses, años:
Pedro quedó hecho un saco de huesos.
Y una vez hasta rogó, llorando:
«¿Te acuerdas, Pablo, de aquel dinero…?».
El cual contestó: «¡Te prestaré,
cuando pueda, todos mis ahorros!
¡Ah, Pedro, qué dicha obra en tu haber!
¡Decir que te envidio es decir poco!
«Estoy engordando, como ves,
y mi salud no es del todo buena.
Ya no siento el júbilo de ayer
al oír la llamada a la cena.
Pero tu figura es leve y fina,
y retozas igual que un muchacho:
¡el rancho es una diaria alegría
para apetitos así, tan sanos!».
«De veras que sé –Pedro repuso–
en qué feliz estado me veo.
Mas podría prescindir con gusto
de parte de esos lujos que tengo.
Lo que tú llamas sano apetito
supone del hambre mordedura.
Y, cuando no hay qué llevarse al pico,
¡el toque a fagina es cruel tortura!
«Ni un espantapájaros querría
este abrigo, o botas así.
¡Ah, Pablo, 5 míseras libras
harían otro hombre de mí!»
«Pedrito, me llena de sorpresa
escucharte hablar en ese tono.
¡Temo que no eres consciente apenas
de tus muchos motivos de gozo!
«No corres riesgo de criar manteca;
resultas pintoresco en harapos;
te salvas de sufrir las jaquecas
que el dinero trae bajo el brazo.
Y tienes tiempo de cultivar
el contento, virtud muy decente,
en pro de lo cual tu estado actual
¡te será de lo más conveniente!»
«Aunque penetrar –contestó Pedro–
tus hondos pensamientos no pueda,
no obstante, en tu carácter encuentro
alguna pequeña inconsistencia.
Tomártelo pareces con calma
cuando una promesa has de cumplir;
pero ¡ay, si de cobrar se trata!:
¡persona tan puntual jamás vi!»
Su amigo: «Toda cautela es poca
en lo que concierne a soltar ‘plata’;
para los cobros, como bien notas,
soy la puntualidad encarnada.
Uno ha de reclamar lo que es suyo;
mas, al prestar dinero a la gente,
¡se le debe permitir –propugno–
escoger ocasión conveniente!».
Un cierto día, mientras roía
Pedro un mendrugo –su dieta usual–,
se presentó Pablo de visita
y estrechó su mano con afán.
«Tus frugales costumbres conozco:
como herir tu orgullo no quisiera
por entrar con extraños curiosos,
¡he dejado a mi abogado fuera!
«Bien recuerdas, no me cabe duda,
con qué desdén todos te miraban
cuando empezó a irse tu fortuna.
¡Yo nunca te puse mala cara!
Y cuando tus pocas posesiones
perdiste y te viste marginado,
no he de recordarte cómo entonces
de ti me apiadé cual un hermano.
«Así pues, te ofrecí mi consejo
rebosante de sabiduría,
a cambio de nada, aunque es cierto
¡que haber cobrado por él podría!
Pero me abstengo de mencionar
mis buenas acciones: larga estela.
Ya que alardear, como sabrás,
es una cosa que odio de veras.
«¡Qué extensa parece ser la lista
de todos los favores que he hecho,
desde aquellos vagos, mozos días,
al préstamo de abril el primero!
El cual secó mis escasos fondos,
aunque de ello no hubieses sospecha;
pero tengo un corazón de oro
¡Y VOY A PRESTARTE OTRAS CINCUENTA!»
«No será así –Pedro contestó,
lágrimas de gratitud llorando–.
Nadie recuerda, mejor que yo,
tus servicios en años pasados;
y he de admitir que esta nueva oferta
es generosísimo presente.
Con todo, hacer uso de ella
¡no me parece muy conveniente!»
—…enseguida veréis la diferencia entre «conveniente» e «inconveniente». Ahora la entendéis del todo, ¿a que sí? –añadió, mirando con gesto amable a Bruno, el cual se encontraba sentado, junto a Silvia, en el suelo.
—Sí –dijo Bruno, en voz muy baja. Una respuesta tan sucinta era algo muy inusual, tratándose de él, pero en aquel momento me pareció verlo un tanto agotado. De hecho, se subió al regazo de Silvia mientras hablaba, y apoyó la cabeza en su hombro–. ¡Cuántos vedsos tenía el poema! –susurró.”
“El otro profesor observó a Bruno con cierta preocupación.
—La criaturita debería irse a la cama de una vez –dijo con aire autoritario.
—¿Por qué de una vez? –preguntó el profesor.
—Porque no puede irse de dos veces –respondió el otro profesor.
El profesor aplaudió con suavidad.”
—La acción de los nervios –empezó a decir con entusiasmo– es curiosamente lenta en algunas personas. Una vez, ¡tuve un amigo que tardaba años y años en sentir una quemadura hecha con un atizador al rojo!
—¿Y si simplemente se le pellizcaba? –inquirió Silvia.
—Entonces tardaría mucho más en sentirlo, naturalmente. De hecho, dudo que el hombre llegara a hacerlo jamás. Quizá sus nietos sí.
—No me gustaría sed nieto de un abuelo al que habieran pellizcado, ¿y usted, hombde señod? –susurró Bruno–. ¡Podería llegadle justo cuando quisiera estad contento! [o etéreo professor idoso da realidade alternativa começa a interagir com as crianças élficas]
—¿Pero es que acaso no quieres estar siempre contento, Bruno?
—No siempde –dijo Bruno con aire pensativo–. A veces, cuando estoy demasiado contento, quiero estad un poquito tdiste. Entonces se lo cuento a Silvia, ¿sabe?, y ella me pone algunas leciones. Y todo se aregla.
—Siento que no te gusten las lecciones –dije yo–. Deberías hacer como Silvia. ¡Ella siempre está ocupada a lo largo del día!
—¡Yo también! –señaló Bruno.
—¡No, no! –lo corrigió Silvia–. ¡Tú estás ocupado a lo corto del día!
—¿Y cuál es la diferencia? –preguntó Bruno–. Hombde señod, ¿no es el día tan codto como ladgo? Quiero decid, ¿no dura siempde lo mismo?
Dado que nunca había considerado la cuestión desde ese punto de vista, sugerí que lo mejor era que le preguntaran al profesor, y al instante salieron corriendo para solicitar la ayuda de su anciano amigo. El profesor paró de limpiar sus anteojos para pensar sobre aquello.
“Los niños volvieron, con paso lento y cavilante, para comunicar su respuesta.
—¿A que es sabio? –preguntó Silvia en un reverente susurro–. Si yo fuera así de sabia, me dolería la cabeza el día entero, ¡estoy segura!
—Parecéis estar hablando con alguien… que no está ahí –observó el profesor, girándose hacia los niños–. ¿Quién es?
Bruno puso cara de extrañeza.
—¡Yo nunca hablo con nadie cuando no está aquí! –respondió–. No es de buena educación. ¡Uno debería siempde esperad a que llegue antes de hablad con él!
El profesor miró con inquietud en mi dirección, y dio la impresión de estar atravesándome una y otra vez con la mirada sin verme.
—¿Con quién habláis entonces? –dijo–. Aquí no hay nadie, ¿sabéis?, excepto el otro profesor… ¡que tampoco está aquí! –agregó frenético, dando vueltas y vueltas sobre sí mismo como una perinola–. ¡Niños! ¡Ayudadme a buscarlo! ¡Rápido! ¡Se ha perdido otra vez! Los niños se pusieron en pie al momento.”
“Bruno cogió un librito muy pequeño de la librería, y lo abrió y sacudió imitando al profesor.
—Aquí no está –dijo.
—¡Ahí no puede estar, Bruno! –señaló Silvia con indignación.
—¡Pues claro que no! –contestó su hermano–. ¡Si estuviera aquí, se habdía caído del libdo al sacudidlo!
—¿Ha llegado a perderse en alguna ocasión anterior? –inquirió Silvia, levantando una esquina de la alfombra frente a la chimenea y echando un vistazo debajo.
—Lo hizo una vez –explicó el profesor–: se perdió en un bosque…
—¿Es que no era capaz de encontdadse otda vez? –preguntó Bruno–. ¿Pod qué no gditó? Está claro que se habdía oído a sí mismo, podque no podía andad muy lejos, ¿sabéis?
—Probemos a llamarlo a voces –propuso el profesor.
—¿Y qué gritamos? –dijo Silvia.
—Pensándolo bien, no lo hagáis –contestó el profesor–. El vicerrector podría oíros. ¡Se está volviendo terriblemente estricto!
Aquello recordó a los pobres niños todos los problemas que les habían hecho acudir a su viejo amigo. Bruno se sentó en el suelo y comenzó a llorar.
—¡Es tan cduel! –sollozó–. ¡Y deja que Uggug me quite todos mis juguetes! ¡Y la comida es una podquedía!
—¿Qué has tenido hoy para cenar? –preguntó el profesor.
—Un tdocito de cuedvo muedto –fue la amarga contestación de Bruno.
—Quiere decir pastel de grajo –explicó Silvia.”
—¿No le parece una pedsona amable, hombde señod?
—Desde luego que sí –dije yo. Pero el profesor no se percató de mi comentario. Se había puesto un bonito gorro con una larga borla, y se encontraba eligiendo uno de los bastones del otro profesor de una bastonera en una esquina de la habitación.
“iniciará la conversación (no se puede beber una botella de vino sin abrirla antes)” Hoje na padaria (4/6/23) um garoto de 3 ou 4 anos recebeu uma água mineral de sua mãe na fila do caixa e pôs-se a virar a garrafa, entornada na boca… Para sua surpresa o líquido não desceu nem molhou sua garganta sedenta, pois a garrafa ainda estava fechada… Tem razão, como se há de beber o vinho sem sacar a rolha?! Parte tão importante quanto ficar bêbado!
“Creyó ver volando en torno
a la lámpara un albatros:
mas luego advirtió que era
un sello postal barato.
«Mejor vete a casa –dijo–
¡o acabarás empapado!»”
“Para entonces habíamos llegado ya hasta el jardinero, quien se hallaba a la pata coja, como de costumbre, regando afanosamente un macizo de flores con una regadera vacía.
—¡Pero si no tiene agua! –le explicó Bruno, tirándole de la manga para llamar su atención.
—Así pesa menos –repuso el jardinero–. Si está muy llena, el brazo acaba doliendo. –Y siguió con su trabajo, al tiempo que canturreaba para sí:
¡O acabarás empapado!”
—No me importaría dejarle salir a usted –dijo el jardinero–. Pero no debo abrir la puerta a los niños. ¿Se cree que desobedecería las reglas? ¡Ni por un chelín y medio!
El profesor extrajo cuidadosamente un par de chelines.
—¡Con eso valdrá! –gritó el jardinero, mientras tiraba la regadera por encima del macizo de flores, y sacaba un puñado de llaves: una grande, y varias otras de menor tamaño.
“He observado a menudo que una puerta se abre mucho mejor con su propia llave.
La llave grande resultó ser la correcta al primer intento; el jardinero abrió la puerta y extendió la mano para recibir el dinero.
El profesor meneó negativamente la cabeza.”
“El jardinero puso cara de no entender nada, y permitió que saliésemos; pero mientras cerraba la puerta detrás de nosotros, lo oímos cantar para sí con aire meditabundo:
Creyó ver una cancela
que con una llave abría,
mas luego advirtió que eran
2 reglas de 3 seguidas.
«¡Y este gran misterio –dijo–
pa mí es claro como el día!»”
—¡Vaya, vaya! –dijo el bondadoso anciano–. Tal vez os siga, uno de estos días. Pero debo volver, ahora mismo. Veréis, dejé la lectura en una coma, ¡y es un fastidio no saber cómo acaba la frase! Además, el primer sitio por el que tenéis que pasar es Canilandia, y los perros siempre me han puesto un pelín nervioso. Pero viajar será muy sencillo en cuanto haya acabado mi nuevo invento: sirve para transportarse, ¿sabéis? Le falta únicamente un poquitín más de trabajo.
—¿No será eso muy cansado, transportarse uno mismo? –inquirió Silvia.
—Ah, no, mi niña. Verás, cualquier cansancio que uno sufra por transportar, ¡se lo ahorra siendo transportado! ¡Adiós, preciosos! ¡Adiós, señor! –añadió para mi gran sorpresa, y me estrechó la mano de manera afectuosa.
—¡Adiós, profesor! –contesté, mas mi voz sonaba extraña y distante, y los niños no se percataron en lo más mínimo de nuestra despedida. Era evidente que ni me veían ni me oían cuando, abrazados tiernamente el uno al otro, continuaron la marcha con paso audaz.”
—¡Ubuf, uof bufuofhau! –gruñó por fin–. ¡Guofbau hauguau ubuf! ¿Bou guaubau guofbufhau? ¿Bou guou? –interpeló a Bruno, con severidad.
Naturalmente Bruno entendió todo aquello, sin excesivos problemas. Todas las hadas entienden el perruno –esto es, la lengua de los perros–. Pero como puede que vosotros lo encontréis un poco difícil, sólo al principio, mejor será que os lo traduzca: «¡Humanos, en verdad lo creo! ¡Un par de humanos perdidos! ¿Qué perro es vuestro amo? ¿Qué queréis?».
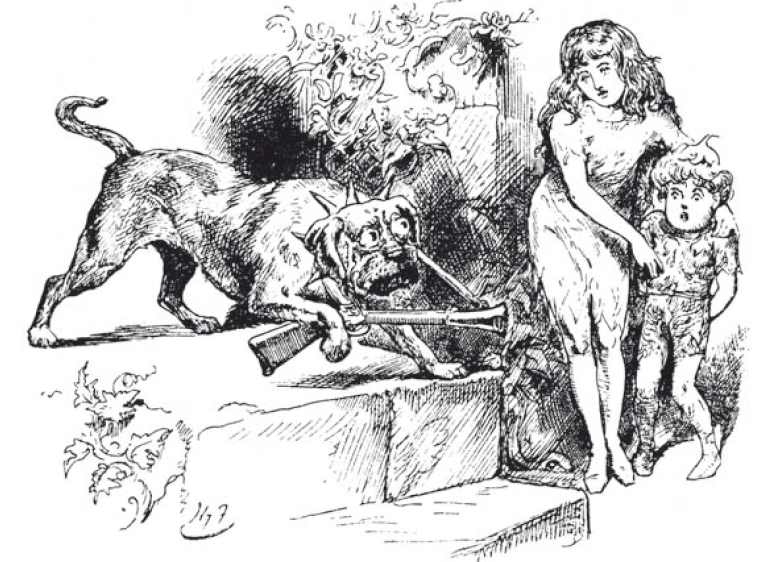
“Los cortesanos no se fijaron para nada en mí, pero Silvia y Bruno fueron el blanco de muchas miradas inquisitivas, y de numerosos comentarios susurrados, de los cuales sólo alcancé a oír con claridad uno –realizado por un perro salchicha a un amigo suyo–: «Bau guof guauhau uofbau ubuf, ¿au bau?» («Pues no es demasiado fea para ser una humana, ¿no crees?»)”
Ouvi rumores de que Barkhtin é o maior lingüista desta sociedade!
“A continuación el centinela rascó violentamente la puerta y profirió un agudo y fuerte ladrido que hizo estremecerse a Bruno de la cabeza a los pies.
—¡Uofhau guau! –dijo una voz profunda desde el interior. (Lo que significa «¡Adelante!» en perruno.)”
—¿Bou guou? –fue lo primero que preguntó.
—¡Cuando su majestad se dirija a vosotros –corrió a susurrarle el centinela a Bruno– deberíais levantar las orejas!
Bruno miró a Silvia con actitud vacilante.
—Pdeferiría no hacedlo, pod favod –contestó–. Me dolería.
—¡Pero si no duele nada! –dijo el centinela con cierta indignación–. ¡Mira! ¡Se hace así! –Y levantó las orejas como 2 señales ferroviarias.
“¡Cuál fue el asombro –por no decir el horror– de todos los allí reunidos, cuando Silvia no hizo otra cosa que acariciarle la cabeza a su majestad, mientras Bruno le agarraba las largas orejas y simulaba atárselas bajo el mentón!
El centinela dejó escapar un fuerte gemido; un hermoso galgo –que al parecer era una de las damas de honor– sufrió un desvanecimiento, y el resto de los cortesanos se apartó a toda prisa, y dejó un amplio espacio para que el enorme terranova se abalanzara sobre los audaces extraños y los despedazara.
Sólo que… no lo hizo. Al contrario, su majestad incluso sonrió –hasta donde puede hacerlo un perro– y (los demás perros no dieron crédito a lo que vieron, pero así ocurrió, de todos modos) ¡meneó la cola!
—¡Hau uof auguof! –(Esto es: «¡Jamás vi cosa igual!») fue el grito unánime.
Su majestad echó una mirada severa a su alrededor, y soltó un leve gruñido, que produjo un silencio instantáneo.
—¡Conducid a mis amigos a la sala de banquetes! –ordenó, poniendo tanto énfasis en «mis amigos» que varios de los perros no pudieron evitar rodar sobre sus lomos y ponerse a lamer los pies de Bruno.”
“Pero era obvio que los niños no tenían mucha práctica en modales palaciegos. Silvia únicamente estrechó la gran pata; Bruno se abrazó a ella; el maestro de ceremonias parecía estupefacto.”
—Bueno, un sueñecito no le hará daño –dijo el maestro, que acto seguido se marchó. Apenas pude oír sus palabras, lo cual no es de extrañar: se encontraba apoyado en la borda de un navío, a muchas millas del muelle donde yo estaba. El barco se perdió tras el horizonte, y yo me hundí de nuevo en el sillón.
—¡Es un modo de proceder tremendamente inusual, majestad! –exclamó el gruñidor mayor, a punto de ahogarse por el disgusto de ser dejado al margen, dado que se había puesto su mejor traje de gala, confeccionado enteramente con pieles de gato, para la ocasión.
—Los escoltaré yo mismo –repitió su majestad, suave pero firmemente, despojándose de las vestiduras reales, y cambiando su corona por otra más pequeña–, y tú puedes permanecer en palacio.
—¡Me alegdo! –le susurró Bruno a Silvia cuando estuvieron lo bastante lejos como para que el gruñidor no pudiera oírlos–. ¡Estaba muy enfadadísimo! –Y no sólo acarició a su escolta real, sino que incluso lo abrazó por el cuello exultante de gozo.
—¡Es todo un alivio –dijo– alejarse del palacio de cuando en cuando! La realeza perruna lleva una vida insulsa, ¡os lo aseguro! ¿Te supondría…? –y esto se lo dijo a Silvia, en voz baja, y con aspecto de sentirse un poco tímido y avergonzado–. ¿Te supondría mucha molestia lanzar simplemente ese palo para que te lo traiga?
Silvia se quedó por un instante demasiado atónita como para hacer nada: le parecía una imposibilidad monstruosa que un rey quisiera correr detrás de un palo. Pero Bruno estaba a la altura de la ocasión, y con el alegre grito de «¡Venga! ¡Tdáelo, perito bueno!» lo arrojó por encima de un matorral. Un instante después el monarca de Canilandia había saltado las matas, recogido el palo y vuelto al galope con él en la boca a donde estaban los niños. Bruno se lo quitó de manera muy decidida.
—¡Pero el trabajo es el trabajo! –dijo el rey canino por fin–. Y yo debo retornar al mío. No podría ir más lejos –agregó, consultando un reloj para perros que colgaba de una cadena alrededor de su cuello–, ¡ni aunque hubiera un gato a la vista!
Se despidieron afectuosamente de su majestad y continuaron adelante, con paso cansado.
“¡Estoy casi segura de que son las puertas de Hadalandia! Sé que son totalmente doradas, padre me lo dijo, ¡y brillan tanto, tanto! –agregó en tono soñador.”
“Yo sabía, por alguna extraña iluminación mental, que un gran cambio estaba produciéndose en mi dulce amiguita (pues tal me gustaba considerarla) y que estaba trascendiendo la simple condición de duende de Exotilandia para pasar a ser una verdadera hada.
El cambio tardó más en llegar en el caso de Bruno, pero se completó en ambos antes de su llegada a las puertas doradas, a través de las cuales sabía que me sería imposible seguirlos. No pude hacer otra cosa que permanecer fuera y echar una última mirada a los 2 encantadores niños antes de que desapareciesen en su interior y las puertas doradas se cerraran con un potente estruendo.
¡Y menudo estruendo!
—¡Nunca se cerrará como una puerta de armario normal! –explicó Arthur–.”
“¡Así que ahora debes irte realmente a la cama, anciano! No estás para nada más. Da fe oficial el Dr. Arthur Forester.”
“…La primera vez que te hablé de… –empezó a decir Arthur, tras un largo e incómodo silencio–, es decir, cuando hablamos por primera vez de ella, ya que creo que fuiste tú quien sacó el tema, mi propia situación en la vida me impedía cualquier otra cosa que no fuera adorarla a distancia, y me encontraba dándole vueltas al plan de dejar finalmente este lugar e instalarme en alguna otra parte lejos de cualquier posibilidad de reencontrarme con ella. Esto parecía ser lo único provechoso que podía hacer con mi vida.
—¿Y crees que eso habría sido juicioso? –dije yo–. ¿No permitirte esperanza alguna?”
—Lo que quería contarte es lo siguiente –continuó su relato–: Esta tarde me han llegado noticias de mi abogado. No puedo entrar en los detalles del asunto, pero el resultado es que mi fortuna material es mucho mayor de lo que pensaba, y me encuentro (o pronto me encontraré) en posición de ofrecerle matrimonio, sin que ello resulte imprudente, a cualquier dama, incluso en el caso de que esta no aportara nada. Y hablando de ella, dudo que lo hiciera: el earl es pobre, según creo. Pero yo dispondría de suficiente para los 2, incluso si nos fallase la salud.
“Y en cuanto a… a lady Muriel, a pesar de mis esfuerzos, no logro adivinar sus sentimientos hacia mí. Si hay amor, ¡lo oculta! ¡No, debo esperar, debo esperar!”
“Arthur me escribió 1 o 2 veces durante el mes, pero en ninguna de sus cartas había mención alguna a lady Muriel. No obstante, su silencio no era un mal augurio: a mi modo de ver se trataba del comportamiento natural de un enamorado, el cual, aun cuando su corazón estuviese cantando «Es mía», temía plasmar su felicidad en las frías frases de una carta, prefiriendo en cambio esperar a contarlo de palabra. «Sí –pensé–; ¡escucharé su canción victoriosa de sus propios labios!»”
—¡No esperes demasiado! –contesté en tono alegre–. ¡Un corazón apocado nunca conquistó mujer hermosa!
—Quizá sea ese mi problema. Pero de verdad que todavía no me atrevo a decirle nada.
—No –replicó Arthur con firmeza–. No ha entregado su corazón a nadie: eso lo sé. Dicho lo cual, si ama a alguien mejor que yo, ¡que así sea! No estropearé su felicidad. El secreto morirá conmigo. Pero ella es mi primer… ¡y mi único amor!
“Teme excesivamente su destino
o posee un pequeño desierto,
quien no se atreve a saltar al vacío
aun pudiendo así ganar el cielo.(*)
(*) James Graham (1612-1650), primer marqués de Montrose [tradução adaptada].”
—¡No me atrevo a preguntarle si hay otro! –dijo de forma apasionada–. ¡Saberlo me rompería el corazón!
—¿Y te parece sensato vivir con la duda? ¡No debes desperdiciar tu vida por un «y si…»!
—¡Te digo que no me atrevo!
—¿Quieres que lo averigüe yo por ti? –pregunté, con la libertad de un viejo amigo.
—¡No, no! –respondió con expresión afligida–. Te ruego que no digas nada. Mejor esperar.
“Uno no puede mantener que las hadas nunca son codiciosas, ni egoístas, ni enfadadizas, ni embusteras, porque eso sería absurdo, ¿sabes? Por tanto, ¿no crees que a lo mejor no les vendría mal recibir alguna pequeña reprimenda y castigo de vez en cuando?
De verdad que no veo por qué no debería intentarse, y estoy prácticamente seguro de que, si tan sólo uno pudiese atrapar un hada, y ponerla contra el rincón, y tenerla a pan y agua durante un día o dos, ello descubriría un carácter totalmente mejorado; o le bajaría un poco los humos, en cualquier caso.
La siguiente cuestión es: ¿cuál es la mejor época para ver hadas? Creo que puedo contarte todo lo que hay que saber al respecto.
La primera regla es que debe tratarse de un día realmente caluroso, uno que podamos considerar estable, y tienes que sentirte un poquito somnoliento, pero no tanto como para no poder mantener los ojos abiertos, atención. Deberías sentirte además ligeramente… «feérico», podríamos llamarlo, o «inquieto»; los escoceses dicen eerie, y quizá sea una palabra más bonita; si no sabes lo que significa, me temo que me resulta prácticamente imposible de explicar; habrás de esperar a encontrarte con un hada, y entonces lo sabrás.
Y la última regla es que los grillos no deberían estar cantando. No puedo detenerme a explicarlo; tendrás que fiarte por el momento.
De modo que, si todas estas cosas se dan al mismo tiempo, tienes muchas posibilidades de ver un hada, o, al menos, bastantes más que si no fuera así.
Lo primero que advertí, mientras paseaba ociosamente por un claro en el bosque, fue que había un escarabajo de gran tamaño, tendido boca arriba en el suelo, que luchaba por darse la vuelta, y me agaché sobre una rodilla para ayudar a la pobre criatura. Con algunas cosas, ¿sabes?, uno nunca puede estar totalmente seguro de lo qué le gustaría a un insecto: por ejemplo, me vería incapaz de decidir, suponiendo que yo fuera una polilla, si preferiría que me mantuviesen apartado de la vela o que me dejaran volar directamente hasta ella y quemarme; (…) pero sí guardo la absoluta certeza de que si fuera un escarabajo y hubiese rodado sobre mi caparazón hasta quedar panza arriba, estaría siempre encantado de que me ayudasen a levantarme.”
“Puedo decirte, además, que no tenía alas (no creo en las hadas aladas) y que poseía un abundante cabello largo y castaño y unos grandes y sinceros ojos del mismo color, y con esto he hecho todo lo que he podido para darte una idea de cómo era.
Silvia (averigüé su nombre más tarde) se había arrodillado, como estaba haciendo yo, para ayudar al escarabajo, pero a ella le hizo falta algo más que un palito para ponerlo de nuevo sobre sus patas; no pudo hacer otra cosa que, con ambos brazos, empujar al pesado insecto sobre su costado, y mientras lo hacía no paró de hablarle, medio regañándolo y medio consolándolo, como haría una niñera con un niño que se hubiese caído al suelo.”

Silvia miniatura
—…¿Y de qué sirve tener 6 patas, querido, si cuando quedas panza arriba sólo puedes agitarlas en el aire? Las piernas están pensadas para caminar con ellas, ¿sabes? No empieces ya a sacar las alas; aún no he acabado. Ve a ver a la rana que vive detrás de ese ranúnculo y dale saludos de mi parte, de Silvia… ¿puedes decir «saludos»?
“Y ahora tengo tiempo para hablarte de la regla sobre los grillos. Siempre cesan de cantar cuando pasa un hada, porque un hada es una especie de reina para ellos, supongo –en cualquier caso es un ser mucho más grande que un grillo–; así que siempre que estés dando un paseo y los grillos dejen repentinamente de cantar, puedes estar seguro de que están viendo un hada.”
“–soy todo un erudito en historia natural, ¿sabes? (por ejemplo, siempre puedo diferenciar a los gatos de los patos de un solo vistazo)–”
“A la sazón, en un instante, un destello de luz interior pareció iluminar una parte de mi vida que prácticamente había quedado en el olvido: las extrañas visiones que había experimentado durante mi viaje a Elveston, y pensé, súbitamente dichoso: «¡Aquellas visiones están destinadas a tener relación con mi vida real!».
Para entonces, aquella sensación de «inquietud» había regresado, y de pronto observé que no había ningún grillo cantando, así que me entró la completa certeza de que «Bruno» andaba muy cerca, por alguna parte.
Y así era: tan cerca que a punto había estado de pisarlo sin darme cuenta; lo cual habría sido terrible, suponiendo claro está que resulte posible pisar un hada: mi creencia es que su naturaleza es similar a la de los fuegos fatuos, y a estos no hay forma de pisarlos.
Piensa en algún niño de gran hermosura que conozcas, con mejillas sonrosadas, grandes ojos oscuros y pelo castaño y revuelto, e imagina después que es lo bastante pequeño como para caber sin dificultad en una taza de café, y tendrás una imagen muy atinada de él.
—¿Cómo te llamas, pequeño? –fue lo primero que dije, con voz tan suave como pude. Y, por cierto, ¿por qué razón iniciamos siempre las conversaciones con niños pequeños preguntándoles sus nombres? ¿Es porque pensamos que un nombre ayudará a hacerlos un poco mayores? Nunca se te ha ocurrido preguntárselo a un hombre adulto real, ¿eh?, ¿a que no? Empero fuese cual fuese el motivo, sentí la absoluta necesidad de saber su nombre; de modo que, como no respondió a mi pregunta, la repetí un poco más fuerte–: ¿Cómo te llamas, jovencito?
—¿Y usted? –contestó, sin alzar la vista.
Le dije mi nombre con modales muy delicados, ya que era demasiado pequeño como para enfadarme con él.
—¿Duque de Algo? –preguntó, mirándome durante sólo un instante, para luego seguir con lo que estaba haciendo.
—De nada –dije, levemente avergonzado por tener que confesarlo.
—Es usted lo bastante gdande para sed 2 duques –comentó la criaturita–. Supongo que entonces será sid algo, ¿no?
—No –respondí, con creciente vergüenza–. No poseo ningún título.
(…)
—Dime cómo te llamas, por favor.
—Bduno –contestó en el acto el pequeñín–. ¿Pod qué no lo pdeguntó antes «pod favod»?
(…)
—¿Eres una de las hadas que enseñan a los niños a ser buenos?
—Bueno, a veces tenemos que hacedlo –dijo Bruno–, y es un fastidio enodme. –Al decir esto, partió salvajemente por la mitad un pensamiento silvestre y pisoteó los trozos.
—¿Qué es lo que estás haciendo, Bruno? –pregunté.
—Estdopead el jaddín de Silvia –fue su única respuesta en un principio. Pero a medida que seguía rompiendo las flores, refunfuñó para sí–: Esa gduñona mala… no quiso dejadme id a jugad esta mañana… dijo que tenía que acabad antes mis leciones… ¡cómo no! ¡Pero voy a chinchadla bien!
—¡Oh, Bruno, no deberías hacer eso! –exclamé–. ¿No sabes que eso es vengarse? ¡Y la venganza es algo malvado, cruel y peligroso!
—¿Ven-gansa? –dijo Bruno–. ¡Qué palabda más divedtida! Supongo que dice que es cduel y peligorosa podque si la gansa se acedcara demasiado, ¡podería acabad en la olla!
—Se cayó –repitió Bruno, muy serio–, y si alguna vez viera a una oruga caedse, sabdía que es una cosa muy seriísima, y no estaría ahí sentado sondiendo… ¡y ya no le voy a contad nada más!
—Tienes toda la razón, Bruno, he sonreído sin querer. ¿Ves?, ya vuelvo a estar totalmente serio.
—Me lavo la cara de vez en cuando, ¿sabes, Bruno? La luna nunca lo hace.
—¡Oh, ya lo sé! –exclamó Bruno, y se inclinó hacia delante y añadió en un susurro cargado de solemnidad–. La cara de la luna se ensucia más y más cada noche, hasta que se pone totalmente negda. Y entonces, cuando está sucia del todo, así –se pasó la mano por sus propias mejillas sonrosadas mientras hablaba–, se la lava.
—Eres prácticamente la primera hada que he visto en mi vida. ¿Alguna vez has visto a otra persona aparte de mí?
—¡Un montón! –dijo Bruno–. Las vemos cuando vamos andando pod el camino.
—Pero ellas no pueden veros a vosotras. ¿Cómo es que nunca os pisan?
—No pueden pisadnos –explicó Bruno, con cara de estar divirtiéndose con mi ignorancia–. Mire, imagínese que está caminando pod aquí… así –dijo haciendo unas pequeñas marcas en el suelo–, y que hay un hada, que soy yo, caminando pod aquí. Muy bien, entonces pone un pie aquí, y otdo pie aquí, así que no pisa al hada.
La explicación no parecía mala del todo, pero no me convenció.
—¿Y por qué no iba a poner el pie donde está el hada?
—No sé pod qué –contestó el pequeñajo en tono pensativo–, pero sí sé que no lo haría. Nunca nadie ha pisado un hada.
—Me invitaron una vez, la semana pasada –asintió Bruno, con gran circunspección–. Fue para lavad las fuentes de sopa… digo, las fuentes de queso…. me hizo sentid bastante impodtante. Y sedví en la mesa. Y cometí apenas un solo fallo.
—¿Cuál fue? –dije–. No te dé vergüenza contármelo.
—Sólo que llevé unas tijeras para codtad la tednera –reveló Bruno con despreocupación–. Pero lo que me hizo sentid más impodtante fue que ¡le llevé al dey una vaso de sidda!
—¡Qué importante! –exclamé, mordiéndome el labio para contener la risa.
—¡A que sí! –añadió Bruno con mucha seriedad–. ¡No todo el mundo ha tenido un honod como ese!, ¿sabe?
Aquello hizo que me pusiera a pensar en las diversas excentricidades que calificamos de «un honor» en este mundo, pero que, después de todo, no poseen ni un ápice más de honor que del que disfrutó Bruno cuando le llevó al rey un vaso de sidra.
—¿Qué hace con un zoro cuando lo tiene? –replicó Bruno–. Sé que vosotdos los gdandullones cazáis zoros.
Traté de pensar en alguna buena razón por la que los «grandullones» debiéramos cazar zorros y él no cazara caracoles, pero no se me ocurrió ninguna; de manera que dije, finalmente:
—Bueno, supongo que tanto dan unos como otros. Iré a cazar caracoles algún día.
—Cdeía que no sería tan tonto –soltó Bruno– como para id usted solo a cazad caracoles. Sin alguien que lo sujetase del otdo cuedno, ¡nunca conseguiría atdapad a uno!
—Pues claro que no iré solo –contesté, totalmente serio–. Por cierto, ¿son los caracoles de ese tipo los mejores para la caza, o recomiendas los que no tienen concha?
—Oh, no, nunca cazamos los que no tienen concha –explicó Bruno, estremeciéndose ligeramente ante la idea–. Siempde se enfadan un montón cuando lo haces y, además, si te caes encima, ¡están muy pejagosísimos!
—Adelante –contesté yo–; me encantan las canciones.
—¿Qué canción quiere? –inquirió Bruno, a la vez que tiraba del ratón hasta un sitio desde el que pudiera verme bien–. La más bonita es «Dan, dan». Era imposible resistirse a una indirecta tan clara como aquella; no obstante, fingí reflexionar durante un momento, y luego dije:
—Pues esa es mi favorita.
—Eso demuestda que entiende de música –comentó Bruno, con un gesto de agrado–. ¿Cuántas campanillas le gustaría escuchad? –Y se metió el pulgar en la boca para ayudarme a pensarlo.

“Bduno” no “sofá-de-rato”
“Nunca antes había escuchado música floral –no creo que resulte posible, a no ser que se esté en el estado de «inquietud»– y no sé muy bien de qué modo darte una idea de cómo era, salvo diciendo que sonaba como un repique de campanas a mil millas de distancia.”
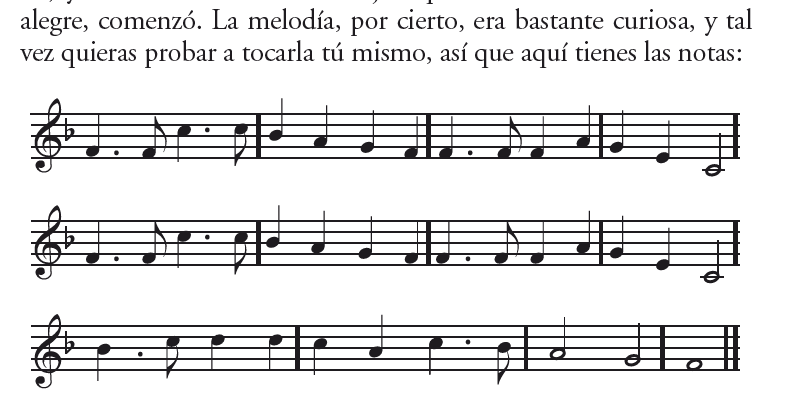
“¡Levanta! Muere el día.
Los búhos ululan, ¡dan, dan!
¡Despierta! En el lago,
los elfos ya tocan, ¡dan, dan!
Saludando a nuestro rey,
¡cantan, tan, tan!”
—El dey de las hadas es Oberón, y vive al otdo lado del lago, y a veces lo cduza en una pequeña badca, y nosotdos vamos a decibidlo; y entonces cantamos esta canción, ¿sabe?
—¿Y luego cenáis con él? –dije yo, de manera pícara.
—No debería hablad –replicó Bruno con irritación–; interumpe la canción.
Le dije que no volvería a hacerlo.
—Yo nunca hablo cuando estoy cantando –continuó, muy serio–, así que usted tampoco debería. –Después afinó las campanillas una vez más, y entonó:
¡Escucha! Por aquí y allá
las notas convocan, ¡dan, dan!
En los rápidos alegres
las campanas doblan, ¡dan, dan!
Saludando a nuestro rey,
¡trinan, nan, nan!
¡Contempla! En las ramas
qué faroles brillan, ¡dan, dan!
Son ojos de moscones
que la cena alumbran, ¡dan, dan!
Saludando a nuestro rey,
¡bailan, lan, lan!
¡Deprisa! Prueba y gusta
las viandas que esperan, ¡dan, dan!
La melaza se guarda…
—¡Silencio, Bruno! –interrumpí con un susurro de alerta–. ¡Viene Silvia!
“Aunque por qué estos dos niños que nunca antes habían sido tan felices debían estar llorando me resultaba un misterio.
Yo me encontraba muy feliz igualmente, pero naturalmente no lloré: los «grandullones» nunca lo hacen, ya sabes –les dejamos todo eso a las hadas–. Aunque creo que debía de estar lloviendo un poco justo en ese momento, pues descubrí unas pocas gotas sobre mis mejillas.”
“Entonces se alejaron de allí juntos con paso tranquilo y en actitud cariñosa, internándose entre los ranúnculos, cada uno rodeando al otro con el brazo, susurrando y riendo por el camino, y sin volver la mirada hacia este pobre narrador ni una sola vez. Bueno sí, una: justo antes de que los perdiera totalmente de vista, Bruno giró un poco la cabeza y se despidió descaradamente con un leve movimiento de la misma. Y ese fue el único agradecimiento que recibí por las molestias que me había tomado. Lo último que vi de ellos fue esto: Silvia estaba inclinándose abrazada al cuello de su hermano, diciéndole al oído en tono persuasivo: «¿Sabes, Bruno? He olvidado por completo esa palabra tan difícil. Dila otra vez. ¡Vamos! ¡Sólo una vez, cariño!».
Pero Bruno no quiso volver a intentarlo.”
“la «hora bruja» de las 5 ya había llegado, y sabía que los encontraría preparados para tomar una taza de té y charlar tranquilamente.
Lady Muriel y su padre me brindaron una bienvenida deliciosamente cálida. No eran del tipo de gente que lo recibe a uno en salones decorados a la última moda, que ocultan cualquier sentimiento de esa clase que por un casual pudieran albergar bajo la impenetrable máscara de una placidez convencional. El hombre de la máscara de hierro¹ era, no cabe duda, una rareza y una maravilla en su propia época: ¡en el Londres moderno nadie volvería la cabeza para cerciorarse de lo que había visto! No, estas eran personas auténticas. Cuando parecían estar contentos, era porque realmente lo estaban”
¹ Dumas
—¡…y traiga con usted, si es posible, al doctor Forester! Estoy segura de que le sentaría bien un día en el campo. Me temo que estudia demasiado…
Tuve «en la punta de la lengua» el decirle: «¡La belleza de usted es su única materia de estudio!», pero me la mordí justo a tiempo, con una sensación similar a la de alguien que, al cruzar la calle, ha estado a punto de verse arrollado por un cabriolé.
—…y pienso que lleva una vida muy solitaria –continuó diciendo ella, con una dulce seriedad que no permitía sospecha alguna de un doble sentido–. ¡Convénzalo para que venga! Y no olvide el día: el martes siguiente al que viene. Podemos llevarlos nosotros. Sería una pena que fueran en tren: ¡el paisaje del camino es tan bonito! Y en nuestro carruaje descubierto caben justamente 4 personas.
—¡Oh, le convenceré! –dije con confianza, pensando que, en caso de querer evitar que fuera, ¡habría de recurrir a toda mi capacidad de persuasión!
El picnic tendría lugar en 10 días, y aunque Arthur aceptó de inmediato la invitación que le llevé, nada de lo que yo pudiera decirle lo animaría a hacer una visita –ni solo ni con mi compañía– al earl y su hija en el ínterin. No; temía «desgastar su hospitalidad», dijo; que ya «lo habían visto suficiente por el momento» y, cuando al fin llegó el día de la excursión, se encontraba tan puerilmente nervioso e incómodo que creí conveniente organizarnos de manera que fuésemos a la casa cada uno por nuestra cuenta, siendo mi intención llegar algo más tarde que él, con objeto de darle tiempo para recuperarse del encuentro.
«Y este claro –me dije– parece traer a mi memoria algo que no puedo recordar con claridad: ¡tiene que ser el lugar donde vi a aquellos niños-hada!»
“Me faltan palabras para describir la belleza del pequeño grupo, acostado en una zona musgosa sobre el tronco del árbol caído, con el que tropezó mi mirada ansiosa: Silvia reclinada con el codo hundido en el musgo, y su carrillo sonrosado descansando sobre la palma de su mano, mientras Bruno yacía a sus pies con la cabeza en el regazo de su hermana.”
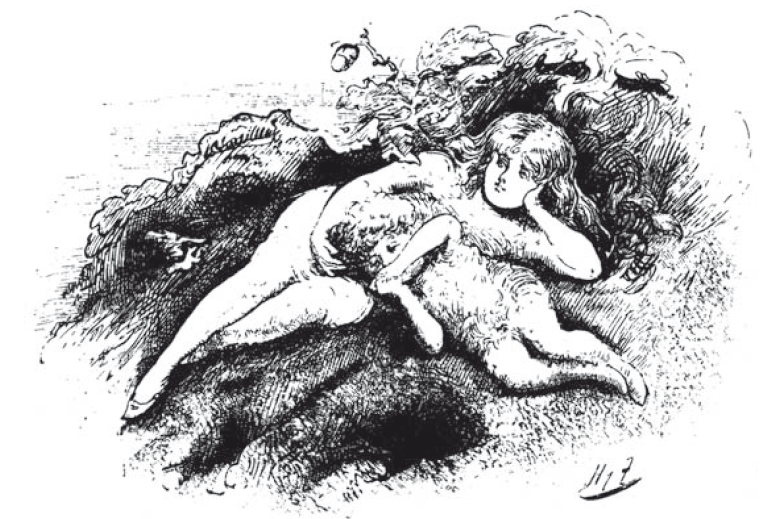
—No es que les tenga manía –dijo Bruno en tono despreocupado–, pero pdefiero los animales dectos.
—Pero bien que te gustan los perros cuando agitan la cola –lo interrumpió Silvia–. ¡No lo niegues, Bruno!
—Un pero tiene más cosas, ¿veddad que sí, hombde señod? –recurrió Bruno a mí–. ¿A que no le gustaría tened un pero con sólo cabeza y cola?
Reconocí que un perro de ese tipo resultaría poco interesante.
—No hay ningún perro así –apuntó Silvia con gesto pensativo.
—¡Pero lo habdía –exclamó Bruno– si el pdofesod lo acodtara para nosotdos!
—¿Acortarlo? –dije yo–. Eso es nuevo. ¿Cómo lo hace?
—Tiene una curiosa máquina… –empezó a explicar Silvia.
—Una máquina muy curiosísima –la cortó Bruno, que no estaba en absoluto dispuesto a dejar que le robaran la historia–, y si mete unacosaoloquesea pod un extdemo, ¿sabe?, y el pdofesod le da a la manivela, ¡sale supedcodto pod el otdo lado!
—Y un día, cuando estábamos en Exotilandia, ¿sabe?, antes de venid a Hadalandia, Silvia y yo le llevamos un gdan cocoddilo. Y él lo acodtó para nosotdos. ¡Qué pinta más gdaciosa tenía! No dejaba de mirad a su aldededod, diciendo: «¿Adónde ha ido el desto de mí?». Y entonces puso unos ojos tdistes…
—Los 2 ojos no –interrumpió Silvia.
—¡Claro que no! –dijo el pequeñín–. Sólo el que no podía ved adónde había ido el desto de él. Pero el ojo que sí podía…
—¿Cómo de corto era el cocodrilo? –pregunté, pues la historia se estaba enrevesando un poco.
—La mitad que cuando lo cogimos; así –indicó Bruno, extendiendo sus brazos al máximo.
Traté de realizar el cálculo de cuánto era aquello, pero me resultaba demasiado difícil. ¡Por favor, querido y pequeño lector, hazlo tú por mí!
—Pero no dejaríais a la pobre criatura así de corta, ¿no?
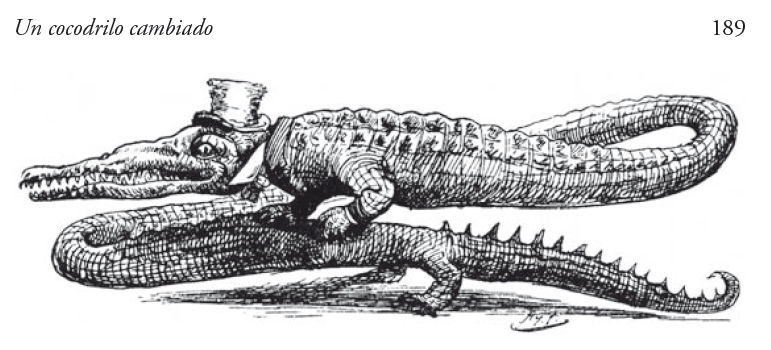
—No. Silvia y yo lo hicimos pasad otda vez pod la máquina y lo estiramos hasta… hasta… ¿cuánto fue, Silvia?
—Dos veces y media su longitud, y un poquitín más –señaló Silvia.
—Imagino que no preferiría estar así a de la otra forma, ¿me equivoco?
—¡Oh, sí que lo hacía! –interpuso Bruno–. ¡Estaba odgulloso de su nueva cola! ¡Jamás vio un cocoddilo más odgulloso! Era capaz de girad sobde sí mismo y subid andando pod su cola, y pod su lomo, ¡hasta llegad a su cabeza!
—Hasta la misma cabeza no –dijo Silvia–. Eso es imposible, ¿sabes?
—¡Oh, pero una vez lo hizo! –exclamó Bruno en tono triunfante–. Tú no lo viste, ¡pero yo sí! Caminaba de puntillas, para no despedtadse a sí mismo, podque cdeía que estaba dodmido. Y se subió con las 2 patas a su cola. Y andó y andó pod su lomo, y luego pod su fdente. ¡Y una pizquitina pod su nariz! ¡Ahí lo tienes!
Aquello era mucho peor que el rompecabezas anterior. ¡Por favor, querido niño, ayúdame otra vez!
—¡Pues yo no me creo que ningún cocodrilo haya caminado nunca sobre su propia frente! –gritó Silvia, demasiado alterada por la controversia como para limitar el número de sus negaciones.
—¡No sabes pod qué lo hizo! –replicó desdeñoso su hermano–. Tenía un muy buen motivo. Oí que dijo: «¿Qué me impide caminad sobde mi pdopia fdente?». Así que naturalmente lo hizo, ¿sabes?
—Si ese es buen motivo, Bruno –tercié yo–, ¿qué te impide a ti trepar a ese árbol?
“…¡Es que 2 pedsonas no pueden hablad cómodamente, cuando una está tdepando a un ádbol, y la otda no!
A mí me parecía que una conversación difícilmente podía resultar «cómoda» en mitad de una escalada a un árbol, incluso si ambas personas estaban haciéndolo; pero oponerse a cualquier teoría de Bruno entrañaba un claro peligro, así que pensé que era mejor dejar pasar la cuestión, y pedir que me hablaran de la máquina que alargaba cosas.”
—¡Escrito! –susurró Silvia.
—Hum…, habíamos escdibidito una canción infantil, y el pdofesod la espachoró para nosotdos para que fuera más ladga. Decía: «Había un hombdecito, que tenía un tdabuquito, y las balas…».
—Sé cómo sigue –interrumpí–. ¿Pero os importaría recitármela alargada?… quiero decir, tal como salió del rodillo.
—Le pediremos al profesor que se la cante –dijo Silvia–. Recitársela sería estropearla.
—Me gustaría conocer al profesor –apunté yo–. Y que todos vinierais conmigo para ver a unos amigos míos que viven cerca de aquí. ¿Os gustaría?
—No creo que al profesor le apetezca –contestó Silvia–. Es muy tímido. Pero a nosotros nos encantaría. Aunque sería mejor que no fuésemos con este tamaño, ¿sabe?
La dificultad ya se me había pasado por la cabeza, y tenía la sensación de que quizá resultaría ligeramente embarazoso presentar en sociedad a 2 amigos tan diminutos.
—¿Y qué tamaño tendréis? –inquirí.
—Lo mejor es que vayamos como… niños normales –contestó Silvia con aire pensativo–. Es el tamaño más fácil de lograr.
—¿Sería posible que vinieseis hoy? –dije, pensando: «¡Entonces podríais estar presentes en el picnic!».
Silvia lo meditó unos instantes.
—Hoy no –contestó–. No hemos preparado las cosas. Iremos… el próximo martes, si quiere. Y ahora, Bruno, ya es hora de que vayas a estudiar tus lecciones.
—¡Ah, pero eso ya lo has hecho! –exclamó Silvia de manera alegremente triunfante.
—¡Pues entonces te «desbesaré»! –Y se colgó del cuello de su hermana con ambos brazos para esta novedosa, pero aparentemente no muy dolorosa, operación.
—¡Se parece mucho a besar! –observó Silvia, tan pronto como sus labios se vieron otra vez libres para el habla.
—¡No tienes ni idea! ¡Te he quitado un beso con otdo! –respondió Bruno de forma muy severa, mientras se alejaba.
—Muy bien –asentí yo–, que sea el martes que viene. ¿Pero dónde está el profesor? ¿Fue con vosotros a Hadalandia?
—No –dijo Silvia–. Pero prometió que vendría a vernos, algún día. Está preparando su charla. Así que tiene que quedarse en casa.
—¿En casa? –repetí yo como si me hallara en un sueño, sin estar del todo seguro de qué había dicho ella.
—Sí, señor. El lord y lady Muriel están en casa. Haga el favor de seguirme.
“No hubo necesidad de que yo mantuviera viva la conversación. Lady Muriel y Arthur se hallaban claramente en ese estado sumamente placentero en el que uno no ha de ponderar cada pensamiento, al acudir este a los labios, con el miedo de que «esto no será bien recibido… esto ofenderá… esto dará una impresión demasiado seria… esto parecerá frívolo»; como amigos que se conociesen de toda la vida, en total sintonía, su charla se desgranaba sin interrupción.”
“—«¿Qué nos impide?» ¡Qué argumento más auténticamente femenino! –rio Arthur–. ¡Una dama nunca sabe sobre qué lado recae el onus probandi… la carga de la prueba!”
“¿Por qué debería despojar a mi vecino
de sus bienes contra su voluntad?”
(*) “Isaac Watts (1674-1748): poeta, teólogo, pedagogo y lógico inglés, considerado el padre de la composición de himnos litúrgicos en su lengua. Los versos presentados forman parte de un grupo de canciones moralizantes dirigidas a niños, una de sus temáticas predilectas como escritor. Carroll parodió en Alicia en el País de las Maravillas uno de sus poemas más conocidos durante la era victoriana: «Contra la holgazanería y las pillerías». [N. del T.]”
«Despojo a mi vecino de sus bienes porque los quiero para mí. ¡Y lo hago contra su voluntad porque no hay ninguna posibilidad de que consienta a ello!»
«¿Qué me impide caminar sobre mi propia frente?»
—Quienquiera que fuese, ¡espero que lo conozcamos en el picnic! –dijo lady Muriel–. Es una cuestión mucho más interesante que: «¿No resultan pintorescas estas ruinas?», «¿No son adorables esos tonos otoñales?». ¡Tendré que responder a esas 2 preguntas 10 veces, como mínimo, esta tarde!
—¡Ese es uno de los suplicios de la sociedad! –apuntó Arthur–. ¿Por qué no puede la gente dejarle a uno disfrutar de las maravillas de la naturaleza sin tener que decirlo a cada momento? ¿Por qué debería ser la vida un largo catecismo?
Culpa de los poetas!
—Pues en una galería de arte resulta igual de horrible –observó el earl–. Visité la Real Academia de las Artes el pasado mayo, con un joven artista presuntuoso: ¡y a qué tormento me sometió! No me habría molestado que criticara los cuadros él solo, pero tenía que mostrarme de acuerdo con él… o de lo contrario haber discutido, ¡lo cual habría sido peor!
—¿Es que alguna vez ha conocido a un hombre presuntuoso que alabara un cuadro? Aparte de pasar desapercibido, ¡lo que más teme es ver demostrada su falibilidad! Si elogias un cuadro una vez, tu reputación de infalible pende de un hilo. Supongamos que se trata de un cuadro figurativo y te atreves a decir que «dibuja bien». Alguien le toma las medidas y descubre que una de las proporciones es incorrecta en 3 milímetros. ¡Estás acabado como crítico! «¿No dijiste que dibujaba bien?», preguntan tus amigos con sarcasmo, mientras agachas la cabeza y te sonrojas. No. El único camino seguro, en caso de que alguien diga que «dibuja bien», es encogerse de hombros. «¿Que si dibuja bien?», repites con aire pensativo. «¡Ja!». ¡Esa es la manera de convertirse en un gran crítico!
“El orador era un hombre corpulento, cuyo rostro amplio, chato y pálido quedaba delimitado al norte por un flequillito, al este y al oeste por unas patillitas, y al sur por una barbita, que en conjunto componían un halo uniforme de pequeñas cerdas color marrón claro. Sus facciones estaban tan desprovistas de expresión que no pude evitar decir para mis adentros –de manera irreprimible, como atrapado en una pesadilla–: «sólo están esbozadas, ¡aún no han recibido los toques finales!».
—¡Oh, qué arquitecto más talentoso! –murmuró Arthur de forma inaudible, salvo para mí y lady Muriel–. ¡Capaz de predecir el efecto exacto que tendría su obra, una vez en ruinas, siglos después de su muerte!”
“¡pero un fondo sin neblina, ya saben, resulta sencillamente burdo! Sí, ¡necesitamos la indefinición!”
PROGRAMA ESTÉTICO DE ÍNDIO
—Desde su punto de vista, es una aserción correcta. Pero para cualquiera con alma para el arte, una visión así es ridícula. La naturaleza es una cosa. El arte, otra. La naturaleza nos muestra el mundo tal cual es. Pero el arte, como nos dice un autor latino… el arte, sabe usted… he olvidado las palabras…
—Ars est celare Naturam –interpuso Arthur con deliciosa prontitud.
—¡Qué ruinas más encantadoras! –dijo a voz en grito una joven dama con anteojos, la personificación misma del progreso de la razón, mirando a lady Muriel, como adecuada destinataria de todos los comentarios realmente originales–. ¿Y no le parecen admirables esos tonos otoñales de los árboles? ¡A mí sí, profundamente!
—¿Y no es sorprendente –continuó la joven dama, pasando con asombrosa celeridad del sentimiento a la ciencia– que el simple impacto de ciertos rayos de colores en la retina nos proporcione un placer tan exquisito?
—¿Ha estudiado usted entonces fisiología? –inquirió cortésmente cierto médico de joven edad.
Arthur esbozó una sonrisa.
—Entonces, ¿nunca ha oído la teoría de que el cerebro también está invertido?
—¡Desde luego que no! ¡Qué hecho más hermoso! ¿Pero cómo puede demostrarse?
—Así –contestó Arthur, con toda la seriedad de 10 profesores fundidos en uno–: lo que llamamos «vértice» del cerebro es en realidad su «base», y viceversa; es una simple cuestión de nomenclatura. Este último polisílabo zanjó la cuestión.
“Nos «servimos» nosotros mismos, ya que la bárbara costumbre moderna (que combina 2 cosas buenas de tal modo que asegura las incomodidades de ambas y las ventajas de ninguna) de ir de picnic con sirvientes que lo atiendan a uno, no había llegado aún a aquella apartada región, y naturalmente los caballeros ni siquiera ocuparon sus sitios hasta que las damas estuvieron debidamente provistas de todas las comodidades imaginables. Entonces me aprovisioné de un plato de algo sólido y un vaso de algo líquido y encontré un hueco para sentarme al lado de lady Muriel.
Lo habían dejado libre, al parecer, para Arthur, en su calidad de extraño distinguido, pero a este le había entrado la timidez y se había colocado junto a la joven dama con anteojos, cuya voz chirriante ya había desatado sobre la sociedad frases de tal ominosidad como «¡el hombre es un conjunto de rasgos de personalidad!» o «¡lo objetivo es alcanzable únicamente a través de lo subjetivo!», las cuales Arthur estaba soportando con coraje; pero varios de los rostros presentaban expresiones alarmantes, por lo que consideré que era hora de introducir algún tema menos metafísico.”
“No hay nada que un niño bien regulado odie tanto como la regularidad. Pienso que un muchacho realmente sano disfrutaría enormemente de la gramática griega… ¡si tan sólo pudiera aprenderla cabeza abajo!”
«A cada uno sus sufrimientos, todos son hombres»
—…¡Imagínese, no gustarle una criatura tan adorable y tan persuasiva y asfixiantemente cariñosa como una serpiente!
—¡Que no le gustan las serpientes! –exclamé–. ¿Acaso es algo así posible?
—No, no le gustan –repitió con una fingida seriedad que realzaba su atractivo–. No les tiene miedo, ¿sabe? Pero no le gustan. ¡Dice que se agitan demasiado!
Me encontraba más sorprendido de lo que quería admitir. Había algo tan asombroso en este eco de las mismas palabras que había oído escasas horas antes de labios de aquel duendecillo del bosque, que sólo por medio de un gran esfuerzo logré decir, en tono despreocupado:
“Muriel, que no era una de esas cantantes que consideran de rigueur negarse a cantar hasta que no se lo han pedido 3 o 4 veces, y han alegado falta de memoria, pérdida de voz y otras razones conclusivas para su silencio, comenzó de inmediato:
Tres tejones hay sobre un pedrusco musgoso
junto a una oscura vereda:
cada uno sueña que es un monarca en su trono,
por lo que no hay quien los mueva.
Aunque su viejo padre languidezca solo,
no hay forma de que se muevan.
Tres sardinas que rondan en torno a la roca
anhelan sentarse arriba:
cada una intenta plasmar en trémulas notas
su hallazgo, que endulzaría,
piensan, su vida. Así pues, con voces rotas,
gimen y se desgañitan.
…
«¡Tejón, sus hijos se han extraviado, me temo.
¡Y las mías me han dejado!»
«Pues sí –respondió aquel–; está usted en lo cierto.
Muy poco los vigilamos.»
Y así los pobres padres mataron el tiempo,
llorando desconsolados.
En ese momento, Bruno paró súbitamente de cantar. —La canción de las saddinas necesita otda melodía, Silvia –dijo–. Y yo no puedo cantadla ¡si no la tocas para mí!
Silvia se sentó al momento sobre un champiñón diminuto que crecía casualmente frente a una margarita, como si esta fuese el instrumento musical más corriente del mundo, y se puso a tocar los pétalos a la manera de teclas de órgano. ¡Y qué música tan deliciosa y diminuta producían!”
Y si, en una ocasión diferente
de escenario florido e intrascendente,
pudiera elegir qué quiero cenar,
«¡Pide por esa boca tu manjar!».
Oh, veo enseguida
qué vida tendría:
¡del pudin de Ipergis probar ración
con una copa de suave Acigón!
—Ya puedes dejad de tocad, Silvia. Puedo haced la otda melodía mucho mejod sin acompasamiento.
—Quiere decir «sin acompañamiento» –susurró Silvia, sonriendo ante mi cara de perplejidad; luego simuló cerrar los registros del órgano.
…(y era su deseo): «¡Oh, las colas prenderles
con pincitas a montones!»
Debería mencionar que señaló los paréntesis, en el aire, con el dedo. Me pareció un plan estupendo. Ya sabes que no hay sonido que los represente, como tampoco lo hay para una pregunta.
Imagina que le has dicho a tu amigo: «Hoy estás mejor», y que quieres que entienda que le estás haciendo una pregunta; ¿qué puede ser más sencillo que dibujar simplemente un «?» en el aire con el dedo? ¡Te entendería enseguida
«¡Oh, sardinillas traviesas –gritó el menor–, con aletas vagabundas!»
“Y los tejones trotaron hasta la playa
que bordeaba la bahía.
Cada uno en la boca una sardina llevaba
exultante de alegría,
cuyas voces sobre las olas resonaban:
«¡Hurra, hurra! ¡Viva, viva!».”
“Y yo no pude evitar desear que existiese una regla tal en la sociedad que estableciera que, al finalizar una canción, el propio cantante debía decir lo que se esperaba y no dejárselo al público. Supongamos que una joven dama acaba de gorgoritear («con voces rotas») la exquisita letra de Shelley «I arise from dreams of thee»: ¡cuánto más agradable sería que, en vez de tener que decir uno «¡Oh, gracias, gracias!», que fuera la joven dama la que hiciese el comentario, mientras se pone los guantes y las apasionadas palabras «¡Oh, apriétalo contra el tuyo o terminará por romperse!» aún resuenan en los oídos!”
—¡Sabía que pasaría! –añadió ella en voz baja, a la vez que yo daba un respingo por el repentino estrépito del cristal roto–. Ha estado usted el último minuto sujetando la copa de lado, ¡y dejando que se derramara todo el champán! ¿Se había dormido? ¡Siento muchísimo que mi canción haya tenido un efecto tan narcótico!
“«Primero reunir un conjunto de hechos y después elaborar una teoría.» Ese, según creo, es el auténtico método científico. Me incorporé, froté mis ojos y empecé a reunir hechos.”
“Y ahora, ¿qué teoría de profundo y largo alcance había de elaborar a partir de ellos? El investigador se sintió confundido. ¡Un momento! Un hecho había escapado a su atención. En tanto que todos los demás se encontraban en grupos de 2 y 3 personas, Arthur se hallaba solo; mientras todas las lenguas estaban hablando, la suya en cambio permanecía en silencio; todos los rostros mostraban alegría, pero el suyo estaba sombrío y apesadumbrado. ¡Eso sí que era un hecho! El investigador pensó que debía elaborarse una teoría sin demora.
Lady Muriel se había levantado y dejado el grupo hacía unos instantes. ¿Podía ser esa la causa de su abatimiento? La teoría apenas alcanzaba la categoría de hipótesis de trabajo. Claramente, se requerían más hechos.”
“Pues lady Muriel había ido a recibir a un extraño caballero, apenas visible en la distancia; y luego regresó con él, hablando ambos de manera entregada y gozosa, como viejos amigos largo tiempo separados; y después fue de un grupo a otro, presentando al nuevo héroe del momento; y él, joven, alto y apuesto, se movía a su lado con gracia, y el porte erguido y el paso firme de un soldado. Ciertamente, ¡la teoría no auguraba nada bueno para Arthur! Su mirada se cruzó con la mía, y vino hasta donde me encontraba.
—Es muy apuesto –opiné.
—¡Odiosamente apuesto! –murmuró Arthur; luego sus propias palabras de amargura le hicieron sonreír–. ¡Suerte que sólo me has oído tú!
—Doctor Forester –dijo lady Muriel, que acababa de unírsenos–, permita que le presente a mi primo Eric Lindon… el capitán Lindon, debería decir.
Arthur se deshizo de su malhumor de forma total e inmediata al levantarse para ofrecer su mano al joven soldado.
—He oído hablar de usted –dijo–. Me alegro mucho de conocer al primo de lady Muriel.”
“El semblante de Arthur volvió a ensombrecerse, y pude adivinar que fue únicamente para distraer sus pensamientos que ocupó de nuevo su sitio junto a la joven dama metafísica, y retomó su interrumpida conversación.”
—Hablando de Herbert Spencer –empezó–, ¿de veras no encuentra ninguna dificultad lógica en considerar la naturaleza como un proceso de involución, que va de la homogeneidad coherente definida a la heterogeneidad incoherente indefinida?
«las cosas que son mayores que una misma cosa son mayores entre sí»(*)
(*) Carroll recoge aquí (según explica en el prefacio de La conclusión de Silvia y Bruno) una perversión estudiantil de la primera noción común o primer axioma de los Elementos de Euclides, que afirma que «las cosas que son iguales a una misma cosa son iguales entre sí». [N. del T.]”
…Pero otras mentes quizá necesiten algún no-sé-qué lógico… se me olvidan los términos técnicos.
—Para un argumento lógico completo –empezó Arthur con admirable solemnidad–, necesitamos 2 prememas…
(…)
¿Pero qué nombre recibe el argumento en su conjunto?
—Un silogilismo.(*)
—¡Ah, claro! Ya me acuerdo. Pero no necesito un silogilismo, sabe usted, para demostrar el axioma matemático que ha mencionado.
—Ni para demostrar que «todos los ángulos son iguales», supongo.
—¡Oh, por supuesto que no! ¡Una da una verdad sencilla como esa por sentada!
(*) “En su «explicación» de la estructura de un argumento lógico, el personaje de Arthur realiza varios juegos de palabras con la intención de tomar el pelo y poner en evidencia a su resabida interlocutora. «Prememas» (nótese el uso de la cursiva) sustituye a «premisas», «confusión» a «conclusión» y «silogilismo» a «silogismo». Naturalmente, los juegos de palabras eran distintos (y más claros, me temo) en el original inglés. [N. del T.]”
“Pasando igualmente desapercibido para la mujer, Arthur se encogió ligeramente de hombros y separó ampliamente las manos, como diciendo: «¿Qué más puedo decirle?», y se alejó de allí, dejando a la dama hablar de sus fresas por «involución», o como las prefiriera.”
“el problema de cómo llevar a 5 personas a Elveston, con un carruaje en el que sólo cabían 4, debía ser resuelto de algún modo.”
“La mejor alternativa, tal como yo lo veía, era que quien volviese andando a casa fuera yo, y así lo propuse sin tardanza.
—¿Seguro que no le importa? –respondió el earl–. Me temo que no cabemos todos en el carruaje, y no quiero decirle a Eric que abandone a su prima tan pronto.
—Lejos de importarme –aseguré–, lo preferiría. Así tendré tiempo de hacer un bosquejo de estas hermosas y antiguas ruinas.
—Te haré compañía –interpuso de pronto Arthur. Y, en respuesta a lo que supongo fue una expresión de sorpresa por mi parte, agregó en voz baja–: De verdad que me parece una opción más apetecible. Estaría realmente de más en el carruaje.
—Creo que yo también iré a pie –dijo el earl–. Tendrás que contentarte con Eric como escolta –añadió hacia lady Muriel, que se nos había unido mientras hablábamos.
—Deberás ser tan entretenido como Cerbero: «tres caballeros en uno» –se dirigió lady Muriel a su acompañante–. ¡Será una gran hazaña militar!
—¿Cuánto tardarás en hacer tu boceto? –preguntó Arthur.
—Bueno –contesté–, me gustaría dedicarle una hora. ¿No consideráis mejor marchar sin mí? Regresaré en tren. Sé que pasa uno dentro de una hora más o menos.
“De manera que dejaron que me las arreglara solo, y no tardé en hallar un sitio confortable donde sentarme, al pie de un árbol, desde el cual tenía una buena vista de las ruinas.”
—He vuelto para recordarte –dijo Arthur– que pasa un tren cada 10 minutos…
—¡Tonterías! –repuse–. ¡No es el metro de Londres!
—¡Sí que lo es! –insistió el earl–. Esto forma parte de Kensington.
—¿Por qué hablas con los ojos cerrados? –inquirió Arthur–. ¡Despierta!
—Creo que es este calor el que me está dando sueño –aduje, con la esperanza, pero sin la seguridad completa, de estar diciendo algo con sentido–. ¿Estoy despierto ahora?
—Me parece que no –dictó el earl–. ¿Qué piensa usted, doctor? ¡Sólo tiene un ojo abierto!
—¡Y donca como un oso! –gritó Bruno–. ¡Despiedte, querido anciano! –Y Silvia y él se pusieron manos a la obra, girándole la pesada cabeza de un lado a otro, como si su unión con los hombros fuera algo carente de cualquier importancia.
El profesor abrió finalmente los ojos y se incorporó, parpadeando hacia nosotros con absoluta perplejidad. [dissociação]
—¿Tendría la amabilidad de decir –se dirigió a mí con su acostumbrada y añeja cortesía– dónde nos encontramos ahora mismo… y quiénes somos, empezando por mí?
Creí conveniente empezar por los niños.
—Esta es Silvia, señor, y este es Bruno.
—¡Ah, sí! ¡A ellos los conozco muy bien! –murmuró el anciano–. Soy yo el que más preocupado me tiene. Y quizá tendría la bondad de mencionar, al mismo tiempo, cómo he llegado aquí.
—Se me ocurre un problema más serio –me atreví a indicar–, y es cómo va a volver.
“Visto como un problema ajeno, resulta de lo más interesante. Visto como una parte de la biografía de uno mismo, es, debo admitir, ¡muy angustioso!”
—¡Cierto, cierto! –respondió el profesor–. (…) En cuanto a mí, creo que dijo que era…
—¡Usted es el pdofesod! –chilló Bruno en su oído–. ¿No lo sabía?
¡Ha venido desde Exotilandia! ¡Y queda muy lejísimos de aquí! El profesor se puso en pie de un brinco con la agilidad de un muchacho.
…Le preguntaré a ese inocente campesino, con ese par de cubos que contienen (aparentemente) agua, si sería tan amable de indicarnos el camino. ¡Inocente campesino! –continuó alzando la voz–. ¿Podría decirnos por dónde se va a Exotilandia?
El inocente campesino se giró con una sonrisa avergonzada.
—¿Eh? –fue toda su respuesta.
—¡Por-dónde-se-va-a-Exotilandia! –repitió el profesor.
El inocente campesino dejó sus cubos en el suelo y se puso a pensar.
—Ah, yo no…
—Debería mencionar –lo interrumpió precipitadamente el profesor– que cualquier cosa que diga podrá utilizarse como prueba en su contra.
El inocente campesino recogió al instante sus cubos.
—¡Tonces no diré na! –contestó con brusquedad, y se alejó a paso rápido.
—¡Camina muy deprisa! –comentó el profesor con un suspiro–. Pero sé que era lo que había que decir. He estudiado vuestras leyes inglesas. En cualquier caso, preguntémosle a ese otro hombre que viene. No es inocente, ni un campesino…, pero no sé si alguno de los 2 puntos posee una importancia vital.
Se trataba, de hecho, del honorable Eric Lindon, el cual, al parecer, había cumplido con su tarea de acompañar a lady Muriel a casa y se encontraba ahora paseando tranquilamente frente a esta última, subiendo y bajando por el camino, y disfrutando de un solitario cigarro.
As viagens estão ficando mais freqüentes e mais curtas, Desmond, cuidado!

—Si no le es molestia, señor, ¿podría decirnos el camino más corto a Exotilandia? –Pese a su apariencia extravagante, el profesor era, por esa naturaleza esencial que ningún disfraz sería capaz de ocultar, un caballero de los pies a la cabeza.
—El nombre no me suena –dijo–. No estoy seguro de poder ayudarle.
—No está muy lejos de Hadalandia –indicó el profesor.
Las cejas de Eric Lindon se elevaron un poco al escuchar estas palabras, y una sonrisa divertida, que educadamente trató de reprimir, se dibujó fugazmente en su apuesto semblante.
—¡Está un pelín chiflado! –murmuró para sí–. ¡Pero es un anciano bien alegre! –Después se volvió hacia los niños–: ¿Y no podéis ayudarle vosotros, pequeños? –dijo con un tono de amabilidad que pareció ganárselos en el acto–. ¡Seguro que vosotros lo sabéis!
¿A cuántas millas está Babilonia?
Tres veces veinte más diez.
¿Puedo llegar sin más luz que una vela?
Así es, ¡y hasta volver!(*)
(*) Los versos forman parte de una canción infantil popular en Inglaterra durante el s. XIX. [N. del T.]
“A esas alturas estaba claro para mí que Eric Lindon no era consciente en absoluto de mi presencia. Incluso el profesor y los niños parecían haber dejado de verme, y yo permanecía en mitad del grupo, tranquilo como un fantasma, observando sin ser visto.
—¡Qué perfectamente isócrono! –exclamó el profesor con entusiasmo. Tenía su reloj en la mano, y estaba contando con atención las oscilaciones de Bruno–. ¡Mide el tiempo de manera tan precisa como un péndulo!
—Pero hasta los péndulos –apuntó el bondadoso y joven soldado, mientras liberaba su mano con cuidado del agarre de Bruno– ¡dejan de ser divertidos en algún momento! Vamos, ¡ya está bien, jovencito! La próxima vez que nos veamos, podrás repetir. Entretanto, más vale que llevéis a este anciano caballero a la calle Estrafalaria, número…
—¡La encontdaremos! –gritó Bruno entusiásticamente, mientras se llevaban al profesor, tirando de él.

—¡Cuarenta! –gritó de manera estentórea–. ¡Aunque no le he cantado las 40, sí se las he gritado! –agregó para sí–. ¡El mundo está loco, señores míos, loco de remate! –Encendió otro cigarro y siguió paseando hacia su hotel. [A resposta era 70.]
—¿Quiere un cigarro?
—Gracias, no fumo.
—¿Hay algún manicomio en las inmediaciones?
—No, que yo sepa.
—Pensé que a lo mejor sí. Acabo de encontrarme con un lunático. ¡El viejo más estrafalario que jamás he visto!
Y así, charlando amistosamente, pusimos rumbo a casa y nos deseamos mutuamente «buenas noches» en la puerta de su hotel. Ya a solas, noté cómo la sensación de «inquietud» me asaltaba de nuevo, y vi, frente a la puerta del número 40, las 3 figuras que tan bien conocía.
—¡No, no! Es la casa correcta –respondió de manera jovial el profesor–, pero es la calle equivocada. ¡Ahí es donde hemos cometido el fallo! Lo mejor ahora será…
Todo terminó. La calle se encontraba desierta. La vida ordinaria me rodeaba y la sensación de «inquietud» había desaparecido.
—¿Nos acompaña a la iglesia? –pregunté.
—No, gracias –repuso cortésmente–. No es… exactamente… lo mío, sabe usted. Es una institución magnífica… para los pobres. Cuando estoy con mi gente, voy; sólo por dar ejemplo. Pero aquí no me conocen, conque creo que me dispensaré de aguantar un sermón. ¡Los predicadores de los pueblos son siempre tan aburridos!
“Cualquier devoto esteticista –o esteta religioso, ¿cómo he de llamarlo?– moderno habría calificado el servicio de burdo y frío; para mí, recién llegado de una iglesia londinense cada vez más cambiada bajo la batuta de un supuesto párroco «católico», fue indescriptiblemente refrescante.
No hubo ningún desfile teatral de recatados niños de coro esforzándose al máximo para no sonreír como bobos bajo la mirada admirada de la congregación; la parte de la gente en el servicio la realizó esta misma, sin ayuda, salvo por un puñado de buenas voces, situadas juiciosamente aquí y allá entre ellos, que evitaron que el canto se descarriara demasiado.
No se asesinó la noble música contenida en la Biblia y la liturgia, por medio de su recitación en un apagado tono monocorde, sin más expresividad que una muñeca parlante.
No, las oraciones se rezaron, las lecturas se leyeron y –lo mejor de todo– el sermón se hizo hablado; y me vi repitiendo, cuando salíamos de la iglesia, las palabras de Jacob cuando «despertó de su sueño»: «¡No hay duda de que el Señor se encuentra aquí! ‘Esta no es sino la casa del Señor, y esta la puerta del Cielo’».
—Sí –asintió Arthur, aparentemente en respuesta a mis pensamientos–, esos servicios de la «Iglesia alta» se están convirtiendo rápidamente en puro formalismo. La gente está empezando a verlos cada vez más como «espectáculos», a los cuales únicamente «asisten» en el sentido francés. Y resulta especialmente perjudicial para los niños. Se sentirían mucho menos cohibidos disfrazados de hadas en un musical navideño. Con todas esas vestiduras y entradas y salidas a escena, y hallándose siempre en évidence, ¡no me sorprende que la vanidad consuma a esos petimetres descarados!”
(*) “William Paley (1743-1805), filósofo y teólogo utilitarista inglés. Es conocido sobre todo por su exposición del argumento teleológico de la existencia de Dios en su obra Natural Theology («Teología natural») [oximoro]. Fue un influyente defensor de la teoría del «diseño inteligente» del universo. La idea central de su pensamiento es que dicho diseño queda demostrado por la felicidad o bienestar general evidente en el orden físico y social de las cosas. [N. del T.]” Teoria com que teve de lidar Darwin em suas contínuas autocensuras.
“el modo de sacar a la luz los pensamientos más profundos de Arthur no era asentir ni disentir, sino simplemente escuchar.”
“El Bien y el Mal habían sido transformados de alguna manera en Ganancia y Pérdida, y la religión se había convertido en una especie de transacción comercial. Demos gracias por que nuestros pastores estén empezando a adoptar una visión más noble de la vida.” Que bom que começaram, faltava terminar…
“En el Antiguo Testamento, sin duda, se apela constantemente a recompensas y castigos como motivos para las acciones. Esa enseñanza funciona mejor con los niños, y los israelitas parecen haber sido, mentalmente, completos niños. Guiamos así a nuestros hijos, al principio, pero apelamos, lo antes posible, a su sentido innato del Bien y el Mal; y, cuando esa etapa ha quedado firmemente atrás, recurrimos al motivo más elevado de todos: el deseo de semejanza, y unión, con el Bien Supremo.”
—Mirad la letra de los himnos litúrgicos. ¡Qué corrompida está, hasta la médula, por el egoísmo! ¡Pocas composiciones humanas hay más totalmente degradadas que algunos himnos modernos!
Yo cité la estrofa:
Cuanto te demos, Señor,
mil veces será recompensado.
¡Daremos pues siempre con agrado,
generoso Creador!(*)
(*) Este fragmento pertenece al himnario The holy year del religioso y literato inglés Christopher Wordsworth (1807-1885), sobrino del famoso poeta William Wordsworth. [N. del T.]
“Tras dar muchas razones positivas para ser caritativo, el pastor concluyó con: «y, por todo lo que deis, ¡recibiréis una recompensa mil veces mayor!». Oh, que la absoluta mezquindad de un motivo tal sea expuesta ante hombres que conocen bien lo que es el autosacrificio, ¡que son capaces de apreciar la generosidad y el heroísmo!”
“¿Acaso existe prueba más sólida de la Bondad Original que debe haber en esta nación que el hecho de que la religión nos haya sido predicada como una especulación comercial, durante un siglo, y que todavía creamos en Dios?”
—Eso espero –contestó Arthur–, y, aunque no quiero ver legalizadas las «disputas en la iglesia», debo decir que nuestros pastores disfrutan de un enorme privilegio, que malamente merecen, y del cual abusan de manera terrible. Ponemos a nuestro hombre en un púlpito y prácticamente le decimos: «Ahora puedes hablarnos desde ahí durante media hora. ¡No abriremos la boca siquiera para interrumpirte! ¡Todo se hará a tu gusto!». ¿Y qué nos da él a cambio? Palabrería estúpida, que, de serte dirigida durante una cena, pensarías: «¿Es que me toma por idiota?».
“Cuando me aproximaba al extremo del andén, del cual surgía una empinada e irregular escalera de madera que conducía al mundo superior, vi a dos pasajeros que, obviamente, habían llegado en el tren, pero en los cuales, por extraño que parezca, yo no había reparado en absoluto, a pesar del escaso número de viajeros que se habían apeado. Se trataba de una mujer joven y de una niña; la primera, hasta donde podía juzgarse por las apariencias, era una niñera, o posiblemente una niñera-institutriz, al cuidado de la chiquilla, cuyo rostro refinado, más aún que su vestido, la distinguía como de una clase superior a la de su acompañante.

El semblante de la niña mostraba finura, pero también agotamiento y tristeza, y contaba una historia (o eso fue lo que me pareció leer) de gran enfermedad y sufrimiento, sobrellevada con dulzura y paciencia. Portaba una pequeña muleta con la que ayudarse al andar; y ahora se encontraba plantada frente a larga escalera, mirándola con gesto taciturno, esperando aparentemente a poder reunir el coraje suficiente para emprender el penoso ascenso.”
(*) “Lucus a non lucendo es una frase latina del gramático del siglo IV Mario Servio Honorato que afirma, con intención irónica, que la palabra «arboleda» en latín –lucus– procede del verbo lucere («resplandecer») supuestamente porque el ramaje de los árboles impide el paso de la luz del sol. La frase se usa generalmente como ilustración del peligro de emparentar etimológicamente dos palabras sólo porque se parecen. [N. del T.]”
“Cerrar los párpados, cuando algo parece volar hacia el ojo, es uno de tales actos, y decir: «¿Puedo ayudar a la niña a subir las escaleras?» constituyó otro. No fue que se me ocurriera pensamiento alguno de ofrecer ayuda, y que después hablara; el primer indicio que tuve de la probabilidad de dicho ofrecimiento fue el sonido de mi propia voz, y descubrir que había sido realizado. La criada calló por unos momentos, paseando dubitativamente su mirada de la niña a su cargo hasta mí, y luego de nuevo a ella.”
—¡Por favor! –fue todo lo que dijo, mientras una leve sonrisa se dibujaba fugazmente en el cansado y pequeño rostro. La levanté con escrupuloso cuidado, y su bracito se aferró al instante de manera confiada alrededor de mi cuello.
La niña pesaba muy poco –tan poco, de hecho, que se me pasó por la cabeza la ridícula idea de que me estaba resultando bastante más fácil subir con ella en brazos que si no la llevase–, y, cuando alcanzamos el camino en lo alto, con sus surcos producidos por carros y sus piedras sueltas –obstáculos formidables todos ellos para una niña coja–, descubrí que de mis labios había salido: «Más vale que cargue con ella durante este tramo tan accidentado», antes de haber establecido ninguna conexión mental entre su escabrosidad y mi pequeña y mansa carga.
—¡Ya se ha tomado demasiadas molestias, señor! –exclamó la criada–. Ella puede caminar perfectamente en llano. –Pero al oírse la sugerencia, el brazo ceñido a mi cuello se cerró apenas un poquitín más en torno a él, e hizo que me decidiera a contestar:
—De veras que no pasa nada. La llevaré un poco más. Voy en su misma dirección.
La niñera no planteó más objeciones, y el siguiente en hablar fue un niño andrajoso, descalzo y con una escoba al hombro, que cruzó el camino y simuló barrerlo frente a nosotros, aunque se encontraba perfectamente seco:
—¡Denos medio penique! –suplicó el golfillo, con una sonrisa de oreja a oreja en su sucia cara.
—¡No se lo dé! –advirtió la damita en mis brazos. Las palabras parecían duras, pero su tono era la ternura personificada–. ¡Es un pequeño gandul! –Y emitió una dulce risa argentina que jamás había oído de otros labios que no fueran los de Silvia. Para mi asombro, el muchacho, de hecho, comenzó igualmente a reír, como si existiera una cierta complicidad sutil entre los 2, cuando echó a correr por el camino y desapareció por un agujero en el seto.
Pero regresó enseguida, tras haberse deshecho de la escoba y provisto de un exquisito buqué de flores de misterioso origen.
—¡Compre un ramillete, compre un ramillete! ¡Sólo medio penique! –salmodió, arrastrando melancólicamente las palabras como un mendigo profesional.
—¡No se lo compre! –fue el edicto de Su Majestad, mientras observaba la harapienta criatura a sus pies con una altanería que parecía curiosamente mezclada con un tierno interés por ella. Pero esta vez me rebelé, e ignoré el mandato real. No renunciaría a unas flores tan preciosas, y con unas formas tan completamente nuevas para mí, por orden de ninguna jovencita, por muy imperiosa que esta fuese. Compré el buqué, y el chiquillo, tras meterse el medio penique en la boca, hizo el pino, como si quisiera determinar si la boca humana está realmente adaptada para servir de hucha.
Con un asombro que crecía por momentos, dirigí mi atención a las flores, y las examiné una por una: no había ni una sola entre ellas que pudiese recordar haber visto con anterioridad. Finalmente me volví hacia la niñera.
—¿Crecen estas flores por aquí de manera silvestre? Jamás he visto… –pero las palabras murieron en mis labios. ¡La niñera se había volatilizado!
—Ya puede bajarme, si quiere –señaló Silvia suavemente.
Yo obedecí sin decir nada, y no pude hacer otra cosa que preguntarme: «¿Estoy soñando?», al descubrir a Silvia y Bruno caminando uno a cada lado de mí, cogidos de mis manos con la pronta confianza de la niñez.
—¡Ahora sois más grandes que la última vez! –empecé por decir–. ¡Creo de veras que deberíamos presentarnos de nuevo! Hay mucho de vosotros que nunca he visto antes, ¿sabéis?
—¡Está bien! –respondió alegremente Silvia–. Este es Bruno. No se tarda nada. ¡Sólo tiene un nombre!
—¡Tengo otdo nombde! –protestó Bruno, con una mirada de reproche a la maestra de ceremonias–. Y es… ¡señod!
—¿Habéis venido a verme a mí, niños? –pregunté yo.
—Recuerde que le dijimos que vendríamos el martes –explicó Silvia–. ¿Tenemos el tamaño adecuado para ser niños normales?
—Totalmente adecuado para ser niños –contesté, añadiendo mentalmente: «¡Aunque no seáis niños «normales», en modo alguno!»–. ¿Pero qué le ha pasado a la niñera?

—¿Entonces no era sólida, como Silvia y tú?
—No. No podería tocadla, ¿sabe? Si caminara hacia ella, ¡la atdavesaría!
—De veras que pensé que se daría cuenta –dijo Silvia– cuando Bruno la hizo pasar accidentalmente por un poste de telégrafo. Acabó partida por la mitad. Pero usted estaba mirando en la dirección contraria.
Sentí que realmente había dejado pasar una oportunidad: ¡ser testigo de un acontecimiento como que una niñera acabe «partida por la mitad» no le ocurre a uno 2 veces en la vida!
—Lo hizo Bruno –señaló Silvia–. Es lo que se llama un «flizz».
—¿Y cómo haces un flizz, Bruno?
—El pdofesod me enseñó –dijo este–. Pdimero coges mucho aire…
—¡Oh, Bruno! –interpuso su hermana–. ¡El profesor dijo que no lo contaras!
—¡Ya se ha tomado demasiadas molestias, señor! Ella puede caminar perfectamente en llano.
Bruno rio de forma jovial cuando me giré precipitadamente hacia un lado y otro, buscando por todas partes a quien había hablado.
—¡Fui yo! –proclamó lleno de regocijo, con su propia voz.
“Para entonces nos encontrábamos ya cerca del Hall.
—Aquí es donde viven mis amigos –indiqué–. ¿Entraréis a tomar el té con ellos?
Bruno dio un pequeño brinco de júbilo, y Silvia dijo:
—Sí, por favor. Te apetece un poco de té, ¿a que sí, Bruno? No lo ha probado – me explicó– desde que salimos de Exotilandia.
—¡Y no era buen té! –añadió su hermano–. ¡Era muy flojísimo!”
“La sonrisa de bienvenida de lady Muriel no logró disimular del todo la expresión de sorpresa con que contempló a mis nuevos acompañantes.
Los presenté como era debido.
—Esta es Silvia, lady Muriel. Y este es Bruno.
—¿Algún apellido? –inquirió ella, con ojos que chispeaban de diversión.
—No –contesté yo con gravedad–. Ninguno.
Ella se rio, pensando obviamente que hablaba en broma, y se inclinó para besar a los niños; un saludo al que Bruno se sometió de manera reluctante; Silvia lo devolvió con creces.
Mientras Arthur (que había llegado antes que yo) y ella proporcionaban a los niños té y bizcocho, yo traté de entablar conversación con el earl; pero este se hallaba inquieto y distrait, por lo que apenas logramos avanzar. Al fin, con una súbita pregunta, reveló la causa de su intranquilidad.
—¿Me permite echar un vistazo a esas flores que tiene en la mano?
—¡Con mucho gusto! –dije, pasándole el buqué. Yo sabía que la botánica era una de sus disciplinas favoritas, y estas flores me eran tan completamente desconocidas y misteriosas que sentía genuina curiosidad por ver qué diría un botánico de ellas.
Las flores no disminuyeron su desasosiego. Por el contrario, se fue poniendo más y más nervioso a medida que las examinaba.
—¡Estas son todas de la India central! –exclamó, dejando a un lado parte del buqué–. Son raras, incluso allí, y nunca las he visto en ningún otro punto del mundo. Estas 2 son mexicanas… Esta… –Se levantó apresuradamente y la llevó a la ventana para examinarla con más luz, mientras el rubor producido por la emoción se le subía hasta la misma frente–… es, estoy casi seguro… pero tengo aquí un libro de plantas de la India… –Cogió un volumen de la librería y se puso a pasar las páginas con dedos temblorosos–. ¡Sí! ¡Compárela con este dibujo! ¡Es idéntica! Esta es la flor del upas, un árbol que crece por lo general sólo en el corazón de la selva; y la flor se marchita tan rápido una vez cortada, ¡que resulta prácticamente imposible conservar su forma o color más allá siquiera de sus contornos! Y, aun así, ¡esta está en plena floración! ¿Dónde ha conseguido estas flores? –añadió con jadeante ansiedad.
Yo le eché una mirada a Silvia, quien, silenciosa y solemnemente, se llevó un dedo a los labios, y luego le hizo una seña a Bruno para que la siguiera, y corrió afuera al jardín; y me vi en la situación de un acusado en un juicio cuyos dos principales testigos han sido conducidos repentinamente fuera de la sala.
—¡Permítame regalarle las flores! –balbuceé finalmente, sin idea alguna de cómo salir del atolladero–. ¡Usted sabe mucho más que yo sobre ellas!
—¡Las acepto con sumo agradecimiento! Pero todavía no me ha dicho… –había comenzado a decir el earl, cuando fuimos interrumpidos, para mi gran alivio, por la llegada de Eric Lindon.”
“El navío partió rumbo a occidente:
su albatros emprendió el vuelo;
una punzada en el pecho ella siente,
pues queda sola y en duelo.
Mas una reveladora sonrisa
se dibuja en su semblante:
«¡Pensará en mí… ¡oh, sí, pensará en mí
en tanto se halle distante!
»Aunque tú, océano, te interpones,
su unión dos vidas proclaman:
no hay distancia entre fieles corazones
que con tal pasión se aman.
Y confío en que mi buen marinero,
por siempre, y a cada instante,
pensará en mí… ¡oh, sí, pensará en mí
mientras se encuentre distante!».”
“Con objeto de ahorrarle más sufrimiento a mi amigo, me levanté para marcharme justo en el momento en que el earl se disponía a repetir su particularmente embarazosa pregunta acerca de las flores.
—Todavía no me ha…
—¡Sí, ya he probado el té, gracias! –corrí a atajarlo–. Y ya es más que hora de que nos vayamos. ¡Buenas noches, lady Muriel!”
—Sí, ya no hay remedio –terció Silvia–, ¡pero les dará lástima cuando descubran que han desaparecido!
—¿Cómo van a desaparecer?
—Bueno, el cómo, no lo sé. Pero se esfumarán. El ramillete no era más que un flizz, ¿sabe? Bruno lo creó.
“El buqué se desvaneció, como Silvia había augurado, y 1 o 2 días después, al realizar Arthur y yo una nueva visita al Hall, encontramos al earl y a su hija, junto con la anciana ama de llaves, fuera en el jardín, examinando los cierres de la ventana del salón.
—Estamos llevando a cabo una investigación –explicó lady Muriel, acercándose para recibirnos–, y los admitimos en ella, como inductores del suceso, para que nos cuenten todo lo que saben acerca de esas flores.”
—…Las flores han desaparecido durante la noche –continuó, volviéndose hacia Arthur–, y tenemos la completa seguridad de que nadie de la casa las ha tocado. Alguien ha debido de entrar por la ventana…
—Pero los cierres no han sido forzados –informó el earl.
—Tuvo que ser mientras usted se hallaba cenando, milady –dijo el ama de llaves.
—Eso es –asintió el earl–. El ladrón debió de verle traer las flores –se dirigió a mí–, y advertiría que no las llevaba consigo al marcharse. Y debía de estar al tanto de su gran valor, ¡el cual es sencillamente inestimable! –exclamó, preso súbitamente de la excitación.
—¡Y usted no llegó a decirnos cómo las consiguió! –afirmó lady Muriel.
—Tal vez algún día –balbuceé yo– me sea posible decírselo. Pero por el momento, ¿me dispensarían de ello?
El earl puso cara de decepción, pero contestó de forma amable:
—Está bien, no haremos preguntas.
—Aunque le consideraremos un pésimo testigo de la acusación –añadió lady Muriel en tono pícaro, al tiempo que accedíamos al cenador–. Lo declaramos a usted cómplice del robo, y lo sentenciamos a reclusión en aislamiento y a ser alimentado con agua, pan y… mantequilla. ¿Quiere azúcar?
—…Si, al menos, las flores hubieran sido comestibles, uno podría haber sospechado de un ladrón de muy distinto tipo…
—¿Se refiere a esa explicación universal para todas las desapariciones misteriosas: que el culpable fue el gato? –dijo Arthur.
—Así es –respondió ella–. ¡Qué conveniente sería que todos los ladrones fueran del mismo tipo! ¡Resulta tan confuso que unos sean cuadrúpedos y otros bípedos!
A ARTE DA TELEOLOGIA OU A TELEOLOGIA DA ARTE: “¿Le vale así?: el último suceso es un efecto del primero, pero la necesidad de ese suceso es una causa de la necesidad del primero.”
ZERO PATHOS, INFINITAS PATAS…FÍSICAS: “Por ejemplo, la raza humana posee un tipo de forma: bípeda. Otro conjunto, que va del león al ratón, es cuadrúpedo. Baje 1 peldaño o 2 más y llegará a los insectos de 6 patas: hexápodos; un nombre precioso, ¿no es cierto? Pero la belleza, en nuestro sentido de la palabra, parece disminuir a medida que descendemos: la criatura se vuelve más… yo no calificaría de «fea» a ninguna de las criaturas de Dios… más tosca. Y, cuando cogemos el microscopio, y seguimos bajando, nos topamos con animálculos, terriblemente toscos, ¡y con un número de patas inmenso!”
“…las ranas y las arañas no nos son exactamente necesarias, ¿verdad, Muriel?
Lady Muriel se estremeció perceptiblemente: saltaba a la vista que era un tema desagradable.”
—¡La grandiosidad del paisaje, cuál si no! Está claro que la grandiosidad de una montaña, según mi percepción, depende de su tamaño relativo con el mío. Doble la altura de la montaña, y naturalmente se vuelve 2 veces más grandiosa. Reduzca la mía a la mitad, y producirá el mismo efecto.
A solução está no advento dos pigmeus nesta hercúlea Terra, que uma vez já derrubou os desdenhosos gigantes!
—Pero déjeme proseguir –pidió el earl–. Tendremos una 3ª raza de hombres, de 10 centímetros de altura; una 4ª, de 2 centímetros…
—¡No podrían comer ternera y carnero normal, estoy segura! –interpuso lady Muriel.
—Cierto, hija mía, se me olvidaba. Cada grupo debe tener sus propias vacas y ovejas.
—Y su propia vegetación –añadí yo–. ¿Qué podría hacer una vaca de 2 centímetros de altura con una hierba que se mece con el viento muy por encima de su cabeza?
—Es cierto. Hemos de contar con un pasto dentro del pasto, por así decirlo. La hierba corriente haría las veces de un verde palmeral para nuestras vacas de 2 centímetros, a la vez que en torno a la raíz de cada alto tallo se extendería una diminuta alfombra de hierba microscópica. Sí, creo que nuestro esquema funcionará relativamente bien. Y resultaría muy interesante entrar en contacto con las razas por debajo de nosotros. ¡Los bulldogs de 2 centímetros serían unas criaturitas preciosas! ¡Dudo que nadie pudiera echar a correr al verlos, ni siquiera Muriel!
—¿No crees que deberíamos tener igualmente una serie in crescendo? –planteó lady Muriel–. ¡Imagínate medir 100 metros de alto! ¡Uno podría utilizar un elefante como pisapapeles y un cocodrilo como tijeras!
[Pero entonces la Inglaterra destruiría el mundo!]
—¿Y haría usted que las razas de diferentes tamaños se comunicasen entre sí? –inquirí–. ¿Entrarían en guerra unas con otras, por ejemplo, o firmarían tratados?
—Pienso que hemos de descartar la guerra. Cuando uno es capaz de aplastar una nación entera de un solo puñetazo, no puede llevar a cabo una guerra en igualdad de condiciones. Pero cualquier cosa que involucrara únicamente un choque de intelectos sería posible en nuestro mundo ideal, pues, naturalmente, debemos conceder capacidades mentales a todos, independientemente del tamaño. Quizá la regla más justa sería que, cuanto más pequeña fuese la raza, ¡mayor debería ser su desarrollo intelectual!
—¿Estás diciendo –intervino lady Muriel– que esos hombrecillos de 2 centímetros discutirán conmigo?
—¡Desde luego, desde luego! –afirmó el earl–. ¡La fuerza lógica de un argumento no depende del tamaño de la criatura que lo expone!
Ella sacudió la cabeza con indignación.
—¡Yo no discutiría con ningún hombre que midiera menos de 15 centímetros! –exclamó–. ¡Lo pondría a trabajar!
—¿En qué? –quiso saber Arthur, que escuchaba todos aquellos disparates con una sonrisa divertida.
—¡Bordando! –respondió ella al instante–. ¡Qué bordados más bonitos haría!
—No obstante, si hicieran un mal trabajo –apunté yo– no podrías discutir la cuestión. No sé por qué, pero convengo en que no podría hacerse.
—La razón es –explicó lady Muriel– que uno no podría sacrificar hasta tal punto su dignidad.
—¡Por supuesto que no! –se mostró Arthur inmediatamente de acuerdo–. Sería como discutir con una patata. Disculpen el juego de palabras, ¡pero eso enterraría por completo la propia dignidad!
Con Bduno no se discute!
“el persistente zumbido de las abejas me confundía, y el aire transmitía una somnolencia que interrumpía y mandaba a la cama cada pensamiento antes de haber sido completamente formado; así que lo único que pude decir fue:
—Eso depende por fuerza del peso de la patata.”
“«¡Qué extraño! Estaba seguro de encontrarme hablando con lady Muriel. ¡Pero se trataba de Silvia desde el principio!». E hice otro gran esfuerzo por decir algo que tuviera algún sentido:
—¿Es por la patata?”
“Y puse todo mi empeño en dar unos pocos pasos, pero el suelo se deslizó hacia atrás, exactamente a la misma velocidad que yo era capaz de imprimir a mis piernas, de modo que no avancé ni un ápice. Silvia se echó a reír otra vez.”
—¡Es usted un anciano adorable! –exclamó, poniéndose de puntillas para darle un beso, mientras él se inclinaba con solemnidad para recibir el saludo–. ¡Consigue dejarme perpleja! ¡Son varios los niños a los que no he estado chinchando!
El profesor regresó junto a su amigo, y en esta ocasión la voz dijo:
—Dile que los traiga aquí… ¡a todos!
O mais provável é que no mundo exótico o professor se veja em terceira pessoa (como idoso) e esteja reencarnado espiritualmente como criança,¹ agora que a transformação em fada dos dois irmãos foi completada. (Assim foi, efetivamente, por um tempo.)
¹ Já essa teoria não pôde se confirmar.
“Es Bruno quien llora, y es mi hermano, y, por favor, los 2 queremos irnos; él no puede caminar, ¿sabe?; está… soñando, ¿ve usted? –Esto lo dijo en un susurro, por miedo a herir mis sentimientos–. ¡Permítanos atravesar la Puerta de Marfil!”
Será que o professor se transformou no próprio Bruno? Sabemos quem é Sílvia no mundo real, mas não havia a contraparte “brunífera”. Deveria ser Arthur, conquanto… um casal romântico incestuoso não é recomendável para um romance infantil! No fim, Bruno não era ninguém…
“Resultaba muy difícil estirar las piernas lo suficiente como para tocar el suelo, mientras Silvia me guiaba a través del estudio.”
“Apenas tuve tiempo de echar una ojeada al otro profesor, el cual se encontraba sentado leyendo, de espaldas a nosotros, antes de que el profesor nos hiciera pasar por la puerta, y la cerrara después. Bruno se encontraba allí, cubriéndose el rostro con las manos y llorando amargamente.” A segunda hipótese foi descartada (observação já da 1ª leitura)!
—¿Pod qué existen las pieddas? Hombde señod, ¿lo sabe usted?
—Tienen una utilidad –dije yo–, aunque no sepamos cuál. ¿Para qué sirven los dientes de león, por ejemplo?
—¡Bruno! –murmuró Silvia en tono reprobatorio–. ¡No debes decir «hombre» y «señor» a la vez! ¡Recuerda lo que te expliqué!
—¡Nunca ha habido niño más impertinentísimo! –se exasperó Silvia, frunciendo el ceño hasta que sus resplandecientes ojos dejaron prácticamente de verse.
—¡Y nunca ha habido niña más ignorantísima! –replicó Bruno–.
—¿Pero por qué dices «dieleontes», Bruno? La palabra correcta es «dientes de león».
—Es por ir dando tantos brincos –dijo Silvia, riendo.
—Sí, así es –asintió Bruno–. Silvia me dice las palabdas, y entonces, cuando doy saltos, se baten todas en mi cabeza… ¡hasta que hacen espuma!
—Entonces, ¿no encontró usted el camino de regreso a Exotilandia? –le pregunté al profesor.
—¡Oh, sí que lo hice! –contestó–. No dimos con la calle Estrafalaria, pero hallé otro camino. He ido y vuelto varias veces desde entonces. Tenía que estar presente en las elecciones, ¿sabe?, como autor de la nueva Ley Monetaria. El emperador exhibió tal amabilidad que deseó que yo conservase el mérito de la misma. «¡Ocurra lo que ocurra (recuerdo perfectamente las palabras del discurso imperial), si resultara estar vivo el rector, vosotros daréis fe de que el cambio de moneda es obra del profesor, y no mía!» ¡Nunca antes en mi vida me habían ensalzado tanto! –Unas lágrimas resbalaron por sus mejillas con el recuerdo, el cual al parecer no era agradable en su totalidad.
—¿Se ha dado al rector por muerto?
“Un bufón itinerante, que iba con un oso bailarín (los cuales se las arreglaron para entrar en palacio, un día), ha estado diciéndole a la gente que viene de Hadalandia, y que el rector murió allí. Yo quería que el vicerrector lo interrogara pero, por desgracia, milady y él siempre se encontraban fuera dando un paseo cuando aparecía el bufón. Sí, ¡se ha dado por muerto al rector! –Y las mejillas del anciano se vieron surcadas por más lágrimas.”
“Quería hacer que todos los habitantes de Exotilandia fuesen el doble de ricos que antes para así aumentar la popularidad del nuevo Gobierno. El problema era que casi no había dinero en el tesoro público para hacerlo. De modo que yo sugerí que podía conseguirlo doblando el valor de cada moneda y billete de Exotilandia. Es la solución más sencilla posible. ¡Me extraña que a nadie se le ocurriese antes! Nunca se vio un alborozo tan generalizado. Las tiendas están repletas de gente de sol a sol. ¡Todo el mundo compra de todo!”
—¿Cómo de lejos queda Exotilandia? –inquirí, para cambiar de tema.
—A unos 5 días de marcha, pero uno debe regresar cada cierto tiempo. Como profesor de la corte, he de estar en todo momento con el príncipe Uggug, ¿comprende? La emperatriz se pondría furiosa si lo dejara solo, aunque fuera únicamente por una hora.
—Pero, sin duda, cada vez que viene aquí se ausenta durante 10 días como mínimo, ¿no es cierto?
—¡Oh, más aún! –exclamó el profesor–. Una quincena, en ocasiones. Pero, naturalmente, tomo nota de la hora exacta de mi salida ¡para poder hacer retroceder el tiempo de la corte a ese mismo instante!
—Perdone –dije yo–. No comprendo.
Sin contestar, el profesor extrajo de su bolsillo un reloj de oro cuadrado, con 6 u 8 manecillas, y lo sostuvo en el aire para que yo lo inspeccionara.
—Esto –empezó– es un reloj exotilandés…
—Debí haberlo supuesto.
—…que posee la peculiar propiedad de que, en vez de marchar con el tiempo, es este el que marcha con el reloj. Confío en que ahora me haya entendido.
—Apenas –admití.
—Permita que le explique. Si no se manipula, sigue su propio ritmo. El tiempo no le afecta.
—He conocido relojes así –observé.
“Hacerlo hacia delante, sobrepasando la hora real, es imposible, pero puedo moverlas hasta un mes para atrás: ese es el límite. Y entonces uno encuentra que todos los acontecimientos se repiten de nuevo, con cualquier alteración que la experiencia pueda sugerir.”
“No lo pruebe ahora. Le prestaré el reloj unos cuantos días para que pueda divertirse haciendo experimentos.”
“«¡Ángel adorable! –pensé–. ¿Cómo voy a conseguir que tu mente inocente comprenda la idea del ‘deporte’ de la caza?» Y mientras observábamos, cogidos de la mano, la liebre muerta, de pie frente a ella, traté de explicar el concepto con palabras que ella pudiese entender.”
—Pero si a los hombres les gustan las liebres, ¿por qué… por qué…? –la voz le temblaba y sus preciosos ojos estaban inundados de lágrimas.
—Mucho me temo que no les gustan, querida niña.
—A todos los niños les encantan –señaló Silvia–. Y a todas las damas.
—Siento decirlo, pero incluso algunas damas van en ocasiones de cacería.
Silvia se estremeció.
—¡Oh, no, las damas no! –suplicó de corazón–. ¡Lady Muriel no!
—No, ella nunca lo hace, estoy convencido… pero esta es una visión demasiado triste para ti, querida. Probemos a buscar alguna…
Pero Silvia aún no estaba satisfecha. En un tono solemne y apagado, con la cabeza inclinada y las manos unidas, formuló su pregunta final:
—¿Ama Dios a las liebres?
—¡Sí! –respondí yo–. ¡De eso no me cabe duda! Ama a todas las criaturas vivientes. Hasta a los hombres que cometen pecados. ¡Cómo no va a amar a los animales, que son incapaces de ello!
—No sé qué significa «pecado» –declaró Silvia. Y yo no traté de explicárselo.
—Ven, mi niña –dije, intentando alejarla de allí–. Dile adiós a la pobre liebre y vayamos a buscar moras.

—En tal caso –observó Silvia–, creo que la patata tendría todo el derecho a preguntarle a usted su peso. ¡Puedo imaginarme sin problemas una patata Jersey Royal de calidad verdaderamente superior rehusando discutir con alguien que pese menos de 95 kilos!
Con un gran esfuerzo recuperé el hilo de mis pensamientos.
—¡Qué rápido empezamos a desvariar! –observé.
“«¡Y toda esa extraña aventura –pensé– ha ocupado el espacio de una sola coma en el discurso de lady Muriel! ¡Una única coma, para la cual los gramáticos nos dicen que ‘contemos uno’!» (Tuve la certeza de que el profesor había hecho retroceder amablemente el tiempo para mí hasta el punto exacto en que me había quedado dormido.)
Cuando, unos minutos después, abandonamos la casa, el primer comentario de Arthur fue sin duda uno extraño.
—Hemos pasado ahí sólo 20 minutos –señaló– y no he hecho otra cosa que escuchar tu conversación con lady Muriel, y sin embargo, de algún modo, ¡me siento exactamente como si hubiese estado hablando con ella durante por lo menos 1 hora!”
“Pero tenía demasiado aprecio por mi propia reputación de persona cuerda como para atreverme a explicar lo que había sucedido.”
—Llegará en el último tren –anunció en el tono de quien está continuando una conversación en vez de empezando otra.
—¿Te refieres al capitán Lindon?
—Sí, el capitán Lindon –asintió Arthur–. Obvié su nombre porque me pareció que estábamos hablando de él. El earl me dijo que llega esta noche, aunque mañana es el día en que sabrá si le conceden el ascenso que está esperando. Me extraña que no se quede un día más en la ciudad para enterarse del resultado, si es que realmente le preocupa tanto como piensa el earl.
—Es un hombre magnífico –reconoció Arthur–, pero confieso que las noticias serían buenas, para mí, ¡si recibiera su ascenso y su orden de incorporación a filas al mismo tiempo! Le deseo toda la felicidad del mundo… con una excepción. ¡Buenas noches! –Habíamos llegado a casa para entonces–. Esta noche no soy una buena compañía… es mejor que esté solo.
—¿Quiere unírsenos? –me propuso el earl, después de un intercambio de saludos con él, lady Muriel y el capitán Lindon–. Este joven inquieto está esperando un telegrama y vamos a la estación para recogerlo.
—También hay una mujer inquieta implicada –añadió lady Muriel.
—Eso se sobreentiende, hija mía –contestó su padre–. ¡Las mujeres nunca están tranquilas!
—Para una generosa apreciación de las mejores cualidades de uno mismo –apuntó excelentemente la hija–, no hay nada como un padre, ¿no es cierto, Eric?
—Los primos no participan en ello –comentó este, y entonces, de algún modo, la conversación pasó a dos «duólogos», tomando los jóvenes la delantera, con los 2 hombres de mayor edad siguiéndolos a un paso menos ansioso.
—¿Y cuándo volveremos a ver a sus pequeños amigos? –preguntó el earl–. Son unos niños singularmente cautivadores.
—Estaré encantado de traerlos, cuando pueda –respondí–. Pero yo mismo desconozco cuándo tendré ocasión de verlos otra vez.
—No voy a interrogarle –declaró el earl–, pero no hay nada de malo en mencionar que ¡a Muriel sencillamente le atormenta la curiosidad! Conocemos a la mayor parte de la gente de los alrededores y ella ha estado tratando de adivinar sin éxito en qué casa podrían estar alojándose.
—Tal vez algún día pueda arrojar un poco de luz al respecto, pero de momento…
—Gracias. Tendrá que sobrellevarlo lo mejor que pueda. Le diré que es una gran oportunidad para practicar la paciencia. Pero le cuesta verlo desde ese punto de vista. ¡Vaya, ahí están los niños!
Sí que lo estaban; esperaban (-nos, al parecer) en unas escaleras que permitían salvar una cerca, lo cual no podían haber hecho más que escasos momentos antes, pues lady Muriel y su primo habían pasado por delante de ella sin verlos.
—La visión que alberga inicialmente un niño de la vida –comentó el earl, con esa encantadora y triste sonrisa tan suya– es que es un periodo que ha de dedicarse a la acumulación de posesiones que puedan llevar encima. Esa visión se modifica con los años.
“Pero el amable anciano no era alguien con quien un niño, ya fuera humano o feérico, pudiera estar cohibido durante mucho tiempo, y al poco ella ya había cambiado mi mano por la suya, permaneciendo únicamente Bruno fiel a su primer amigo. Alcanzamos a la otra pareja justo cuando llegaba a la estación, y tanto lady Muriel como Eric saludaron a los niños como si los conocieran de toda la vida, este último diciendo:
—¿Así que llegasteis a Babilonia alumbrándoos sólo con velas, después de todo?”
—¿Qué? ¿Los conoces, Eric? –exclamó–. ¡Este misterio crece cada día más!
—Entonces debemos andar por el tercer acto –observó Eric–. No esperarás que el misterio se resuelva antes de que llegue el quinto, ¿no?
“…Escenario: un andén del ferrocarril. Se apagan las luces. Entra el príncipe (disfrazado, por supuesto) y su fiel criado. Este es el príncipe… –dijo cogiendo la mano de Bruno–. ¡Y aquí está su humilde sirviente! ¿Qué es lo que ordena a continuación su alteza real? –Y dedicó una reverencia de aires profundamente cortesanos a su desconcertado amiguito.
—¡Tú no eres un sidviente! –exclamó Bruno desdeñoso–. ¡Eres un cabellero!”
“¡Cuarto acto! –proclamó, con un repentino cambio de tono–. Se encienden las luces. Luces rojas y verdes. Se escucha un lejano retumbar. ¡Entra un tren de pasajeros!”
—¿Alguna vez ha convertido la vida real en una obra dramática? –dijo el earl–. Pruebe a hacerlo ahora. A menudo me entretengo así. Considere este andén nuestro escenario. Hay buenas entradas y salidas a ambos lados, ¿ve? Un excelente decorado de fondo: una locomotora real que se desplaza arriba y abajo. Todo este bullicio, y la gente que va de acá para allá, ¡han tenido que requerir un cuidadoso ensayo! ¡Con qué naturalidad actúan! ¡Sin mirar ni un instante al público! Y los grupos son siempre totalmente nuevos, ¿se da cuenta? ¡Nada de repeticiones!
Tan pronto como empecé a asimilar aquel punto de vista, me pareció realmente admirable. Incluso un mozo que pasaba, con una carretilla llena de equipaje, daba tal impresión de realismo que uno sentía la tentación de aplaudir. Tras él apareció una madre enfadada, con el rostro encendido, arrastrando a 2 niños que chillaban, y llamando a alguien que iba detrás: «¡John! ¡Venga!». Entra John, muy sumiso, muy callado, y cargado de paquetes. Y detrás de él, a su vez, venía una asustada y joven niñera, la cual llevaba en brazos a un rechoncho bebé, que también chillaba. Todos los niños lo hacían.
—¡Un estupendo detalle de la interpretación! –dijo el anciano en un aparte–. ¿Se ha percatado de la expresión aterrorizada de la niñera? ¡Era sencillamente perfecta!
—Ha dado usted con un filón completamente nuevo –aseguré–. Para la mayoría de nosotros la vida y sus placeres se asemejan a una mina que se halla prácticamente agotada.
—¡Ya lo ve! –exclamó el earl–. Para cualquiera con verdadero instinto dramático, ¡sólo ha acabado el preludio! Lo bueno aún está por venir. Uno va al teatro, paga los 10 chelines de una butaca, ¿y qué recibe por su dinero? Quizá se trate de un diálogo entre un par de granjeros, poco naturales con sus exageradamente caricaturescos atuendos de granjeros, menos naturales aún en sus forzados gestos y poses, y nada naturales en absoluto en sus intentos por transmitir jovialidad y espontaneidad al hablar. Vaya en cambio a sentarse a un vagón de tren de 3ª clase, ¡y tendrá el mismo diálogo, pero real como la vida misma! Asientos de 1ª fila, sin orquesta que obstruya la visión… ¡y gratis!
—Me pregunto si Shakespeare tenía eso en mente –cavilé en voz alta– cuando escribió: «El mundo entero es un escenario».
“La vida es, desde luego, un drama; uno con pocos bises… ¡y ningún buqué! –añadió en tono soñador–. ¡Nos pasamos media vida lamentándonos de las cosas que hicimos en la otra mitad!
»Y el secreto para disfrutar de ella –prosiguió, recuperando el tono alegre– ¡es la intensidad!
—Pero no en el sentido esteticista moderno, imagino. Como esa joven dama, en Punch,¹ que abre una conversación diciendo:
«¿Es usted intenso?».”
¹ “Punch, or The London Charivari was a British weekly magazine of humour and satire established in 1841 by Henry Mayhew and wood-engraver Ebenezer Landells. Historically, it was most influential in the 1840s and 1850s, when it helped to coin the term “cartoon” in its modern sense as a humorous illustration. From 1850, John Tenniel [ilustrador de Alice no País…] was the chief cartoon artist at the magazine for over 50 years. § After the 1940s, when its circulation peaked, it went into a long decline, closing in 1992. It was revived in 1996, but closed again in 2002.” “the term ‘cartoon’ then meant a finished preliminary sketch on a large piece of cardboard, or cartone in Italian. Punch humorously appropriated the term to refer to its political cartoons, and the popularity of the Punch cartoons led to the term’s widespread use.” “Punch enjoyed an audience including Elizabeth Barrett, Robert Browning, Thomas Carlyle, Edward FitzGerald, Charlotte Brontë, Queen Victoria, Prince Albert, Ralph Waldo Emerson, Emily Dickinson, Herman Melville, Henry Wadsworth Longfellow, and James Russell Lowell.”
“Supongamos que A y B están leyendo la misma novela mediocre, sacada de una biblioteca pública. A nunca se preocupa por comprender al cien por cien las relaciones entre los personajes, de las que tal vez dependa todo el interés de la historia; se «salta» todas las descripciones del escenario y todos los pasajes que le parecen relativamente aburridos; a los que sí lee, ni siquiera les dedica una atención somera; sigue con el libro –por el simple deseo de terminar y encontrar otra ocupación– horas después de cuando debería haberlo dejado; ¡y llega al «finis» en un estado de completo hastío y depresión! B se entrega en cuerpo y alma al acto, siguiendo el principio de que «cualquier cosa digna de hacerse, es digna de hacerse bien»; domina las genealogías; evoca imágenes en su mente al tiempo que lee sobre el escenario; lo mejor de todo, cierra con resolución el libro al final de algún capítulo, mientras su interés se halla aún en su punto álgido, y traslada su atención a otras cuestiones; de modo que, la próxima vez que se permite una hora de lectura, es como si un hombre hambriento se sentase a cenar; y, cuando acaba el libro, ¡regresa a su quehacer cotidiano como «un gigante renovado»!”
“nunca descubre que es basura, sino que se deja llevar hasta el final, intentando creerse que está disfrutando. B cierra el libro con suavidad, tras haber leído una docena de páginas, se dirige a la biblioteca ¡y lo cambia por uno mejor! Dispongo aún de otra teoría para aumentar el goce vital… es decir, si no he agotado su paciencia. Temo que me considere una vieja cotorra.”
—La teoría es que deberíamos experimentar nuestros placeres con rapidez, y nuestros dolores con lentitud.
—Pero ¿por qué? Yo lo habría dicho al revés.
—Al experimentar el dolor artificial, el cual puede ser tan banal como desee, de manera lenta, el resultado es que, cuando sobreviene un dolor real, por muy severo que este sea, lo único que necesita hacer es dejar que avance a su ritmo normal, ¡y cesará en un momento!
—Muy cierto –convine–, pero ¿qué pasa con el placer?
—Pues que, al experimentarlo rápidamente, puede introducir una cantidad mucho mayor en la vida. Se requieren 3 horas y media para escuchar y disfrutar de una ópera. Imagine que fuera capaz de asimilarla, y gozar de ella, en media hora. ¡Entonces puedo disfrutar de 7 óperas en el tiempo que usted tarda en escuchar una!
—He oído tocar un aire –declaró–, en modo alguno corto, de principio a fin, con variaciones y todo, ¡en 3 segundos!
—¿Cuándo? ¿Y cómo? –inquirí ansiosamente, con cierta sensación de estar soñando otra vez.
—Lo hizo una pequeña caja de música –respondió con voz suave–. Tras haberle dado cuerda, el regulador, o alguna cosa, se rompió, y la canción entera sonó, como he dicho, en unos 3 segundos. ¡Pero tuvo necesariamente que tocar todas las notas, ya sabe!
—¿Y le gustó? –pregunté, con toda la severidad de un abogado en el turno de repreguntas.
—¡Pues no! –confesó de forma sincera–. ¡Pero en aquel momento, sabe usted, no tenía el oído educado para apreciar ese tipo de música!
“un improvisado drama teatral creado especialmente para mí.”
“Hasta donde uno podía tomar nota del tiempo en un momento de horror como aquel, disponía de unos 10 claros segundos, antes de que el expreso llegara a su altura, para cruzar las vías y coger a Bruno. Si lo logró o no, fue algo totalmente imposible de adivinar; lo siguiente que se supo fue que el expreso había pasado, y que, con resultado de vida o muerte, todo había acabado. Cuando la nube de polvo se hubo despejado, y la vía se aclaró de nuevo a nuestros ojos, vimos con el corazón agradecido que el niño y su salvador estaban ilesos.
—¡Todo bien! –nos dijo Eric en voz alta y alegre, mientras cruzaba otra vez la vía–. ¡Está más asustado que lastimado!”
“No había llegado ningún telegrama.”
“¿No sería mejor que os devolviera el reloj del profesor? Cuando seáis hadas os resultará demasiado grande para cargar con él; ya sabéis.”
—¡Oh, qué va! –dijo–. Cuando nos hagamos pequeños, ¡el deloj también lo hará!
—E irá directamente a las manos del profesor –agregó Silvia– y usted ya no podrá usarlo más, así que más vale que lo haga ahora cuanto pueda. Debemos menguar cuando se ponga el sol. ¡Adiós!
—¡Y sólo faltan 2 horas para el crepúsculo! –dije mientras reanudaba mi paseo–. ¡He de aprovechar el tiempo!
“Y por fin se fue cada una por su lado. Esperé hasta que se hubieron alejado unos 20 metros la una de la otra, y entonces atrasé el reloj 1 minuto. El instantáneo cambio fue asombroso: las 2 figuras parecieron regresar al momento a donde se encontraban antes.”
“y así el diálogo entero se repitió, y, cuando se separaron por 2ª vez, las dejé seguir sus diversos caminos, y continué con mi paseo por el pueblo.”
“justo cuando el pensamiento me pasaba por la mente, el accidente que estaba imaginando se produjo. Había una pequeña carreta parada en la puerta del «Gran Almacén de Sombreros de Señora» de Elveston, cargada de cajas de cartón que el carretero estaba transportando al interior de la tienda, una a una. Una de las cajas se había caído al suelo, pero casi no parecía que mereciera la pena acercarse a recogerla, ya que el hombre regresaría en un momento. Sin embargo, en aquel instante, un joven montado en bicicleta dobló bruscamente la esquina de la calle y, al tratar de esquivar la caja, volcó su máquina, y resultó arrojado de cabeza contra la rueda de la carreta. El carretero corrió a socorrerlo, y él y yo levantamos al infortunado ciclista y lo llevamos adentro. Tenía un corte en la cabeza por el que sangraba, y una de sus rodillas parecía herida de gravedad; se decidió, pues, sin demora que lo mejor era trasladarlo de inmediato a la consulta del único traumatólogo del lugar. Ayudé a vaciar la carreta y a colocar en ella unas cuantas almohadas que sirvieran de lecho al herido, y fue únicamente cuando el carretero hubo subido a su asiento en el vehículo, y se disponía a salir para la consulta, que me acordé del extraño poder que poseía para deshacer todo aquel daño.
«¡Mi momento ha llegado!», me dije, mientras hacía retroceder la manecilla del reloj, y vi, casi sin sorprenderme esta vez, que todo regresaba al lugar que ocupaba en el instante crítico en que me percaté inicialmente de la caja caída.
Sin perder 1 segundo, salí a la calle, recogí la caja y la devolví a la carreta; un momento después la bicicleta había torcido la esquina, pasado la carreta sin impedimento ni obstáculo, y desaparecido al poco en la distancia, en una nube de polvo.
«¡El delicioso poder de la magia! –pensé–. ¡Qué cantidad de sufrimiento humano he… no sólo aliviado, sino aniquilado, en realidad!» Y me quedé observando la descarga de la carreta, con una agradable sensación de virtud consciente y el reloj mágico aún abierto en mi mano, pues albergaba curiosidad por saber qué pasaría cuando llegáramos nuevamente al momento exacto en que había hecho retroceder la manecilla.
El resultado fue uno que, de haber meditado la cuestión con detenimiento, podría haber previsto: al alcanzar la marca la manecilla del reloj, la carreta –que ya se había alejado y se encontraba para entonces a media calle de distancia– reapareció de nuevo frente a la puerta, y en el momento de echar a rodar, a la vez que –¡oh, desdichado sueño dorado de universal benevolencia que había deslumbrado mi fantasiosa imaginación!– el joven lesionado retornó a su abultado lecho de almohadas, con su pálida faz contraída en una rígida expresión que revelaba un dolor soportado con entereza.
«¡Oh, reloj mágico, te burlas de mí! –dije para mis adentros, en tanto salía del pueblo y enfilaba el camino hacia la costa que conducía a mi alojamiento–. El bien que creí poder hacer se ha desvanecido como un sueño; ¡el mal de este mundo problemático es la única realidad duradera!»”
“Se preguntarían inicialmente quién era yo, después me verían, luego bajarían la cabeza y dejarían de pensar en mí. Y en cuanto a echarme de manera violenta, tal suceso habría de tener lugar necesariamente al principio, en este caso. «De modo que si al final logro entrar –me dije–, ¡todo riesgo de expulsión habrá desaparecido!»

El carlino se sentó sobre sus cuartos traseros, como medida de precaución, a mi paso; pero como no presté atención alguna al tesoro que estaba guardando, me dejó ir sin lanzar siquiera un ladrido de amonestación. «Quien se adueña de mi vida –parecía estar diciéndose, entre sibilantes resuellos– empuña la correa. ¡Pero quien se adueña del Daily Telegraph…!» Mas no me enfrenté a esta espantosa contingencia.” Jornal ainda em operação.
“Los presentes en el salón –entré directamente, ¿entiendes?, sin llamar al timbre ni dar aviso alguno de mi acercamiento– eran 4 niñas sonrosadas y risueñas, de edades comprendidas entre los 14 y los 10 años, que aparentemente venían hacia la puerta (mas descubrí que, en realidad, estaban caminando hacia atrás), al tiempo que su madre, sentada junto al fuego con labores de aguja en el regazo, decía, justo en el momento de entrar yo en la habitación: «Ahora, niñas, podéis ir a abrigaros para salir de paseo».
Para mi total asombro –pues no me encontraba todavía acostumbrado a la acción del reloj– «todas las sonrisas cesaron» (utilizando las palabras de Browning) en las 4 bonitas caras, y las niñas sacaron piezas de labor, y se sentaron. Ninguna se percató en lo más mínimo de mi presencia, mientras yo acercaba una silla sin hacer ruido y me sentaba a observarlas.
Una vez desdobladas las costuras, y listas las 4 para empezar, su madre dijo: «¡Por fin habéis terminado! Podéis guardar vuestras labores, niñas». Pero estas hicieron caso omiso del comentario; por el contrario, se pusieron de inmediato a coser, si es que esa es la palabra apropiada para describir una operación que jamás antes había contemplado. Cada una de ellas enhebró su aguja con un corto cabo de hilo, unido a la labor, del que una fuerza invisible comenzó al instante a tirar, haciendo que atravesara la trama y arrastrara la aguja tras de sí; los hábiles dedos de la pequeña costurera cogieron esta en el otro lado, pero sólo para soltarla enseguida, una vez más.” As 4 Moiras & Penélope
“Y de este modo procedió el trabajo, deshaciéndose a un ritmo constante, y con los vestiditos cuidadosamente cosidos, o lo que quiera que fuesen, apedazándose sin parar. De tanto en tanto, una de las niñas hacía un alto cuando el hilo recuperado se volvía incómodamente largo, lo enrollaba en un carrete y recomenzaba con otro pequeño cabo.
Finalmente la labor quedó reducida por completo a retazos, que guardaron, y la dama se dirigió en primer lugar a la habitación de al lado, caminando de espaldas, y haciendo el siguiente comentario descabellado: «Todavía no, queridas: primero debemos terminar con la costura».” Pero por que no hablaba al revés??
“Tras lo cual, no me sorprendió ver a las niñas brincando de espaldas tras ella, a la vez que exclamaban: «¡Oh, madre, hace un día precioso para salir a pasear!».” Quadro lynchiano.
“¿Has visto a gente comer tarta de cerezas, y dejar cada cierto tiempo de manera cuidadosa un hueso del fruto en los platos desde sus labios? Pues algo parecido tuvo lugar durante aquel terrorífico –¿o debería decir tal vez «fantasmagórico»?– banquete. Un tenedor vacío se eleva a los labios, donde recibe una pieza bien cortada de carnero, y rápidamente la lleva hasta el plato, donde se une en el acto y por sí sola a la carne que ya se encuentra allí. Al poco pasaron uno de los platos, provisto de una tajada entera de carnero y dos patatas, al caballero que presidía la mesa, que restituyó en silencio la tajada a la pata, y las patatas a la fuente.
Su conversación resultó ser, si es que ello era posible, más desconcertante que su forma de cenar. Comenzó cuando la muchacha más joven se dirigió, repentinamente y sin provocación previa, a su hermana mayor:
—¡Oh, qué cuentista eres! –dijo.
Yo esperaba una contestación desabrida por parte de la hermana pero, en cambio, esta se giró riendo hacia su padre, y dijo, en un estentóreo susurro teatral:
—¡Ser ella la novia!
El padre, para cumplir con su parte en una conversación que parecía propia únicamente de lunáticos, contestó:
—Susúrramelo al oído, cariño.
Pero ella, en vez de susurrar (aquellas niñas no hacían nunca lo que se les decía), repuso, en voz muy alta:
—¡Claro que no! ¡Todo el mundo sabe lo que quiere Dolly!
Y la pequeña Dolly se encogió de hombros, y dijo, terriblemente malhumorada:
—¡Vamos, padre, no te metas conmigo! ¡Ya sabes que no quiero ser dama de honor de nadie!
—Y la cuarta será Dolly –fue la estúpida respuesta de su padre.
Aquí metió baza la número tres:
—¡Oh, pero ya lo han decidido, querida madre, en serio! Mary nos lo contó todo. Será 4 semanas después del próximo martes… y vendrán 3 de sus primas para hacer de damas de honor… y…
—¡A ella no se le olvida, Minnie! –contestó la madre entre risas–. ¡Ojalá decidieran casarse de una vez! No me gustan los noviazgos largos.
Y Minnie cerró la conversación –si es que una serie tan caótica de comentarios merece tal nombre– con:
—¡Imagínate! Esta mañana pasamos por delante de Cedars, justo cuando Mary Davenant se estaba despidiendo desde la verja del señor… no recuerdo su nombre. Nosotras por supuesto miramos hacia otro lado.
Para entonces me encontraba tan desesperadamente confuso que dejé de escuchar y seguí la cena hasta la cocina. ¿Pero qué necesidad, oh, lector hipercrítico, decidido a no creer ni un punto de esta rara aventura, hay de relatarte cómo el carnero se colocó en el asador, y se desasó lentamente; cómo las patatas se envolvieron en sus pieles, y se entregaron al jardinero para que las
enterrara; cómo, cuando el carnero llegó finalmente a estar crudo, el fuego, que había pasado gradualmente de un infierno al rojo a una simple llama, se extinguió tan bruscamente que el cocinero tuvo apenas el tiempo justo para atrapar su última chispa en el extremo de una cerilla; o cómo la criada, tras haber retirado el carnero del asador, se lo llevó (caminando de espaldas, por supuesto) fuera de la casa, al encuentro del carnicero, el cual venía (también de espaldas) por el camino?
Cuanto más vueltas le daba a aquella extraña aventura, más se enredaba sin solución el misterio, y supuso un verdadero alivio encontrar a Arthur en el camino y convencerlo de que me acompañara al Hall para averiguar qué noticias había traído el telégrafo.”
—¡Entonces el telegrama ha llegado! –afirmé.
—¿No lo sabía? Oh, lo había olvidado: llegó después de abandonar usted la estación. Sí, todo ha salido bien; Eric ha recibido su ascenso y, como ya ha hablado con Muriel de sus planes, tiene asuntos en la ciudad que debe atender sin demora.
“He decidido aceptar un empleo en la India que me han ofrecido. Allí, en el extranjero, supongo que encontraré un motivo por el que vivir; ahora mismo soy incapaz de ver ninguno.”
—¿Cuánto lo siente exactamente? –pregunté, con picardía.
—Tdes cuadtos de metdo –respondió Bruno con absoluta solemnidad–. Y yo también lo sento un poquitín –agregó, cerrando los ojos para no ver su propia sonrisa.
—No se dice «lo ponimos» –apuntó Silvia con gran seriedad.
—Bueno, entonces «le ponimos» –saltó su hermano–. ¡Nunca logdo decoddad cuándo hay que usad «lo» y cuándo «le»!
—Dejad que os ayude a buscarlo –me ofrecí. De modo que Silvia y yo iniciamos una «expedición» entre todas las flores, pero no dimos con ningún bebé.
—¿Y qué tendrá lugar en el teatro? –indagué yo.
—Primero celebran su banquete de cumpleaños –explicó Silvia–; después Bruno
representa unos fragmentos de Shakespeare, y luego les cuenta una historia.
—No, sólo los interpretará –aclaró Silvia–. No se sabe prácticamente el texto de ninguno. Cuando veo cómo va vestido, tengo que decirles a las ranas de qué personaje se trata. ¡Siempre están impacientes por adivinarlo! ¿No oye cómo preguntan todas «¿Cuál? ¿Cuál?»? –Y así era: hasta que Silvia lo explicó, parecía que únicamente croaban, pero ahora era capaz de distinguir el «¿Cuad? ¿Cuad?» con total claridad.
—¿Pero por qué tratan de adivinarlo antes de verlo?
—No lo sé –confesó Silvia–, pero siempre lo hacen. ¡A veces empiezan a hacer conjeturas semanas y semanas antes del día!
O relógio do protagonista ainda estará invertendo o tempo?!
“Y no tenía sentido, según Bruno, representar un «fragmento» de Shakespeare cuando no había nadie que lo viera (como ves, no me contó a mí como alguien).”
—¡Hamlet! –anunció de pronto la voz clara y dulce que yo tan bien conocía. El croar cesó por completo y al instante, y yo me giré hacia el escenario, con cierta curiosidad por ver cuáles eran las ideas de Bruno respecto al comportamiento del personaje más importante de Shakespeare.
Según este eminente intérprete del drama, Hamlet vestía una corta capa negra (que empleaba principalmente para taparse el rostro, como si sufriera un fuerte dolor de muelas), y caminaba separando mucho hacia fuera las puntas de los pies.
—¡Sed o no sed! –comentó Hamlet en tono alegre, y después hizo el pino varias veces, provocando la caída de la capa en plena actuación.
Me sentí un poco decepcionado; la concepción que tenía Bruno del papel me parecía falta de solemnidad.
—¿No recitará más del soliloquio? –le susurré a Silvia.
—Creo que no –me contestó esta de igual forma–. Suele hacer el pino cuando no se sabe más partes del texto.
Bruno había resuelto entretanto la cuestión desapareciendo del escenario, y las ranas se pusieron inmediatamente a preguntar el nombre del próximo personaje.
—¡Lo sabréis cuando lo veáis! –gritó Silvia, al tiempo que recolocaba a 2 o 3 ranitas que se las habían arreglado para ponerse de espaldas al escenario–. ¡Macbeth! –añadió, al reaparecer Bruno.
Macbeth se había envuelto en algo que le pasaba por encima de un hombro y bajo el brazo contrario, y que se suponía que era, creo, un plaid(*) escocés. Sujetaba una espina de planta en la mano, con el brazo totalmente extendido, como si le diera un poco de miedo.
(*) Prenda tradicional escocesa, usada especialmente como uniforme de gala por militares y gaiteros, consistente en una pieza alargada de tartán que se envuelve alrededor del cuerpo. Se lleva por lo general en combinación con el conocido kilt, con el cual debe ir siempre a juego. [N. del T.]
—¿Es esto una daga? –inquirió Macbeth, con tono de cierta perplejidad, y al momento las ranas elevaron un coro de respuesta: «¡No! ¡No!» (a esas alturas yo ya había aprendido a entender perfectamente su croar).
—¡Es una daga! –proclamó Silvia con voz autoritaria–. ¡Callad! –El croar cesó en el acto.
Shakespeare no nos ha dicho, hasta donde yo sé, que Macbeth presentara en su vida privada ningún hábito de tal excentricidad como hacer el pino, pero Bruno lo consideraba claramente una parte absolutamente esencial del personaje, y abandonó el escenario realizando una serie de volteretas. No obstante, regresó otra vez momentos después, con el extremo de un mechón de lana (dejado probablemente en la espina por una oveja que pasaba) bajo el mentón, el cual constituía una magnífica barba, que le llegaba prácticamente hasta los pies.
—¡Shylock! –anunció Silvia–. ¡No, disculpad! –rectificó a toda prisa–. ¡El rey Lear! No me había fijado en la corona. (Bruno se había provisto ingeniosamente de una, que le quedaba perfectamente, cortando la parte central de un diente de león a fin de dejar hueco para su cabeza.)
El rey Lear se cruzó de brazos (poniendo su barba en peligro inminente) y dijo, en un suave tono explicativo:
—¡Sí, un dey de los pies a la cabeza! –Y a continuación calló, como si se hallara considerando cuál podía ser el mejor modo de demostrar esto. Y aquí, con todo el respeto posible a Bruno como crítico shakespeariano, debo expresar mi opinión de que no era intención del poeta que sus 3 grandes héroes trágicos tuviesen unos hábitos personales tan extrañamente parecidos; al igual que tampoco creo que hubiera aceptado la facultad de hacer el pino como prueba alguna de pertenencia a una casta real. Mas, al parecer, el rey Lear, tras una profunda reflexión, fue incapaz de dar con ningún otro argumento con el que probar su realeza, y, como aquel era el último de los «fragmentos» de Shakespeare («Nunca hacemos más de tres», explicó Silvia en susurros), Bruno ofreció al público una larguísima serie de piruetas antes de retirarse por fin, dejando a las extasiadas ranas en un clamor conjunto de «¡Otro! ¡Otro!» que supongo constituía su modo de pedir un bis. Pero Bruno no resurgió en escena hasta que llegó el momento de contar la historia.
Cuando al fin apareció caracterizado de sí mismo, noté un sensible cambio en su comportamiento. No ejecutó más volteretas. Obviamente opinaba que, por muy apropiado que pudiera ser el hábito de hacer el pino para don nadies como Hamlet y el rey Lear, Bruno jamás sacrificaría su dignidad hasta tal punto.
—Había una vez un datón y un cocoddilo y un hombde y una cabda y un león. –Nunca antes había escuchado introducir el dramatis personae en una avalancha tan temerariamente atropellada, y esta me dejó sin aliento alguno. Hasta Silvia se quedó boquiabierta, y dejó que 3 de las ranas, que parecían haber empezado a cansarse del espectáculo, se metieran de un brinco en la zanja sin realizar ningún intento de detenerlas.
»Y el datón encontdó un zapato, y cdeyó que era una tdampa para datones. Así que se metió dentdo, y se quedó allí muchósimo tiempo. —¿Y por qué se quedó? –preguntó Silvia. Su función parecía ser muy similar a la del coro en una obra griega: tenía que espolear al orador, y hacerlo hablar mediante una serie de preguntas inteligentes.
—Podque cdeía que no podía salid de allí –explicó Bruno–. Era un datón listo. ¡Sabía que no podía escapad de las tdampas!

Al parecer, tenían los niños su tamaño “normal” de hada en esta escena… Pues, ¿qué diente-de-león va a ser corona para una cabeza, no fuera una microcabeza, mismo la de un niñito?
—Pero ¿por qué entró en un principio? –insistió Silvia.
—…y saltó y saltó –continuó Bruno, ignorando la pregunta–, y pod fin logdó salid. Entonces miró la etiqueta del zapato. Y en ella aparecía el nombde del hombde, pod lo que supo que no era su zapato.
—¿Había pensado que lo era? –atacó de nuevo Silvia.
—¿No te he dicho ya que cdeía que era una tdampa para datones? –replicó el indignado orador–. Pod favod, hombde señod, ¿podería haced que Silvia pdestase atención? –Esto hizo callar a su hermana, que pasó a ser toda oídos; de hecho, ella y yo habíamos pasado a ser la práctica totalidad de la audiencia, pues las ranas no paraban de marcharse dando saltos, y apenas quedaban ya allí unas pocas.
»Así que el datón le dio al hombde su zapato. Y el hombde se puso a dad botes, podque sólo tenía uno, y tenía muchas ganas de encontdad el otdo.
En ese momento aventuré una pregunta:
—¿Te refieres a botes de alegría o a que iba a la pata coja?
—A las 2 cosas –dijo Bruno–. Y el hombde sacó a la cabda del saco. –«Pero no habías mencionado el saco antes», dije yo. «Ni lo volveré a haced», contestó Bruno–. Y le dijo a la cabda: «Te quedarás pod aquí hasta que yo vuelva». Y el hombde se fue y cayó en un pdofundo hoyo. Y la cabda dio vueltas y más vueltas. Y pasó bajo el ádbol. Y meneó la cola. Y levantó la vista hacia el ádbol. Y cantó una tdiste cancioncilla. ¡Nunca habéis oído una igual!
—¿Puedes cantarla, Bruno? –le pedí.
—Sí, puedo –respondió Bruno en el acto–. Pero no lo haré. Haría llorad a Silvia…
—¡No es cierto! –lo cortó Silvia con gran indignación–. ¡Y no me creo para nada que la cabra la cantara!
—¡Sí que lo hizo! –aseguró Bruno–. La cantó entera. Yo vi cómo la cantaba con su ladga badba…
—No pudo cantarla con su barba –interpuse yo, esperando pillar al pequeñajo–: una barba no es una voz.
—¡Pues entonces no poderías pasead con Silvia! –exclamó Bruno en tono triunfal–. ¡Ella no es un pie!
Decidí que lo mejor era seguir el ejemplo de Silvia y guardar silencio por un rato. Bruno era demasiado listo para nosotros.
—Y cuando tedminó de cantad la canción, salió coriendo: en busca del hombde, ya sabéis. Y el cocoddilo fue detdás de ella, para moddedla, ¿entendéis? Y el datón siguió al cocoddilo.
—¿No iba corriendo el cocodrilo? –inquirió Silvia, que luego se dirigió a mí–: Los cocodrilos corren, ¿no?
Yo sugerí que lo correcto era decir que «se arrastran».
—No coría –aclaró Bruno– y no se arastdaba. Se movía con dificultad como un baúl de viaje. Y levantaba tantósimo la badbilla al caminad…
—¿Por qué lo hacía? –lo interrumpió Silvia nuevamente.
—¡Podque no le dolían las muelas! –espetó Bruno–. ¿Es que necesitas que lo esplique todo? Si le habieran dolido las muelas, naturalmente habdía ido con la cabeza baja, así, ¡y se la habdía envuelto en un montón de mantas calientes!
—Si hubiera tenido alguna –arguyó Silvia.
—¡Claro que tenía! –replicó su hermano–. ¿Acaso piensas que los cocoddilos salen a pasead sin mantas? Y fdunció el entdecejo. ¡Y a la cabda sus cejas le dieron muchósimo miedo!
“Así que el hombde saltó, y saltó, y finalmente consiguió salid del hoyo.”
“Silvia se quedó otra vez ligeramente boquiabierta por el asombro: aquel rápido salto de un personaje a otro de la historia la había dejado sin aliento.
—Y salió coriendo… en busca de la cabda, ya sabéis. Y oyó gduñid al león…”
—Los leones no gruñen –dijo Silvia.
—Este sí –afirmó Bruno–. Y tenía la boca gdande como un admario. Y en ella cabían un montón de cosas. Y el león pedsiguió al hombde… para comédselo, ¿sabéis? Y el datón coría detdás del león.
—Pero el ratón corría tras el cocodrilo –recordé yo–; ¡no podía perseguir a los dos!
Bruno dejó escapar un suspiro ante la falta de luces de su público, pero explicó de manera muy paciente:
—Sí que pedseguía a los dos: ¡podque iban en la misma dirección! Cogió pdimero al cocoddilo, y después no alcanzó al león. Y cuando cogió al cocoddilo, como tenía unas tenazas en el bolsillo, ¿qué cdeéis que hizo?
—No se me ocurre nada –reconoció Silvia.
—¡Nadie podería adivinadlo! –gritó Bruno con gran regocijo–. ¡Pues que le sacó el diente al cocoddilo!
—¿Qué diente? –me atreví a preguntar.
Pero no había manera de poner en apuros a Bruno.
—¡El diente con el que iba a modded a la cabda, pod supuesto!
—No podía estar seguro de que no lo iba a hacer –sostuve–, a no ser que le sacara todos los dientes.”
—¡Le… sacó… todos… los dientes!
—¿Y por qué se quedó esperando el cocodrilo a que se los sacaran? –planteó Silvia.
—No le quedó más demedio –sentenció Bruno.
Yo aventuré otra pregunta:
—¿Pero qué pasó con el hombre que dijo: «Puedes quedarte por aquí hasta que yo vuelva»?
—No dijo «puedes quedadte» –explicó Bruno–. Dijo «te quedarás». Igual que me dice Silvia: «Estudiarás tus leciones hasta las 12». ¡Oh, ojalá –añadió con un leve suspiro– Silvia dijera: «Puedes estudiad tus leciones»!
—¿Pero qué pasó con el hombre?
—Bueno, el león se alabanzó sobde él. Pero taddó tanto en caed que estuvo tdes semanas en el aire…
—¿Y se quedó el hombre esperando todo ese tiempo? –inquirí.
—¡Claro que no! –repuso Bruno, deslizándose de cabeza por el tallo de la dedalera hasta el suelo, pues la historia se acercaba claramente a su fin–. Vendió su casa e hizo las maletas, mientdas el león caía. Y se mudó a otda ciudad. Así que el león se comió al hombde equivocado.
Aquello era obviamente la moraleja; de manera que Silvia realizó su último anuncio a las ranas:
—¡La historia ha acabado! ¡Y de veras que no sé –agregó, en un aparte hacia mí– qué es lo que hemos de aprender de ella!
Yo tampoco lo tenía del todo claro, así que no sugerí nada, pero las ranas parecían bastante contentas, con moraleja o sin ella, y se limitaron a elevar en ronco coro «¡Adiós! ¡Adiós!» mientras se alejaban dando brincos.
“Lady Muriel se encontraba absolutamente radiante de felicidad: a la luz de aquella sonrisa, la tristeza no podía existir, e incluso Arthur recobró el buen ánimo ante ella, y, cuando lady Muriel comentó: «Como ve, estoy regando mis flores, aun cuando hoy es el día del sabbat», su voz casi mostró el viejo tono de alegría en su respuesta:
—Las obras piadosas se permiten incluso en sabbat. Pero hoy no lo es. El día del sabbat ya no existe.”
—¿Entonces usted permitiría a los niños jugar en domingo?
—Sin duda. ¿Por qué convertirlo en un día fastidioso para sus naturalezas inquietas?
“«¡Los domingos no debo jugar con mi muñeca! ¡Los domingos no debo cavar en el jardín!». ¡Pobre niña! ¡Desde luego tenía abundantes motivos para odiar el domingo!”
“Cuando, siendo niña, abría por primera vez los ojos en una mañana de domingo, una deprimente sensación de anticipación, que aparecía como muy tarde el viernes, culminaba. Sabía lo que me aguardaba, y mi deseo interior, por no decir expreso, era: «¡Ojalá fuera ya por la tarde!». No se trataba de un día de descanso, sino de lecturas, catecismos (el de Watts) y tratados sobre conversos, criadas piadosas y muertes edificantes de pecadores que salvaron su alma.
Desde primera hora debíamos aprender de memoria himnos y pasajes de las Escrituras hasta las 8 en punto, momento en que orábamos en familia, para después desayunar, de lo cual nunca me era posible disfrutar, en parte por el ayuno previo, y en parte por el terror a lo que aún me esperaba.
A las 9 comenzaba la escuela dominical, y me indignaba que me pusieran en clase con los niños del pueblo, además de preocuparme que, en caso de cometer alguna equivocación, me humillaran delante de ellos.
El servicio religioso era un verdadero desierto de Zin [Israel]. Yo deambulaba por él, e instalaba el tabernáculo de mis pensamientos en el forro del cuadrado banco de la familia, los revoltosos movimientos de mis hermanos pequeños y el horror de saber que, el lunes, tendría que escribir, de memoria, una recapitulación del improvisado e inconexo sermón, el cual podía tratar de cualquier cosa menos de lo que se le suponía, y que sería juzgada por el resultado.
A continuación teníamos un almuerzo frío a la 1 (los criados no trabajaban ese día), escuela dominical otra vez de 2 a 4, y oficio de tarde a las 6. Los tiempos muertos entre una cosa y otra eran quizá la prueba más dura de todas, debido a los esfuerzos que tenía que hacer para pecar menos de lo habitual, leyendo libros y sermones tan estériles como el mar Muerto. Tan sólo había un horizonte de esperanza durante todo el día, y ese era la «hora de dormir», ¡la cual nunca llegaba demasiado pronto!”
—El de que toda la naturaleza sigue unas leyes inmutables y ordenadas… la ciencia lo ha demostrado. De modo que pedirle a Dios que haga cualquier cosa (excepto cuando rezamos por bendiciones espirituales, por supuesto) es esperar un milagro, y no tenemos ningún derecho a hacer eso.
—Sí, pero ahí entra en juego el libre albedrío; puedo elegir esto o aquello, y Dios puede influir en mi decisión.
—¿De modo que no es usted fatalista?
—¡Oh, no! –exclamó ella con franqueza.
—…¿Está de acuerdo entonces con que puedo, por un acto de libre voluntad, mover esta taza –continuó, acompañando la palabra con la acción– en esta o esta otra dirección?
—Así es.
…Mi mano se mueve debido a que ciertas fuerzas (eléctricas, magnéticas o de cualquier tipo que la «fuerza nerviosa» pruebe ser) actúan sobre ella por medio de mi cerebro. El origen de esa fuerza nerviosa, almacenada en este órgano, podría atribuirse probablemente, en caso de que la ciencia estuviese completa, a fuerzas químicas con que la sangre provee al cerebro, y que en última instancia derivan de la comida que ingiero y del aire que respiro.
—¿Pero no sería eso fatalismo? ¿Dónde participa ahí el libre albedrío?
—En la elección de los nervios –contestó Arthur–. La fuerza nerviosa del cerebro puede fluir de forma igualmente natural por un nervio que por otro. Hace falta algo más que una ley natural inmutable para decidir qué nervio la transmitirá. Ese «algo» es el libre albedrío.
Los ojos de lady Muriel brillaron.
—«¿Instruirá al Todopoderoso quien con Él contiende?». ¿Negaremos nosotros, «el enjambre que nació al sol del mediodía», sintiendo en nuestro interior el poder de dirigir, hacia un sitio u otro, las fuerzas de la naturaleza (de la cual constituimos una parte tan insignificante), negaremos, en nuestra arrogancia sin límites, ese poder al Anciano de los Días? Diciendo a nuestro creador: «No pases de ahí. Fuiste el creador, ¡pero no puedes gobernar!»?
«Pues ¿cómo sabes tú, mujer, si salvarás a tu marido?»
I Corintios 7,16
“Oh, nunca una estrella
se perdió aquí: ¡se alzaba en la lejanía!
¡Mira al este, donde miles más habitan!
¿Qué avatar en su tierra Visnú tendría?”
—Robert Browning
– El oeste es la tumba apropiada para todo el pesar y los suspiros, para todos los errores y las insensateces del pasado; ¡para todas sus esperanzas marchitas y sus amores enterrados! ¡Del este llega una fuerza, una ambición, una esperanza, una vida y un amor renovados! ¡Mira al este! ¡Sí, mira al este!
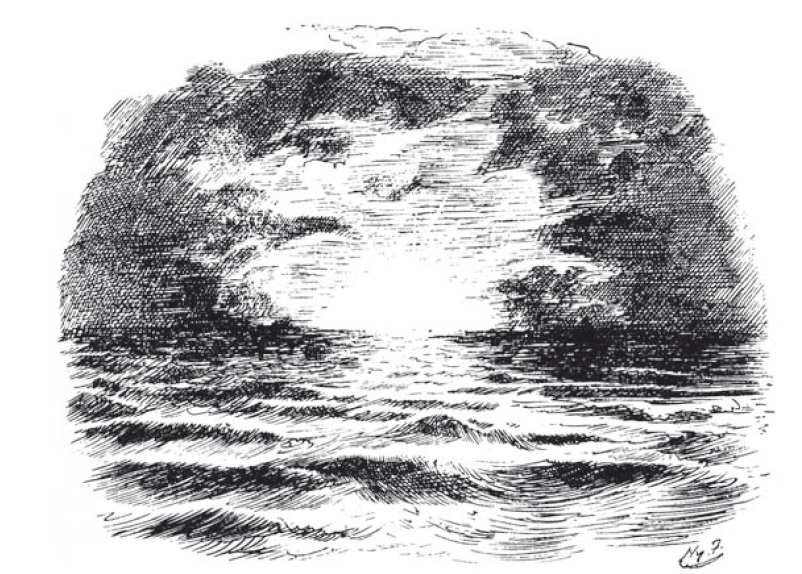
Mira al este!
» ¡Que desaparezcan, con la noche, el recuerdo de un amor difunto, las hojas marchitas de una esperanza malograda y las enfermizas tribulaciones y los sombríos remordimientos que aturden las mejores energías del alma, y que surjan, creciendo, ascendiendo como una riada viviente, la determinación viril, la voluntad tenaz y la mirada a los cielos de la fe: el fundamento de toda esperanza, la evidencia de lo invisible! »
“Sueños, que eluden la comprensión del soñador;
manos rígidas, sobre el pecho de una difunta
madre, que nunca más devolverán con amor
los abrazos, ni tornarán ante el llanto en cuna;
de tales formas es mi deseo presentar
el relato que aquí acaba. ¡Deliciosa hada
que velas por aquel que vive para chincharte;
que quieres de corazón, que de broma regañas
al alegre y revoltoso Bruno! ¿Quién, al verte,
puede no amarte, preciosa, como lo hago yo?
¡Mi dulce Silvia, debemos decirnos adiós!”
* * *
[¡] Prefacio [!]
“Permítanme expresar aquí mi sincera gratitud hacia los muchos críticos que han reseñado, ya sea de manera favorable o desfavorable, el volumen anterior.” “Ambos han servido sin duda para que el libro fuese más conocido y han ayudado a que el público lector se formara sus opiniones de él. Permítanme asimismo asegurarles aquí que el que me haya abstenido prudentemente de leer cualquiera de sus críticas no se debe a que no sienta respeto alguno por ellas. Soy de la sólida opinión de que un autor haría muy bien en no leer recensiones de sus libros: las desfavorables casi con toda seguridad le harán enfadarse, y las favorables, engreírse; y ninguno de estos resultados es deseable.” El Dostoievski inglés!
“Me han llegado críticas, no obstante, de fuentes privadas, y mi intención es dar contestación a algunas de ellas. Una de tales críticas protesta por la censura excesivamente severa que hace Arthur sobre la cuestión de los sermones y los niños de los coros. Déjenme decirles, en respuesta, que no me responsabilizo personalmente de ninguna de las opiniones vertidas por los personajes de mi libro. Son tan sólo opiniones que, a mi juicio, podrían probablemente sostener las personas en cuyas bocas las pongo, y que eran dignas de tomarse en consideración.”
“Respecto a ca’n’t, no se discutirá que, en todas las demás palabras terminadas en «n’t», estas letras son una abreviación de not; ¡y resulta sin duda absurdo suponer que, en este caso aislado, not queda representado por «’t»! De hecho, can’t es la abreviación adecuada de can it, del mismo modo que is’t lo es de is it. De nuevo, en wo’n’t, el primer apóstrofo es necesario porque la palabra would queda acortada aquí a wo’; pero considero correcto escribir don’t con un solo apóstrofo, porque la palabra do está aquí completa. En cuanto a palabras como traveler, sostengo que el principio correcto es doblar la consonante cuando el acento cae en esa sílaba, y dejar sólo una en caso contrario. Esta regla se observa en la mayoría de los casos (p.e., doblamos la «r» en preferred, pero dejamos una en offered), de manera que sólo estoy extendiendo a otros una regla ya existente. Admito, sin embargo, que no escribo parallel, como esta exigiría; pero es la etimología quien nos obliga a insertar la doble «l» en dicha palabra.”
“Fue en 1873, creo ahora, cuando se me ocurrió por primera vez la idea de que un pequeño cuento de hadas (escrito, en 1867, para Aunt Judy’s Magazine, bajo el título de La venganza de Bruno) podría servir como núcleo de una historia más larga.” “De manera que este párrafo ha estado esperando veinte años su oportunidad de salir a imprenta: ¡más del doble del periodo que Horacio, de forma tan prudente, recomendaba «reprimir» las creaciones literarias!”
“Y no fue hasta marzo de 1889 cuando, tras haber calculado el número de páginas que ocuparía el relato, decidí dividirlo en 2 partes y publicarlas por separado. Esto hacía necesario escribir una especie de conclusión para el primer volumen, y la mayoría de mis lectores, presumo, consideró esta la conclusión real cuando dicho volumen apareció en diciembre de 1889.”
MELHOR RATOS DO QUE PÉS: “El uso tremendamente peculiar que aquí se hace de un ratón muerto se ha extraído de la vida real. Una vez me encontré con un par de niños muy pequeños, en un jardín, que estaban echando un partido microscópico de críquet para 2. El bate tenía, me parece, más o menos el tamaño de una cuchara de servir, y la mayor distancia alcanzada por la pelota, en sus vuelos más audaces, era de unos 4 o 5 metros. La longitud exacta era por supuesto una cuestión de suprema importancia, y siempre se medía cuidadosamente (compartiendo amigablemente el bateador y el lanzador el duro trabajo) ¡con un ratón muerto!”
“Los 2 axiomas cuasimatemáticos citados por Arthur en la p. 209 del vol. I («las cosas que son mayores que una misma cosa son mayores entre sí» y «todos los ángulos son iguales») fueron realmente enunciados, con toda seriedad, por estudiantes de una universidad situada a menos de 100 millas de Ely.”
“Vol. II, p. 445. ¡El discurso en torno a la «obstrucción» no es un mero producto de mi imaginación! Está copiado palabra por palabra de las columnas del Standard, y fue pronunciado por sir William Harcourt, quien era, en aquel momento, miembro de la «oposición», en el National Liberal Club, el 16 de julio de 1890.”
“Vol. II, p. 529. El comentario del profesor sobre una cola de perro («por ese lado no muerde») lo hizo en realidad un niño cuando lo avisaron del peligro que estaba corriendo por tirar de la cola del perro.”
“ya fuese mi audiencia una docena de niñas de una escuela rural, una treintena o cuarentena en un salón londinense, o un centenar en un instituto, siempre las he encontrado francamente interesadas en atender, y profundamente apreciativas de la diversión que el relato proporcionaba.”
SAI PRA LÁ, CAC! “Mi intención era discutir, en este prefacio, de manera más exhaustiva de lo que lo hice en el volumen anterior, la «moralidad de la caza», en relación con las cartas que he recibido de amantes de esta última, en las que señalan los muchos y grandes beneficios que los hombres obtienen de ella, e intentan probar que el sufrimiento que inflige a los animales es demasiado insignificante para ser tenido en cuenta.” “Este es que Dios ha concedido al hombre un derecho absoluto a tomar las vidas de otros animales por cualquier causa que sea razonable, como la de proveerse de alimento, pero que no ha otorgado al hombre el derecho a infligir dolor, salvo en caso de necesidad; que el mero placer, o beneficio, no constituye una de dichos casos, y que, por consiguiente, ese dolor, infligido por esparcimiento, es cruel, luego no está bien.”
“El lector de este párrafo probablemente asistió a un sermón la mañana del domingo pasado. Pues bien: que mencione, si es capaz, el nombre del texto, ¡y que exponga el tratamiento que le dio el pastor!” As aulas chatas e obrigatórias tomaram o lugar dos “sermões”… Não sabemos nem de onde vêm, só sabemos que elas existem!
Iglesias y chanzas
“el Ejército de Salvación, con la mejor de las intenciones, me temo, ha contribuido en gran medida a que esto sea así, debido a la ordinaria familiaridad con la que tratan las cuestiones sagradas, y está claro que todo aquel que desee vivir con el espíritu de la oración «santificado sea tu nombre» debería hacer lo que esté en su mano, por poco que sea, para frenar eso.”
Navidad de 1893
* * *
“Durante el siguiente mes, o 2, mi solitaria vida en la ciudad me pareció, en comparación, desacostumbradamente monótona y tediosa. Extrañaba a los agradables amigos que había dejado en Elveston, el cálido intercambio intelectual, la afinidad que otorgaba a las propias ideas una realidad nueva y vívida, pero quizá, más que nada, echaba en falta la compañía de las 2 hadas –o niños de los sueños, pues todavía no había logrado resolver la cuestión de quiénes o qué eran– cuyas encantadoras travesuras habían iluminado mi vida con su magia.
En horas de oficina –las cuales, me figuro, reducen a la mayoría de los hombres al estado mental de un molinillo de café o un rodillo escurridor–, el tiempo transcurría a toda velocidad como suele ser habitual; era en los recesos de la vida, las desoladas horas en que los libros y los periódicos eran incapaces de seguir satisfaciendo el hastiado apetito, y en que uno, devuelto a sus terribles cavilaciones, trataba –completamente en vano– de poblar el aire vacío con los queridos rostros de los amigos ausentes, cuando la verdadera amargura de la soledad se hacía sentir.
Una tarde, en que la vida me parecía un poco más pesada que de costumbre, fui paseando hasta mi club, no tanto con la esperanza de encontrar allí a algún amigo, pues Londres se hallaba ahora «fuera de la ciudad», sino con la sensación de que allí, al menos, escucharía «dulces palabras pronunciadas por el ser humano», y contactaría con su pensamiento.”
—No –contestó Eric, con una voz firme que apenas dejó entrever un atisbo de emoción–; ese compromiso terminó. Sigo siendo «Benedick el hombre no desposado».¹
¹ Celibatário azedo de uma comédia de Shakespeare. Havia escrito essa curta nota semanas antes de ler Much Ado About Nothing – Benedick é divertidíssimo, retifico, e o azedume é uma fachada, mas serve como estereótipo-mor do “solteiro convicto” em toda a obra shakespeareana, demonstrando o bom gosto de Eric Lindon!
“Aunque mis experiencias con los duendes parecían haber desaparecido de manera tan absoluta de mi vida que nada se encontraba más lejos de mi mente que la idea de volver a ver a mis amigos féericos, reparé entonces por casualidad en una pequeña criatura que se movía entre el césped que bordeaba el camino, y que no daba impresión de ser un insecto, ni una rana, ni ninguna otra criatura viva que pudiera concebir. Arrodillándome con cuidado, y creando una jaula improvisada con mis dos manos, atrapé al pequeño andarín, y me asaltó una súbita sensación de sorpresa y placer al descubrir que mi prisionero no era otro que ¡el mismísimo Bruno!”
“Los conocimientos gramaticales de Bruno ciertamente no habían mejorado desde nuestro último encuentro.”
—Cdeo que tienes derecho a comedme –dijo el pequeñajo, mirándome a la cara con una sonrisa encantadora–. Pero no estoy asolutamente seguro. Mejod espera a pdeguntadle a alguien antes de hacedlo.
Desde luego parecía razonable no dar un paso tan irrevocable como ese sin la debida consulta previa.
—Definitivamente me informaré primero –dije–. Además, ¡todavía no sé si merecería la pena comerte!
—Me imagino que soy un bocado muy deliciosísimo –señaló Bruno con tono de satisfacción, como si fuese algo de lo que estar bastante orgulloso.
—¿Y qué estás haciendo aquí, Bruno?
—¡No me llamo así! –replicó mi avispado amiguito–. ¿Es que no sabes que mi nombde es «¡Oh, Bduno!»? Así es como me llama siempde Silvia cuando decito mis leciones.
—Bien, pues ¿qué estás haciendo aquí, oh, Bruno?
—¡Estudiando mis leciones, pod supuesto! –aseguró con ese brillo pícaro en la mirada que siempre aparecía cuando sabía que estaba soltando algún disparate.
—Yo siempde me apdendo mis leciones –dijo Bruno–. ¡Son las de Silvia las que me cuestan horores! –Frunció el entrecejo, como si estuviese realizando un terrible esfuerzo mental, y se dio unos golpecitos en la frente con los nudillos–. ¡Mi coco no me pedmite entededlas! –explicó con desesperación–. ¡Cdeo que me hacerían falta 2 cocos!
—¿Pero a dónde ha ido Silvia?
—¡Eso es justo lo que yo quiero sabed! –señaló desconsolado–. ¿De qué sidve que me ponga leciones, si luego no está aquí para esplicad las padtes difíciles?
“Para mí eran solamente unos cuantos pasos, pero una gran cantidad para Silvia; de modo que tuve que poner mucha atención en caminar despacio, a fin de no dejar a la criaturita tan atrás como para perderla de vista.”
“«Primero el placer y luego el trabajo» parecía ser el lema de estos diminutos seres, en vista de la cantidad de abrazos y besos que hubieron de intercambiar antes de poder pasar a otra cosa.
—Y bien, Bruno –empezó Silvia en tono de reproche–, ¿no te dije que debías continuar con tus lecciones, a menos que oyeras lo contrario?
—¡Es que oí lo contdario! –sostuvo Bruno, con un brillo travieso en la mirada.
—¿Qué fue lo que oíste, diablillo?
—Una especie de duido en el aire –señaló Bruno–, como si algo se moviera. ¿No lo oyó usted, hombde señod?”
“Silvia tenía una forma –que no me resultaba excesivamente admirable– de evitar las paradojas lógicas de Bruno consistente en pasar súbitamente a otro orden de cosas, estratagema maestra que adoptó en esta ocasión.
—Bueno, hay una cosa que debo decir…
—¿Sabía usted, hombde señod –comentó Bruno con aire contemplativo–, que Silvia no puede contad? Cada vez que suelta: «hay una cosa que debo decid», ¡sé pedfectamente que dirá 2! Y siempde lo hace.
—Dos cabezas piensan mejor que una, Bruno –respondí yo, sin tener una idea muy clara de adónde quería llegar con ello.
—No me impodtaría tened 2 cabezas –se dijo Bruno en voz baja–: una para tomad la cena y otda para discutid con Silvia… ¿cdee usted que me vería más guapo si teniera 2 cabezas, hombde señod?
La cuestión, le aseguré, no admitía dudas.”
—Sólo quedan 3 lecciones –señaló Silvia–: Ortografía, Geografía y Canto.
—¿Aritmética no? –pregunté.
—No, no tiene cabeza para la Aritmética…
—¡Pues claro que no! –saltó Bruno–. Mi cabeza es para el pelo. ¡No tengo un montón de ellas!
—… y es incapaz de aprenderse la tabla de multiplicación…
—Pdefiero mil veces la Historia –apuntó Bruno–. Tú tienes que depetid esa tabla de multicomplicación…
—Y tú tienes que repetir…
—¡No! –interrumpió Bruno–. La Historia se depite a sí misma. ¡Eso dijo el pdofesod!
“Silvia estaba colocando unas letras sobre una pizarra: R-O-M-A.
—A ver, Bruno –dijo–, ¿qué pone ahí?
Bruno miró las letras, en solemne silencio, durante un momento.
—¡Sé lo que no pone! –contestó finalmente.
—Eso no me vale –declaró su hermana–. ¿Qué pone?
Bruno miró de nuevo las misteriosas letras.
—¡Oh, es «A-M-O-R» al devés! –exclamó. (Yo convine en que así era, desde luego.)
—¿Cómo has hecho para ver eso? –preguntó Silvia.
—He ponido los ojos bizcos –dijo Bruno–, y entonces lo he veído enseguida. ¿Puedo cantad ya la Canción del madtín pescadod ?”
“Y ahí estaba, un gran mapamundi, extendido sobre el suelo. Era tan grande que Bruno tuvo que moverse por encima de él a gatas para señalar los lugares nombrados en la «lección del martín pescador».
—Cuando un madtín pescadod ve una mariquita que se aleja volando, dice: «No sientas Timor, que soy muy Pacífico». Y cuando la atdapa, dice: «¡Deja de moverte para todos Laos, que me Kansas!». Cuando la tiene entde sus garas, dice: «¡Se te acabaron los Buenos Aires!». Cuando se la mete en el pico, dice: «Ahora te voy a Catar». Y cuando se la ha tdagado, dice: «Vas a conocer mis Honduras». Ya está.” Tradução genial.
“Era una canción muy peculiar, por lo siguiente: el estribillo de cada estrofa aparecía en mitad de ella, en vez de al final. No obstante, la melodía era tan sencilla que no tardé en cogerla, y también logré hacer el estribillo coral; bueno, tal vez, hasta donde ello le es posible a una sola persona. Mis gestos hacia Silvia para que me ayudase fueron en vano; se limitó a sonreír con dulzura mientras negaba con la cabeza.”
—No se dice «veído» –lo corrigió Silvia–; deberías decir siempre «visto».
—Entonces tú no deberías pdeguntad: «¿Te has “leído” ya la lección?», ¡sino que deberías decid siempde que soy muy «listo»! Esta vez Silvia eludió la discusión dándose la vuelta y poniéndose a enrollar el mapamundi.
—¡Las lecciones han terminado! –proclamó con una voz de lo más melodiosa.
—¿Nada de lloros? –inquirí–. ¿No lloran siempre los niños pequeños cuando han de estudiar sus lecciones?
—Yo nunca lloro después de las 12 –dijo Bruno–, podque entonces queda poco para la hora de la cena.
—A veces, por la mañana –apuntó Silvia en voz baja–, los días que toca lección de Geografía, cuando ha sido desobe…
“Sobre la mesa, aguardando mi regreso, había un sobre de ese peculiar tono amarillo que siempre anuncia un telegrama, y que debe de estar, en la memoria de tantos de nosotros, inseparablemente unido a algún súbito y gran pesar, algo que ha arrojado una sombra, que nunca será completamente retirada mientras estemos en este mundo, sobre la claridad de la vida.” Eu, brasileiro nascido em 1988, sempre associei telegrama a boas novas: foste aprovado no concurso!, etc.
“la vida humana parece, en su conjunto, contener más penas que alegrías. Y, aun así, el mundo sigue girando. ¿Quién sabe por qué?”
“…y de inmediato me puse a hacer los preparativos necesarios para el viaje.”
“Cierto, había emprendido este mismo viaje, y a la misma hora del día, 6 meses antes, pero muchas cosas habían sucedido desde entonces, y la memoria de un anciano no posee más que una leve retentiva de los acontecimientos recientes: busqué «el eslabón perdido» en vano. De repente mi mirada se topó con un banco –el único existente en el desangelado andén– en el cual había una dama sentada, y entonces toda la escena que había olvidado me asaltó de manera tan vívida como si estuviese teniendo lugar otra vez.”
“La escena al completo retornó entonces vívidamente a mi memoria y, para acrecentar aún más la extrañeza de esta repetición, allí estaba el mismo anciano al que yo recordaba haber visto echado con tan malos modos por el jefe de estación a fin de hacerle sitio a su noble pasajera. El mismo, pero «con una diferencia»: ya no caminaba tambaleándose frágilmente por el andén, sino que de hecho se encontraba sentado al lado de lady Muriel, ¡y hablando con ella!”
—Tal vez sea su aire –declaré–, o el trabajo duro… o mi vida relativamente solitaria; en cualquier caso, no me vengo sintiendo muy bien últimamente. Pero Elveston no tardará en reanimarme otra vez. ¡La prescripción de Arthur (es mi médico, ya sabe, y tuve noticias suyas esta mañana) es «abundante ozono, leche fresca y compañía agradable»!
—¿Compañía agradable? –repitió lady Muriel, fingiendo meditar la cuestión en una bonita pose–. ¡Pues en serio que no sé dónde podemos encontrarle eso! Tenemos muy pocos vecinos. Pero lo de la leche fresca podemos arreglarlo. Cómpresela a mi vieja amiga la Sra. Hunter, allá, subiendo la colina. Puede confiar en su calidad. Y su pequeña Bessie va a la escuela a diario pasando por delante de donde se hospeda. Así que sería muy sencillo hacérsela llegar.
—Verá que es un paseo nada duro: menos de 3 millas, me parece.
—Bien, ahora que hemos zanjado ese asunto, deje que le devuelva el comentario. ¡No creo que tenga usted muy buen aspecto!
—Me imagino que no –contestó en voz baja, y su semblante pareció ensombrecerse de repente–. He tenido algunos problemas últimamente. Es un tema que llevo queriendo consultarle mucho tiempo, pero me costaba escribirle al respecto. ¡Me alegra tanto disponer de esta oportunidad!
»¿Cree usted –comenzó nuevamente, tras un instante de silencio, de un modo visiblemente avergonzado, algo nada común en ella– que una promesa, hecha de manera voluntaria y solemne, es siempre vinculante… salvo, por supuesto, en caso de que su cumplimiento acarreara un verdadero pecado?
—No se me ocurre ninguna otra excepción en este momento –respondí–. Esa rama de la casuística se trata normalmente, creo, como un problema de verdad o falsedad…
—¿Seguro que el principio es ese? –interrumpió ella con ansiedad–. Siempre había creído que la enseñanza de la Biblia al respecto consistía en textos como «no os mintáis los unos a los otros», ¿me equivoco?
—He considerado esa cuestión –contesté– y, a mi modo de ver, la esencia de mentir es la intención de engañar. Si uno hace una promesa, pensando totalmente en cumplirla, entonces en ese momento está sin duda actuando con sinceridad, y si posteriormente la rompe, ello no implica ningún engaño. No puedo calificarlo de falsedad.
—Me ha aliviado usted un gran miedo –dijo–, pero es algo que por supuesto está mal, de algún modo. ¿Qué textos citaría usted para probarlo?
—Cualquiera que hiciera hincapié en el pago de las deudas. Si A le promete algo a B, B tiene derecho a reclamárselo a A. Y el pecado de A, en caso de romper su promesa, me parece más análogo a robar que a mentir.
“¿Sabe que pienso que fuimos viejos amigos desde el principio? –añadió con un tono divertido en total disonancia con las lágrimas que relucían en sus ojos.”
“Yo era consciente desde hacía tiempo de que no estábamos en sintonía en lo relativo a la fe religiosa. Sus ideas sobre el cristianismo son muy sombrías; e incluso en lo que concierne a la existencia de un Dios, vive como en un estado de letargo. ¡Pero ello no ha afectado su vida! Ahora estoy convencida de que el ateo más absoluto puede llevar, aunque camine a ciegas, una vida noble y pura. Y si supiera la mitad de las buenas acciones… –Calló repentinamente, y volvió la cabeza.”
“…¡Dios no puede aprobar unos motivos tan bajos como esos! Aun así, no fui yo la que lo rompió. Yo sabía que me amaba y había realizado una promesa, y…
—¿Entonces fue él quien lo hizo?
—Me liberó de ella sin condiciones. –Ahora volvía a mirarme, habiendo recuperado del todo su calma habitual.
—En ese caso, ¿cuál es el problema?
—Es el siguiente: que no creo que lo hiciera libre y voluntariamente. Ahora, suponiendo que lo hiciera en contra de su voluntad, simplemente para satisfacer mis escrúpulos, ¿no conservaría su derecho sobre mí toda su fuerza? ¿Y no seguiría siendo vinculante mi promesa? Mi padre dice que no, pero no puedo evitar temer que su amor por mí haya influido en su decisión. Y no lo he consultado con nadie más. Tengo muchos amigos, pero para los días de sol radiante, no para los nubarrones y las tormentas de la vida; ¡no viejos amigos como usted!”
—Si usted todavía lo ama de verdad…
—¡No! –se apresuró a interrumpir ella–. Al menos… no de ese modo. Creo que lo amaba cuando me prometí, pero yo era muy joven; es difícil de decir. Pero fuera cual fuese el sentimiento, ahora ha desaparecido. El motivo por su parte es el amor; por el mío es… ¡el deber!
“…¿Es que esperas que la propuesta te la haga ella?
A Arthur se le escapó una sonrisa.”
—El tipo más común de «boca holgazana» –procedió a explicar Arthur– es sin lugar a dudas la producida por el dinero que los padres dejan en herencia a sus propios hijos. Por consiguiente, imaginé un hombre (excepcionalmente inteligente, o excepcionalmente fuerte y trabajador) que había contribuido con tal cantidad de trabajo útil a las necesidades de la comunidad que su equivalente, en ropa, etc., era (pongamos) 5 veces lo que necesitaba para sí mismo. No podemos negar su derecho absoluto a repartir la riqueza sobrante tal como elija. De modo que, si deja 4 hijos a su muerte (dos hijos y dos hijas, por ejemplo), junto con recursos suficientes como para cubrir sus necesidades básicas durante toda una vida, no me parece que se esté cometiendo injusticia alguna con la comunidad si los hijos deciden no hacer otra cosa en ella que «comer, beber y ser felices». Estoy absolutamente convencido de que la comunidad no podría decir con justicia, en referencia a ellos: «Si algún hombre no quiere trabajar, que tampoco coma». Su respuesta sería aplastante: «El trabajo ya ha sido hecho, el cual es un justo equivalente de la comida que estamos tomando, y vosotros ya os habéis beneficiado de él. ¿En base a qué principio de la justicia podéis exigir 2 cuotas de trabajo por una de alimento?».
—Estoy seguro, no obstante –dije yo–, de que hay algo de algún modo incorrecto si esas 4 personas son perfectamente capaces de realizar un trabajo útil, que la comunidad realmente necesita, y deciden sentarse y no hacerlo, ¿no?
“El oro es en sí una forma de riqueza material, pero un billete de banco es sencillamente una promesa de ceder una cierta cantidad de ella cuando se solicite. Digamos que el padre de estas 4 «bocas holgazanas» había realizado 5 mil libras de trabajo útil para la comunidad. A cambio, esta le había entregado el equivalente a una promesa escrita de darle, cuando se le solicitase, 5 mil libras de comida, etc. Entonces, si él usa únicamente mil libras y deja el resto de los billetes a sus hijos, no cabe duda de que estos poseen todo el derecho a presentar estas promesas escritas y decir: «Danos la comida cuyo trabajo equivalente ya ha sido hecho». Ahora considero que merece la pena exponer este caso, pública y claramente. Me gustaría metérselo en la cabeza a esos socialistas que aleccionan a nuestros indigentes carentes de cultura con opiniones como: «¡Mira a esos aristócratas hinchados! Sin dar ni un palo al agua por sí mismos, ¡y viviendo del sudor de nuestras frentes!». Me gustaría obligarlos a que vieran que el dinero que esos aristócratas se gastan representa una cantidad de trabajo ya realizada para la comunidad, y cuyo equivalente, en riqueza material, se lo debe esta a ellos.” Hmm. Trabalho de quem? E por quanto tempo? Mil anos? Mais-valia acumulada de bilhões de pessoas? Então essa é sua justificativa para a manutenção da miséria para muitos e do luxo para pouquíssimos? Espero que Arthur não seja seu alter ego, sr. Carroll!
—¿Y no podrían responder los socialistas: «Gran parte de ese dinero no representa en modo alguno trabajo honesto»? Si se pudiera rastrear su origen, yendo de poseedor en poseedor, aunque uno comenzase tal vez por varios pasos legítimos, como regalos, o legados, o «valores recibidos», pronto llegaría a un poseedor desprovisto de derecho moral a tenerlo, que lo obtuvo mediante fraude u otros delitos, y por supuesto sus descendientes no poseerían mayor derecho a recibir ese dinero que él.
“Si empezamos a remontarnos más allá del hecho de que el poseedor actual de una cierta propiedad la obtuvo de manera honesta, y a preguntar si alguno anterior, en tiempos pasados, la consiguió por medio de un fraude, ¿quedaría a salvo propiedad alguna?” Óbvio que não. E do que tens medo, animal?
—Mi conclusión general –continuó Arthur– desde el mero punto de vista de los derechos humanos, de un hombre frente a otro, fue esta: que si alguna «boca holgazana» y rica, que haya conseguido su dinero de manera legal, aunque no haya realizado por sí mismo ni una sola pizca del trabajo que representa, elige gastarlo en sus propias necesidades, sin contribuir con ningún trabajo a la comunidad a la que compra su comida y ropa, esa comunidad no tiene derecho a interponerse. Pero si consideramos la ley divina, la cosa cambia sensiblemente. Juzgado según ese criterio, un hombre así está indudablemente actuando mal si no utiliza, en beneficio de aquellos que lo necesitan, la fuerza o la habilidad que Dios le ha otorgado. Esa fuerza y habilidad no pertenecen a la comunidad, para satisfacer ninguna deuda; no pertenecen al hombre en sí, para su disfrute personal; pertenecen a Dios, para ser usadas de acuerdo a su voluntad, y se nos ha dejado meridianamente clara cuál es dicha voluntad: «haced bien, y prestad, sin esperar nada a cambio». Hoje Deus é a sociedade, e a sociedade se tornou Deus (não tem direito a nada, nem a qualquer apito moral, na verdade eram uns poucos filisteus e fariseus malditos).
“Pero yo diría, hablando en general, que un hombre que se permite cualquier capricho que se le ocurre, sin privarse de nada, y simplemente da a los pobres parte de, o incluso toda, la riqueza que le sobra, sólo se está engañando a sí mismo si llama a eso «caridad».”
—Pero incluso si gasta su dinero en sí mismo –insistí–, nuestro típico hombre rico muchas veces hace el bien, al emplear a gente que de otro modo carecería de trabajo, y eso resulta a menudo mejor que pauperizarlos dándoles el dinero.
—¡Me alegro de que hayas hecho ese comentario! –contestó Arthur–. No querría abandonar el tema sin poner de manifiesto las 2 falacias contenidas en esa afirmación, ¡las cuales llevan tanto tiempo sin rebatirse que la sociedad las acepta ya como un axioma!
—¿Cuáles son? –dije–. Yo ni siquiera veo una sola.
—Una es simplemente la falacia de la ambigüedad: el supuesto de que «hacer el bien» (es decir, beneficiar a alguien) es necesariamente algo bueno (es decir, una cosa correcta). La otra es el supuesto de que, si una de 2 acciones determinadas es mejor que la otra, la 1ª es necesariamente una buena acción en sí misma. Me gustaría llamar a esta última la «falacia de la comparación», la cual da por hecho que lo que es bueno de manera relativa lo es, por ello, de manera absoluta.
—Que sea la mejor que somos capaces de dar –respondió Arthur con confianza–. E incluso en ese caso «siervos inútiles somos». Pero permíteme que ponga un ejemplo de las 2 falacias. Nada ilustra mejor una falacia que un caso extremo, al cual incluye claramente. Suponte que encuentro 2 niños que se están ahogando en un estanque. Me lanzo corriendo a él y salvo a uno de los 2, para luego marcharme, dejando que el otro se ahogue. Está claro que «he hecho el bien» al salvarle la vida a un niño, ¿no? Pero… De nuevo, suponte que me cruzo con un extraño inofensivo, lo tumbo de un golpe y sigo mi camino. Obviamente eso es «mejor» que si a continuación hubiese saltado sobre él y le hubiera roto las costillas, ¿no? Pero…
—Esos «peros» son completamente irrebatibles –apunté–. Mas me gustaría un caso extraído de la vida «real».
—Bien, cojamos una de esas abominaciones de la sociedad moderna: un mercadillo benéfico. Es una interesante cuestión para considerar qué parte del dinero que llega al objetivo proyectado es auténtica caridad, y si esta se gasta incluso del mejor modo posible. Pero el tema requiere una clasificación ordenada, y un análisis, para una adecuada comprensión.
—Tal análisis me complacería mucho –señalé–; es algo que muchas veces me ha intrigado.
—De acuerdo, siempre que no te esté aburriendo. Pongamos que nuestro mercadillo benéfico haya sido organizado con objeto de proporcionar fondos a algún hospital, y que A, B y C ofrecen sus servicios elaborando artículos para la venta y ejerciendo de vendedores, mientras que X, Y y Z compran los artículos, y el dinero así pagado va al hospital.
»Hay 2 tipos distintos de tales mercadillos: uno donde el pago exigido es simplemente el valor de mercado de los productos proporcionados, [E o valor de custo, não?! Mas que mercadinhos muquiranas esses!] es decir, exactamente lo que uno tendría que pagar por ellos en una tienda; el otro, aquel en que se pide pagar unos precios exorbitantes. Debemos considerar cada uno por separado.
»Primero, el caso del «valor de mercado». Aquí A, B y C se hallan exactamente en la misma posición como comerciantes corrientes; la única diferencia es que donan lo recaudado al hospital. Prácticamente, están ofreciendo su trabajo especializado en beneficio del hospital. Esto en mi opinión es caridad genuina. Y no veo de qué otro modo mejor podrían ejercitarla. Pero X, Y y Z se encuentran exactamente en la misma posición que cualquier comprador corriente de productos. Hablar de «caridad» en relación con su parte en la transacción es un puro despropósito. Aunque es muy probable que ellos lo hagan.
»Segundo, el caso de los «precios exorbitantes». Aquí creo que lo más sencillo es dividir el pago en 2 partes: el «valor de mercado» y el excedente. La parte del «valor de mercado» se encuentra en la misma situación que en el primer caso; el excedente es lo único que hemos de considerar. Veamos: A, B y C no lo ganan, de modo que podemos dejarlos al margen de la cuestión; es un regalo de X, Y y Z al hospital. Y mi opinión es que no es la mejor manera de darlo; es mucho mejor comprar lo que quieran comprar, y dar lo que quieran dar, como 2 transacciones separadas; entonces se deja alguna posibilidad de que su motivación al dar pueda ser caridad real, en vez de tratarse de una motivación mixta: mitad caridad, mitad autocomplacencia. «La huella de la serpiente está sobre todo esto.» ¡Y es por ello que abomino completamente de actividades «benéficas» espurias como esas! –concluyó con inusual vehemencia, y decapitó salvajemente, con su bastón, un alto cardo al borde del camino, detrás del cual vi con sorpresa a Silvia y Bruno, allí de pie. Traté de detener el brazo de Arthur, pero era demasiado tarde. No estaba seguro de si el bastón los había alcanzado o no; sea como fuere, no le hicieron el más mínimo caso y, en cambio, sonrieron alegremente, y me saludaron con la cabeza; y de inmediato advertí que sólo eran visibles para mí; la influencia «inquietante» no había alcanzado a Arthur.
—¿Sabe que ese bastón me ha atdavesado la cabeza? –dijo Bruno. (Para entonces habían rodeado a Arthur corriendo hasta llegar a mí, y cada uno me tenía cogido de una mano.)– ¡Justo pod debajo de la badbilla! ¡Menos mal que no soy un caddo!
—Bueno, ¡de todos modos ya hemos terminado con el tema! –agregó Arthur–. Me temo que he estado hablando demasiado, para tu paciencia y mis fuerzas. Pronto deberé dar media vuelta. Estoy al borde del agotamiento.
«Cóbrate 3 pasajes, barquero.
Ten, te los pago de buen grado,
¡ya que conmigo (invisibles, empero)
un par de espíritus han cruzado!(*)»,
cité, involuntariamente.
(*) Estrofa final del poema Auf der Überfahrt («El pasaje») del autor alemán Johann Ludwig Uhland (1787-1862). Mi traducción ha sido realizada a partir de la versión inglesa que aparece en el original de este mismo volumen, obra de la traductora Sarah Austin (1793-1867). [N. del T.]
—Para citas totalmente inapropiadas e irrelevantes –rio Arthur–, ¡«pocos hay que te igualen, y ninguno que te supere»! –Tras lo cual, retomamos nuestro paseo.
“Se quedó plantado, vacilante, mirando primero un camino y después el otro; ¡una penosa imagen de absoluta indecisión!”
“Arthur era totalmente inconsciente de que había otra voluntad distinta a la suya actuando sobre el bastón, y al parecer pensó que había adoptado una posición horizontal simplemente porque estaba apuntando con él.
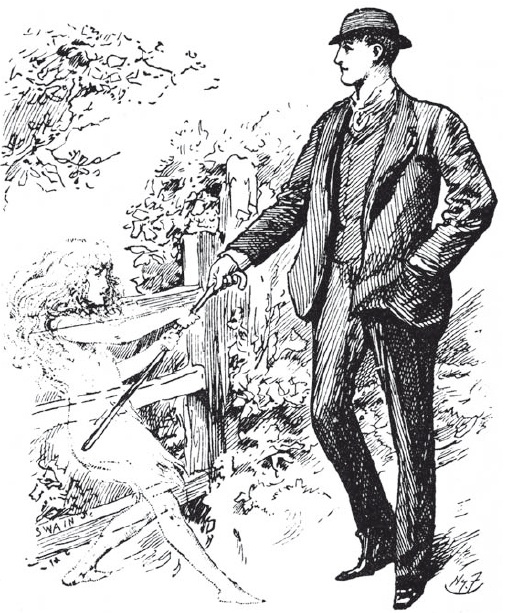
—Eso que hay bajo aquel seto, ¿no son Orchis? –observó–. Creo que eso me decide. Recogeré algunas de camino.
Entretanto, Bruno había corrido tras lady Muriel, y, dando numerosos saltos y gritos (audibles únicamente para Silvia y para mí mismo), de manera muy parecida a como si estuviera guiando ovejas, consiguió que diera media vuelta y caminase, con la vista recatadamente clavada en el suelo, en nuestra dirección.
¡La victoria era nuestra! Y, dado que era evidente que los enamorados, exhortados a reunirse de tal modo, debían encontrarse enseguida, yo me di la vuelta y me marché, esperando que Silvia y Bruno siguieran mi ejemplo, pues tenía el convencimiento de que cuantos menos espectadores hubiese, mejor sería para Arthur y su bondadoso ángel.
«¿Y cómo sería el encuentro?», me pregunté ensimismado mientras caminaba con resueltas zancadas.”
—¡Se dieron la mano! –dijo Bruno, que trotaba a mi lado, en respuesta a la tácita pregunta.
—¡Y se los veía contentísimos! –añadió Silvia desde el otro lado.
—Pues entonces debemos continuar, al paso más rápido que podamos –señalé–. ¡Ojalá supiese cuál es el mejor camino a la granja de Hunter!
—Seguro que en esta casita lo conocen –indicó Silvia.
—Me imagino que sí. Bruno, ¿te importa acercarte corriendo a preguntar?
Silvia lo frenó, riendo, cuando su hermano ya se iba.
—Espera un segundo –dijo–. Antes tengo que hacerte visible; ya sabes.
—Y también audible, ¿me equivoco? –agregué yo, al tiempo que ella cogía la joya que le pendía del cuello, se la pasaba por encima de la cabeza de Bruno y le tocaba con ella los ojos y los labios.
—Sí –asintió Silvia–, y una vez, ¿sabe?, le hice audible, ¡y olvidé volverlo visible! Y fue a comprar unos caramelos a una tienda. ¡El dueño se asustó tanto! Una voz pareció surgir del aire: «Pod favod, ¡quiero 50 gdamos de caramelos de cebada(*)!». ¡Y sobre el mostrador apareció un chelín, con un golpetazo! Y el hombre dijo:
«¡No puedo verte!». Y Bruno contestó: «¡Da igual que me veas o no, mientdas puedas ved el chelín!». Pero el hombre dijo que nunca vendía caramelos de cebada a personas que no fuera capaz de ver. Así que tuvimos que… ¡Bruno, ya estás listo! –Y este se alejó corriendo.
(*) Barley sugar drops en el original: caramelos de color ámbar que se elaboran hirviendo azúcar de caña en agua en la que se ha cocido cebada. [N. del T.]
—No hubió espacio para pdeguntas –se excusó Bruno–. El cuadto estaba lleno de gente.
—Estoy seguro de que es posible tirar al suelo a cualquiera –sostuve–, sin importar si es grueso o delgado.
—No poderías tiradlo al suelo –repitió Bruno–. Es más ancho que alto, así que cuando está tumbado es más alto que cuando está de pie; ¡está claro entonces que no poderías tiradlo «al suelo»!
—¿Podría usted decirme dónde se halla la granja de Hunter?–le pregunté al hombre, cuando se alejaba de la casa.
—¡Sí que puedo, señó! –contestó con una sonrisa–. Soy John Hunter en persona, a su servicio. Está a no ma de media milla, l’única casa que se ve, pasá la curva del camino d’allá. Mi buena mujé está’n casa, si su asunto é con ella. ¿O a lo mejó le valgo yo?
—Gracias –dije–. Quiero encargar algo de leche. Quizá lo mejor es que lo arregle con su esposa, ¿no?
—Sí –asintió el hombre–. Ella s’ocupa de to eso. Que tenga buen día, señó… ¡y también sus querubines! –Y siguió su camino con paso trabajoso.
—¡Los árboles equivocados! –se rio Silvia–. ¡Los árboles no pueden equivocarse! ¡No hay árboles equivocados!
—¡Entonces tampoco puede habed ádboles corectos! –exclamó Bruno, y Silvia dejó la cuestión.
“…¿Alguna vez probaste un caballo, hombrecito?
—¡Nunca! –negó Bruno con gran decisión–. Los caballos no son para comed. ¿Usted se los come?”
“…¿Sabes lo que dice el libro de poemas acerca de desperdiciar cosas adrede?
—No –dijo Bruno–. ¿El qué?”
—Podque despeddiciad… nosequenosecuántos… –empezó a repetir Bruno, bastante dispuesto, y a continuación se paró en seco–. ¡Ya no me acueddo de más!
—Siempde… –repitió Bruno en voz baja, y entonces, súbitamente inspirado, añadió–: ¡siempde mirad adónde va!
—¿Adónde va qué, precioso?
—¡Pues la codteza, claro! –aclaró Bruno–. Entonces, si viviera para decid: «Ojalá tuviera esa codteza…» y todo eso, ¡sabdía dónde la tiré!
Esta nueva interpretación dejó completamente boquiabierta a la buena mujer, que regresó al tema de «Bessie».
—¿No os gustaría ver la muñeca de Bessie, cielitos? Bessie, ¡lleva a la señorita y al caballerete a ver a Matilda Jane!
—Es la nueva taberna –explicó la mujer–. Se encuentra justo de camino, a mano para los obreros, cuando vuelven del ladrillal, los días como hoy, con su salario semanal. Un buen montón de dinero se va de ese modo. Y algunos de ellos se emborrachan.
“Entonces le conté la vieja historia de un cierto hombre de pueblo que se compró un pequeño barril de cerveza y puso a su esposa al cuidado del mismo, y de cómo, cada vez que quería tomarse su jarra, se la pagaba siempre directamente a ella, y ella nunca le «fiaba», y era una camarera totalmente inflexible que jamás le permitía excederse más de lo debido; cada vez que había que rellenar el barril, la mujer disponía de dinero en abundancia para ello, y lo que sobraba, lo metía en la hucha. Al terminar el año, él no sólo poseía una salud y un ánimo de primera, con ese aire indefinible pero inconfundible que siempre distingue al hombre sobrio del que «se pasa un poquitín», sino que además tenía una hucha llena de dinero, ¡ahorrado enteramente de su propio bolsillo!”
“Cualquiera de los dones de Dios puede convertirse en una maldición, si no lo utilizamos con sabiduría. Pero debemos volver ya a casa. ¿Le importaría llamar a las niñas? ¡Estoy seguro de que Matilda Jane ha tenido compañía suficiente, por un día!”
—Yo soy su mamá, y Silvia la niñera principal –explicó Bessie–; y Silvia me ha enseñado una canción de lo más bonita, ¡para que se la cante a Matilda Jane!
—Oigámosla otra vez, Silvia –pedí, encantado de tener la oportunidad, que tanto tiempo llevaba deseando, de oírla cantar. Pero a Silvia le entró vergüenza y se acobardó al momento.
—¡Oh, no, por favor! –me dijo, en un serio «aparte»–. Bessie se la sabe ya a la perfección. ¡Puede cantarla ella!
—¡Eso, eso! ¡Que la cante Bessie! –animó la orgullosa madre–. Bessie también tiene una voz bonita –este fue otro «aparte» para mí–, ¡aunque esté mal que yo lo diga!
“Matilda Jane, nunca miras
de mis libros los dibujos
que enseñarte yo procuro.
¡Has de estar ciega, Matilda!
Te cuento historias y enigmas,
mas no podemos hablar
pues no respondes jamás.
¡Te creo muda, Matilda!
Cielo, por mucho que insista,
nunca pareces oír
mis llamadas hacia ti.
¡Estás tan sorda, Matilda!
Matilda Jane, tú tranquila:
aunque seas muda, sorda
y ciega, alguien te adora,
¡y ese alguien soy yo, Matilda!”

—¡Qué canción más bonita! –exclamó la mujer del granjero–. ¿Quién se inventó la letra, cielito?
—Cr-creo que iré a buscar a Bruno –se excusó Silvia de forma pudorosa, y nos dejó a toda prisa. La curiosa niña parecía siempre temerosa de recibir elogios, o incluso simple atención.
—Fue Silvia –nos informó Bessie, orgullosa de su información superior–; y Bruno creó la música… ¡y yo la canté! –circunstancia esta última, por cierto, que no hacía falta que nos notificara.
Seguimos, pues, a Silvia, y todos entramos juntos al salón. Bruno seguía aún en la ventana, con los codos apoyados en el alféizar. Aparentemente ya había terminado de contarle la historia a la mosca y encontrado una nueva ocupación.
—¡No me imperumpáis! –dijo a nuestra llegada–. ¡Estoy contando los ceddos en el campo!
—¿Cuántos hay? –inquirí.
—Unos mil y cuatdo –señaló Bruno.
—Querrás decir «unos mil» –lo corrigió Silvia–. No sirve de nada que añadas «y cuatro»: ¡no puedes estar seguro de esos 4!
—¡Y tú te equivocas como siempde! –exclamó Bruno con triunfalismo–. Es sólo de los cuatdo de los que puedo estad seguro ¡podque están aquí, hocicando debajo de la ventana! ¡Los «mil» son los que he contado de manera apdoximada!
—Tenemos que irnos, niños –anuncié–. Despedíos de Bessie. –Silvia rodeó con sus brazos el cuello de la muchachita y le dio un beso, pero Bruno guardó las distancias, con gesto desacostumbradamente tímido. («¡Yo sólo doy besos a Silvia!», me explicó más tarde.) La mujer del granjero nos acompañó a la puerta, y poco después habíamos emprendido ya el regreso a Elveston.
—No voy a entrá –dijo–; hoy no.
—¡Una jarra cerveza no t’hará daño! –le gritaron a coro sus amigos–. ¡Ni dos jarras! ¡Ni una docena!
—No –se plantó Willie–. Me voy pa casa.
—¿Qué? ¿Sin bebé na, Willie, compadre? –vocearon los demás. Pero el «compadre» no estaba por la labor de discutir y se dio media vuelta porfiado, mientras los niños lo flanqueaban para protegerlo de cualquier cambio en su súbita resolución.

—¡Bien pronto llegas hoy, chacho! ¡Bien pronto! –Las palabras podrían haber sido una bienvenida, pero ¡oh, con qué tono de resentimiento las pronunció!–. ¿Qué t’ha hecho abandoná a tus alegres amigos, y los bailes y las tonterías? Imagino que traes los bolsillos vacíos, ¿eh? ¿O a lo mejó vienes pa vé morí a tu chiquilla? El bebé’stá muerto d’hambre, y no tengo bocao ni sorbo que darle. ¿Pero a ti qué ma te da? –Abrió el portillo con violencia y lo recibió con ojos encendidos por la furia.
“Nos pareció totalmente natural entrar con ellos; en una ocasión distinta uno habría pedido permiso, pero yo tenía la sensación, no sabía por qué, de que éramos invisibles de algún modo misterioso, y tan libres de ir y venir como espíritus incorpóreos.”
—No he bebío –le respondió él, en un tono más triste que airado–. Este bendito día no he probao una gota. ¡No! –vociferó, golpeando fuertemente la mesa con su puño cerrado y levantando la cabeza hacia su mujer con ojos brillantes–, ni jamá probaré otra gota de la maldita bebía… hasta que me muera… ¡con la ayúa de Dios mi creadó! –Su voz, que se había elevado súbitamente en un grito ronco, descendió de nuevo con la misma rapidez; luego volvió a bajar la cabeza y enterró el rostro entre sus brazos cruzados.
La mujer había caído de rodillas junto a la cuna, mientras su esposo hablaba. Ni lo miró ni pareció oírlo. Con las manos unidas sobre la cabeza, se balanceaba violentamente adelante y atrás.
—¡Polly! –dijo con suavidad; y luego, más fuerte–: ¡Mi quería Poll!
Entonces ella se puso en pie y fue hasta él, con expresión aturdida, como si estuviera caminando en sueños.
—¿Quién m’ha llamao «quería Poll»? –preguntó; su voz adoptó al hablar un tono de tierna picardía; sus ojos centelleaban, y la sonrosada luz de la juventud inundó sus pálidas mejillas hasta que pareció más una alegre chica de 17 que una ajada mujer de 40–. ¿Ha sío mi muchacho, mi Willie, que m’espera en el paso de la cerca?
También el rostro de él experimentó una transformación, bajo la acción de la misma luz mágica, hasta asemejar el de un tímido joven, y unos mozuelos aparentaban ser cuando él la rodeó con el brazo y la atrajo hacia sí, mientras con el otro arrojaba lejos el montón de dinero, como si su contacto le resultase odioso.
—¡Cógelo, muchacha! –dijo–. ¡Llévatelo to! Y tráenos algo que comé, pero compra primero un poco leche pa’l bebé.
“A mí me parecían nubes de lo más corrientes, ¡pero claro que yo no me había alimentado «de ambrosía celestial, y bebido la leche del Paraíso»(*)!
(*) Versos finales del poema Kubla Khan, de Coleridge. [N. del T.]”
“…Querido amigo –se interrumpió de improviso–; ¿cree que el Cielo da comienzo en la tierra, para alguno de nosotros?
—Para algunos –opiné–. Para algunas personas, tal vez, sencillas e inocentes como niños. Sabe que él dijo: «de ellos es el Reino de los Cielos».
Lady Muriel entrelazó sus manos y levantó la vista al cielo despejado con una expresión que había visto muchas veces en los ojos de Silvia.”
“¿Qué había de hacerse? ¿Se había fundido la vida del mundo de las hadas con la real? ¿O acaso compartía lady Muriel el estado de «inquietud», y poseía por tanto la capacidad de adentrarse conmigo en el mundo feérico? Me disponía a decir algo («Estoy viendo a un viejo amigo mío en el camino; si no lo conoce, ¿quiere que se lo presente?») cuando ocurrió algo extrañísimo: lady Muriel habló.
—Estoy viendo a un viejo amigo mío en el camino –dijo ella–: si no lo conoce, ¿quiere que se lo presente?
Me pareció despertar de un sueño, ya que aún notaba con fuerza la sensación de «inquietud», y la figura ante mis ojos parecía cambiar a cada instante, como una de las imágenes de un caleidoscopio: en un momento era el profesor, ¡y al siguiente era alguien distinto! Para cuando llegó a la cancela, no cabía duda de que era otra persona, y sentí que el proceder correcto era que lady Muriel, y no yo, lo presentara. Ella lo saludó amablemente y, tras abrir la cancela, invitó a pasar al venerable anciano –un alemán, a todas luces– que miraba a su alrededor con expresión confundida, ¡como si él también acabase de despertar de un sueño!
No, ¡claramente no se trataba del profesor! Mi viejo amigo no podría haberse dejado crecer una barba tan magnífica desde la última vez que nos vimos; además, me habría reconocido, pues yo albergaba la seguridad de no haber cambiado tanto durante ese tiempo.”
“sus amplios anteojos (uno de los complementos que le conferían un aspecto tan incómodamente similar al del profesor)”
“¡La riqueza ilimitada sólo puede conseguirse haciendo las cosas al revés!”
MOEBIUS:
—¿Alguna vez ha visto el rompecabezas del anillo de papel?–prosiguió Mein Herr, dirigiéndose al earl–, ¿en el que coge un pedazo de papel, y une sus extremos, retorciendo antes uno, como si quisiera juntar la esquina superior de un extremo con la esquina inferior del otro?
—Sí, conozco ese rompecabezas –afirmó lady Muriel–. El anillo tiene una sola superficie y un solo borde. Es muy misterioso. —La bolsa es exactamente igual, ¿no es cierto? –sugerí yo–. ¿No es la superficie externa de uno de sus lados continua con la superficie interna del otro lado?

“Su aspecto recordaba de un modo tan extraño al de una niña, confusa ante una lección difícil, y Mein Herr se comportaba, por el momento, de forma tan parecida al viejo profesor, que me invadió un total desconcierto; la sensación de «inquietud» era profundamente intensa en mí, y me sentí casi impelido a decir: «¿Lo entiendes, Silvia?». No obstante, logré guardar silencio con gran esfuerzo, y dejé que el sueño (si es que lo era, en realidad) se desarrollase hasta el final.”
“…¿Pero por qué la llama la «bolsa de Fortunatus», Mein Herr?
El adorable anciano le sonrió jovialmente de oreja a oreja, exhibiendo un parecido más fiel al profesor que nunca.
—¿Es que no lo ve, mi niña… quiero decir, milady? Todo lo que está dentro de la bolsa, también está fuera, y viceversa. ¡Así que tiene toda la riqueza del mundo en esa pequeña bolsa! Su pupila aplaudió, con desaforado placer.”
O CAVALO HAMSTER
—En su país –comenzó a decir Mein Herr sin previo aviso, sorprendiendo a todos–, ¿dónde acaba todo el tiempo que se pierde?
Lady Muriel puso un gesto serio.
—¿Quién sabe? –susurró medio para sus adentros–. Todo lo que uno sabe es que se ha ido… ¡para no volver!
—Bueno, en mi… quiero decir, en un país que visité –rectificó el anciano–, lo guardan; ¡y resulta de lo más útil, años después! Por ejemplo, imagine que tiene una tarde larga y tediosa por delante; nadie con quien hablar; nada interesante que hacer, y aún quedan horas para irse a la cama. ¿Qué hace entonces?
—Me pongo de muy mal humor –admitió ella con franqueza– ¡y me entran ganas de lanzar cosas por la habitación!
—Cuando eso le sucede a… a la gente que visité, nunca actúan así. Mediante un breve y sencillo proceso, que no puedo explicarle, guardan las horas inútiles y, en alguna otra ocasión, cuando por un casual necesitan tiempo adicional, lo vuelven a sacar.
El earl escuchaba con una sonrisa ligeramente incrédula.
—¿Por qué no puede explicar el proceso? –inquirió.
Mein Herr tenía preparada una razón a prueba totalmente de réplicas.
—Porque no tienen palabras, en su lengua, para trasmitir las ideas necesarias. Podría explicárselo en… en… ¡pero no lo entendería!
—¡Claro que no! –dijo lady Muriel, dispensando generosamente a Mein Herr de tener que dar el nombre del idioma desconocido–. Yo nunca lo he aprendido… al menos, no para hablar con fluidez, ya sabe. Por favor, ¡cuéntenos más cosas maravillosas!
—Conducen sus trenes sin motores de ningún tipo: lo único que se necesita es maquinaria para detenerlos. ¿Le parece eso suficientemente maravilloso, milady?
—¿Pero de dónde extraen su fuerza motriz? –me atreví a preguntar.
Mein Herr se giró al momento, para mirar al nuevo interlocutor. Después se quitó los anteojos, los limpió y me volvió a mirar, con evidente perplejidad. Pude ver que estaba pensando, de hecho, al igual que yo, que debíamos de habernos visto antes.
—Utilizan la fuerza de la gravedad –dijo–. Es una fuerza que también se conoce en su país, ¿me equivoco?
—Pero para eso haría falta una vía que bajara en pendiente –señaló el earl–. No se pueden tener todas las vías de tren cuesta abajo, ¿cierto?
—Son todas así – reveló Mein Herr.
—Pero no por ambos extremos.
—Por ambos extremos.
—¡Entonces me doy por vencido! – exclamó el earl.
—¿Puede explicar el proceso? –pidió lady Muriel–. ¿Sin usar esa lengua que soy incapaz de hablar con fluidez?
—No hay problema –contestó Mein Herr–. Cada vía ferroviaria se halla en un largo túnel, perfectamente recto; de modo que, como es lógico, el punto medio del mismo está más próximo al centro del planeta que los dos extremos; con lo cual todos los trenes recorren la mitad del camino cuesta abajo, y eso les proporciona impulso suficiente para recorrer la otra mitad cuesta arriba.
—Gracias. Lo he entendido a la perfección –dijo lady Muriel–. Pero la velocidad, en el punto medio del túnel, ¡debe de ser terrible! Mein Herr estaba evidentemente muy complacido por el perspicaz interés que lady Muriel ponía en sus comentarios. A cada momento que pasaba, el anciano parecía más hablador y desenvuelto.
—¿Le gustaría conocer nuestros métodos de conducción? –inquirió sonriente–. Para nosotros, ¡un caballo desbocado no supone problema alguno!
Lady Muriel sufrió un leve estremecimiento.
—Para nosotros es un peligro muy serio –explicó.
—Ello se debe a que su carruaje se encuentra totalmente detrás del caballo. Su caballo echa a correr, y el carruaje lo sigue. Quizá el animal tenga el bocado entre los dientes. ¿Quién lo va a detener? Y usted sale disparada, ¡cada vez a mayor velocidad! ¡Y finalmente se produce el inevitable disgusto!
—¿Pero y si el caballo de usted se las arregla para que el bocado se le quede entre los dientes?
—¡No importa! No nos preocuparía. Los arreos de nuestro caballo están unidos al mismo centro de nuestro carruaje. Hay dos ruedas delante de él, y dos detrás. Se fija al techo un extremo de un amplio cinturón, que se hace pasar por debajo del caballo, y cuyo otro extremo se sujeta a un pequeño… lo que ustedes llaman «cabrestante», creo. El caballo coge el bocado con los dientes. Echa a correr. ¡Nos movemos a 10 millas por hora, como un rayo! Hacemos girar nuestro pequeño cabrestante: 5 vueltas, 6, 7 y… ¡puf! ¡Nuestro caballo se levanta del suelo! Que galope en el aire cuanto le apetezca: nuestro carruaje permanece quieto. Nos sentamos alrededor de él, y lo observamos hasta que se cansa. Entonces lo bajamos. ¡Nuestro caballo se alegra mucho, muchísimo, cuando sus pezuñas vuelven a pisar el suelo!
—Porque no van a la par, milord. El extremo de una rueda se corresponde con el lateral de la rueda contraria. De modo que primero un costado del carruaje se eleva, y luego el otro. Y durante todo el proceso, no para de balancearse. ¡Ah, uno ha de ser un buen marinero para conducir nuestros carruajes-barco!
—¿Dónde lo conoció? –le pregunté a lady Muriel, una vez que Mein Herr se hubo marchado–. ¿Y dónde vive? ¿Y cuál es su verdadero nombre?
—Lo… conocí… –respondió en actitud pensativa–, ¡no puedo recordar dónde, en realidad! ¡Y no tengo idea de dónde vive! ¡Ni he oído nunca que tuviera otro nombre! Es muy curioso. ¡Nunca antes me había dado por pensar en lo misterioso que es!
—Espero que nos volvamos a encontrar –comenté–; despierta en mí un gran interés.
—Estará en nuestra fiesta de despedida, dentro de 2 semanas –señaló el earl–. Usted naturalmente vendrá, ¿no es así? Muriel tiene muchas ganas de reunir a todos nuestros amigos una vez más, antes de que nos vayamos del pueblo.
Y entonces me explicó, pues lady Muriel nos había dejado solos, que estaba tan ansioso por alejar a su hija de un lugar con tal cantidad de recuerdos dolorosos relacionados con el compromiso con el comandante Lindon, ya cancelado, que habían acordado celebrar la boda dentro de un mes, después de la cual Arthur y su esposa se irían de viaje al extranjero.
—¡No olvide venir el martes siguiente al próximo! –me recordó cuando nos despedíamos con un apretón de manos–. Ojalá pudiese traer consigo a esos encantadores niños que nos presentó en verano. ¡Y hablamos del misterio de Mein Herr! ¡No es nada comparado con el misterio que parece rodearlos a ellos! ¡Nunca olvidaré esas maravillosas flores!
—Los traeré si me es posible – dije yo. Pero cómo cumplir una promesa como aquella, cavilé durante mi camino de regreso a nuestro alojamiento, ¡era un problema que se me escapaba completamente!
“Me encanta leer cartas, pero sé muy bien lo cansado que es escribirlas.”
“Pero la persona más tímida y que se atasca más a menudo en una conversación dará necesariamente la impresión contraria al escribir una carta. Quizás haya necesitado media hora para redactar su segunda frase, pero ahí está, ¡justo después de la primera!”
—Ello se debe simplemente a que nuestro sistema de escritura de cartas está incompleto. Un escritor tímido debería poder mostrar que lo es. ¿Por qué no debería hacer pausas al escribir, al igual que haría hablando?
—Me refiero a que uno debería poder ser capaz, cuando no quiere que alguna cosa sea tomada en serio, de expresar ese deseo, ya que la naturaleza humana está constituida de tal modo que cualquier cosa que uno escribe en serio se interpreta como una broma, ¡y al revés! En cualquier caso, ¡eso es lo que ocurre al escribir a una dama!
—El primer pensamiento que acude a la mente –procedió Arthur– al leer cualquier cosa particularmente vil o brutal, llevada a cabo por un congénere, suele ser la percepción de un nuevo nivel de profundidad pecaminosa revelado debajo de nosotros, y nos parece contemplar ese abismo desde alguna posición superior, muy distante de él.
—Las causas que actúan desde fuera son su entorno: lo que el Sr. Herbert Spencer llama su «medio». El punto que quiero dejar claro ahora es este: que un hombre es responsable de su acto de elección, pero no de su medio. Por consiguiente, si estos dos hombres realizan, en una ocasión determinada, cuando se ven expuestos a una tentación igual, esfuerzos iguales por resistir y elegir lo correcto, su condición, a ojos de Dios, debe ser la misma. Si Él está complacido en uno de los casos, también lo estará en el otro, y al contrario.
—Aun así, debido a sus diferentes medios, uno puede lograr una gran victoria sobre la tentación, mientras el otro cae en algún negro abismo criminal.
—Lo lamento muchísimo –me disculpé–; fue realmente imposible que vinieran conmigo… –En aquel momento mi intención era ciertamente acabar la frase, y fue con una sensación de absoluto asombro que no soy capaz de describir de manera adecuada, que me oí añadir–: pero se reunirán aquí conmigo durante la tarde. – Esas fueron las palabras, pronunciadas con mi voz, y que al parecer salieron de mis labios.
“Me refugié en el silencio. La única respuesta honesta habría sido: «El comentario no era mío. Yo no lo dije, ¡y es completamente falso!». Pero no tuve el valor moral de hacer tal confesión. No resulta muy difícil, creo, adquirir reputación de «lunático», pero es asombrosamente complicado deshacerse de ella, y me pareció completamente seguro que una declaración como esa justificaría del todo la expedición de una orden de lunatico inquirendo(*).
(*) En el antiguo sistema legal inglés, una orden judicial para que las autoridades indagasen si una persona estaba cuerda o no. [N. del T.]”
“Cuando las cosas a mi alrededor me parecieron nuevamente reales, Arthur se encontraba diciendo:
—Me temo que es irremediable: su número ha de ser finito.”
“Cuando la gente habla de «la última novedad musical», ¡esta siempre me recuerda a alguna melodía que escuché de niña!”
—Llegará un día (si el mundo dura lo suficiente) –dijo Arthur– en el que cada melodía posible habrá sido compuesta, cada juego de palabras posible, realizado… –lady Muriel se retorció las manos como una reina de la tragedia– y, algo aún peor, ¡cada libro posible, escrito!, ya que el número de palabras es finito.
MACHADIANO
—Pero sin duda los locos siempre escribirían libros nuevos, ¿no? –agregó–. ¡No podrían escribir los libros cuerdos otra vez!
—Cierto –asintió Arthur–. Pero sus libros también se acabarían. El número de libros locos está limitado por el número de locos.
—Y dicho número crece cada año –terció un hombre pomposo, al cual reconocí como el autodesignado animador del día del picnic.
—Eso dicen –contestó Arthur–. Y cuando el 90% de nosotros lo seamos –parecía tener muchas ganas de soltar disparates–, a los manicomios se les dará el uso que les corresponde.
—¿Que es…? – inquirió el hombre pomposo.
—¡Acoger a los cuerdos! – exclamó Arthur–.
“…Los locos dominarán el mundo, fuera. Lo harán de un modo un tanto extraño, no cabe duda. Los choques de trenes serán cosa habitual; no pararán de estallar buques de vapor; la mayoría de las ciudades arderán hasta los cimientos; la mayor parte de los barcos acabarán hundidos…
—¡Y casi todos los hombres morirán! –murmuró el hombre pomposo, que se hallaba clara y completamente turbado.
—Ciertamente –asintió Arthur–. Hasta que finalmente habrá menos locos que hombres cuerdos. Entonces saldremos del manicomio, ellos entrarán, ¡y las cosas volverán a su estado normal!
—¡Está bromeando! –masculló al final para sí, en un avergonzado tono de desdén, mientras se alejaba a grandes zancadas.
—¿Cuándo diría usted que comienza la propiedad de un plato de sopa?
—Esta es mi sopa –replicó ella en actitud severa–, y la que tiene delante de usted, la suya.
—No cabe duda –dijo Arthur–, ¿pero cuándo comencé a poseerla? Hasta el momento de servirla en el plato, era propiedad de nuestro anfitrión; mientras era ofrecida a la mesa, el camarero, podríamos decir, la guardaba en fideicomiso; ¿pasó a ser mía cuando la acepté? ¿O cuando se me colocó delante? ¿O cuando tomé la primera cucharada?
—¡Cómo le encanta discutir! – fue todo lo que dijo la anciana señora, pero lo dijo en voz alta, esta vez, sintiendo que los presentes tenían derecho a saberlo.
Arthur sonrió pícaramente.
—¡Me apostaría gustoso con usted un chelín –continuó diciendo– a que el Eminente Abogado a su lado –¡ciertamente, es posible decir algunas cosas de modo que requieran mayúsculas iniciales!– no es capaz de responderme!
—Yo nunca apuesto – replicó la señora con desabrimiento.
—¿Ni siquiera puntos de 6peniques al whist(*)?
—¡Nunca! –repitió–. El whist es bastante inocente… ¡pero apostando…! – La señora se estremeció.
(*) Un popular juego de naipes victoriano. [N. del T.]
—Me temo que no puedo aceptar esa visión –dijo–. Considero que la introducción de pequeñas apuestas en los juegos de cartas fue uno de los actos más morales que la sociedad, como tal, ha llevado jamás a cabo.
[A opinião do mais britânico dos britânicos, Carroll!]
—¿Y cómo es eso? –preguntó lady Muriel.
—Porque sacó los naipes, de una vez por todas, de la categoría de juegos en los que es posible hacer trampas. Miren el modo en que el cróquet está desmoralizando a la sociedad. Las damas están empezando a hacer trampas en él, de manera terrible y, si se las descubre, se limitan a reírse, y dicen que es divertido. Pero cuando hay dinero en juego, eso es imposible. No se acepta al tramposo como alguien ocurrente. Cuando un hombre se sienta a jugar a las cartas y les estafa dinero a sus amigos, no se divierte mucho con ello… ¡a no ser que considere divertido que lo tiren a patadas por las escaleras!
—Si todos los caballeros pensaran tan mal de las damas como usted –comentó mi vecina con cierto resentimiento–, habría muy pocas… muy pocas… –Pareció vacilar sobre cómo concluir la frase, pero finalmente eligió «lunas de miel» como palabras seguras.
—Al contrario –repuso Arthur, al tiempo que la sonrisa traviesa regresaba a su faz–: si la gente adoptara mi teoría, el número de lunas de miel… de una clase totalmente nueva… ¡aumentaría muchísimo!
—¿Y podemos conocer esa nueva clase de lunas de miel? –pidió lady Muriel.
—Llamemos X al caballero –comenzó a explicar Arthur, elevando un poco el tono de voz, ya que ahora se veía con una audiencia de 6 personas, incluyendo a Mein Herr, el cual estaba sentado al otro lado de mi pareja polinominal– e Y a la dama a la que piensa proponerle matrimonio. Él solicita una «luna de miel de prueba». Se le concede. De inmediato, la joven pareja, acompañada por la tía abuela de Y como carabina, parte para un viaje de un mes, durante el cual dan muchos paseos a la luz de la luna, y tienen muchas conversaciones a solas, y cada uno puede formarse una idea más correcta del carácter del otro, en 4 semanas, de lo que habría sido posible en una cantidad igual de años, cuando se ven bajo las restricciones normales de la sociedad. ¡Y es únicamente tras su regreso que X decide si al final le planteará o no la trascendental pregunta a Y!
—En 9 casos de cada 10 –proclamó el hombre pomposo–, ¡decidiría romper el compromiso!
—Entonces, en 9 casos de cada 10 –replicó Arthur– se evitaría una unión poco idónea, ¡y se salvaría a las 2 partes del sufrimiento!
—Las únicas uniones realmente poco idóneas –apuntó la señora mayor– son las efectuadas sin el suficiente dinero. El amor puede llegar después. ¡Pero se necesita dinero para empezar!
Esta observación se lanzó a la concurrencia como una especie de desafío general y, como tal, varios de los que lo oyeron lo aceptaron inmediatamente. El dinero pasó a ser la tónica de la conversación durante cierto rato, y un eco intermitente de la misma volvió a escucharse cuando colocaron el postre sobre la mesa, los criados abandonaron la habitación y el earl inauguró el vino en su bien recibida vuelta en torno a la mesa.
“…Es una verdadera delicia experimentar, una vez más, la sensación de tranquilidad que lo invade a uno cuando los camareros abandonan la habitación… cuando uno puede conversar sin la sensación de estar siendo espiado, y sin que constantemente le pasen platos a uno por encima del hombro. ¡Cuánto más sociable resulta ser capaz de servirle el vino a las damas y de pasar los platos a aquellos que desean servirse!
—En ese caso, tenga la amabilidad de mandar esos melocotones para acá –dijo un gordo de tez colorada, que estaba sentado más allá de nuestro pomposo amigo–. ¡Llevo deseando que lleguen, diagonalmente, cierto tiempo!
—Sí, se trata de una innovación espantosa –contestó lady Muriel–, dejar que los camareros vayan sirviendo el vino alrededor de la mesa durante el postre. Para empezar, siempre dan la vuelta con él en el sentido equivocado… ¡lo cual, por supuesto, siempre trae mala suerte a todos los presentes!
—¡Mejor ir en el sentido equivocado que no ir en absoluto! –interpuso nuestro anfitrión–. ¿Le importaría servirse? –dijo hacia el gordo de tez colorada–. Creo que usted no es abstemio, ¿o sí?
—¡Por supuesto que sí! –replicó este, pasando las botellas–. En Inglaterra se gasta casi el doble de dinero en bebida que en cualquier otro producto alimenticio. Lea esta tarjeta. –¿Qué persona con tendencia a abrazar cualquier moda pasajera no lleva siempre los bolsillos llenos de literatura apropiada?–. Las columnas de distinto color representan las cantidades gastadas en diversos productos alimenticios. Observe las 3 más altas. Dinero gastado en mantequilla y leche: 35 millones; en pan: 70 millones; en bebidas alcohólicas: ¡136 millones! Si por mí fuera, ¡cerraría todas las tabernas del país! Examine esa tarjeta, y lea el lema: «¡Ahí es donde va a parar todo el dinero!».
—¿Ha visto la tarjeta probebidas alcohólicas? –inquirió Arthur en tono inocente.
—¡No, señor! –repuso el orador de forma violenta–. ¿Cómo es?
—Prácticamente idéntica a esta. Las columnas de colores son las mismas. La única diferencia es que, en vez de las palabras «Dinero gastado en», pone: «Ingresos derivados de la venta de»; y, en vez de «¡Ahí es donde va a parar todo el dinero!», su lema es: «¡De ahí viene todo el dinero!».
El hombre de tez colorada frunció el ceño, pero obviamente consideraba que Arthur no merecía su atención. De modo que lady Muriel rompió una lanza a su favor.
—¿Sostiene usted –inquirió– que las personas pueden promover de manera más efectiva la abstención del consumo de bebidas alcohólicas si ellas mismas son abstemias?”
“Ninguno de nosotros se atrevió a reír, pues el hombre de tez colorada estaba claramente furioso.”
—Lo que causa principalmente el fracaso de una cena de gala es la escasez… no de carne, ni de bebida, siquiera, sino de conversación.
—¡Nunca he visto una cena de gala inglesa –apunté yo– en la que se acabara la charla!
—Disculpe –contestó respetuosamente Mein Herr–; yo no he hablado de «charla». He dicho «conversación». Todos esos temas como el tiempo, la política o los chismorreos locales son algo desconocido entre nosotros. Resultan o insulsos o controvertidos. Lo que nosotros necesitamos para conversar es un tema original y de interés. Para asegurarnos de ello, hemos probado diversas estrategias: pinturas en movimiento, criaturas salvajes, invitados en movimiento y un humorista giratorio. Pero este último es adecuado únicamente en fiestas pequeñas.
“»¡Capítulo uno! ¡Pinturas en movimiento! –proclamó la voz argentina de nuestra anfitriona.
—La mesa de comedor tiene la forma de un anillo circular –comenzó a explicar Mein Herr en tono suave y soñoliento, el cual, no obstante, podía oírse perfectamente en el silencio–. Los invitados están sentados en el lado interior además de en el exterior, habiendo accedido a sus sitios por una escalera de caracol desde la habitación situada en el piso de abajo. A lo largo de la parte central de la mesa discurren unos pequeños raíles, y hay un tren con una interminable cola de vagones que da vueltas por ella impulsado mecánicamente; en cada vagón hay 2 pinturas, apoyadas una contra otra de cara a los comensales. El tren da 2 vueltas durante la cena y, tras la primera, los camareros giran las pinturas de cada vagón, haciendo que miren en la dirección opuesta. Así, ¡cada invitado ve todas las pinturas!
… ¡Capítulo dos! ¡Criaturas salvajes! …
—Encontrábamos las pinturas en movimiento ligeramente monótonas –continuó Mein Herr–. La gente no quería hablar de arte de principio a fin de una cena; de modo que probamos con criaturas salvajes. Entre las flores que repartíamos por la mesa (igual que hacen ustedes), aparecía por acá un ratón, por allá un escarabajo; por acá una araña –lady Muriel se estremeció–, por allá una avispa; por acá un sapo, por allá una serpiente –«¡Padre!», saltó lady Muriel con desazón. «¿Has oído eso?»–; ¡así que teníamos mucha materia de conversación!
…
Esta vez no siguió silencio alguno.
—¡Tercer capítulo! –proclamó lady Muriel de inmediato–. ¡Invitados en movimiento!
—Incluso las criaturas salvajes resultaban monótonas –prosiguió el orador–. De manera que dejamos que los invitados eligieran sus propios temas y, para evitar el aburrimiento, los cambiábamos de sitio a ellos. Hicimos una mesa de dos anillos, y el interior giraba lentamente en círculo, sin parar, junto con el suelo del centro de la habitación y la línea interior de invitados. Así, se iba situando a cada uno de estos frente a todos los invitados exteriores. Era un poco confuso, en ocasiones, tener que empezar una historia con un amigo y acabarla con otro, ¡pero todas las estrategias tienen sus fallos, ya saben!
—¡Capítulo cuarto! –corrió a anunciar lady Muriel–. ¡El humorista giratorio!
—Descubrimos que, para grupos pequeños, una estrategia excelente era tener una mesa redonda con un hueco en el centro lo suficientemente grande como para que cupiese un invitado. En él colocábamos a nuestro mejor conversador. Giraba despacio sobre sí mismo, poniéndose de cara sucesivamente a cada uno de los demás invitados, ¡sin parar ni un segundo de contar entretenidas anécdotas!
—¡No creo que me gustara! –murmuró el hombre pomposo–. ¡Me marearía dar vueltas de ese modo! Declinaría la… – Pareció caer en la cuenta en ese instante de que tal vez el supuesto que había hecho no quedaba garantizado por las circunstancias; dio un apresurado trago de vino, que se le atragantó.
Pero Mein Herr había recaído en su estado de ensimismamiento, y no añadió nada más. Lady Muriel dio la señal, y las damas abandonaron la sala.”
—¡Resultan encantadoras, no cabe duda! Encantadoras, pero muy frívolas. Nos arrastran, por así decirlo, a un nivel inferior. Ellas…
—¿No requieren todos los pronombres un nombre que los anteceda? –inquirió con suavidad el earl.
“…El pensamiento es libre. Con ellas, nos vemos limitados a temas banales: arte, literatura, política y otros así. Uno puede soportar discutir de materias sin importancia como esas con una dama. Pero no hay hombre, en sus cabales… –paseó una severa mirada por la mesa, como si estuviese desafiando a los invitados a que lo contradijeran– ¡que haya hablado de vino con una dama! –Probó su copa de oporto, se reclinó en su silla y levantó el vino a la altura de su ojo, como para verlo al trasluz de la lámpara–. ¿La añada, milord? –inquirió, dirigiendo una mirada a su anfitrión.”
—No –siguió diciendo… ¿y por qué sucede, me detengo a preguntar, que, al retomar el hilo interrumpido de un diálogo, uno siempre comienza con este monosílabo desprovisto de alegría? Tras meditarlo angustiosamente, he llegado a la conclusión de que el propósito es el mismo que el del colegial, cuando la suma en la que está trabajando se ha convertido en un embrollo sin solución, y cuando desesperado coge la esponja, lo borra todo y empieza de nuevo. Exactamente del mismo modo, el orador apabullado, mediante el simple proceso de negar todo lo que se ha afirmado hasta entonces, descarta de un plumazo la discusión entera, y puede «empezar como es debido» con una nueva teoría–. No –siguió diciendo–; no hay nada como la mermelada de cereza, después de todo. ¡Eso es lo que yo digo!
—¡No en todas sus cualidades! –interpuso un hombrecillo de manera entusiasta y estridente–. En lo que respecta a la riqueza del tono general, no digo que tenga rival. Pero en cuanto a la delicadeza de la modulación… lo que podría llamarse los «armónicos» del sabor… ¡a mí deme una buena mermelada de frambuesa!
“Yo mismo lo he visto fijar la edad de una mermelada de fresa con un margen de error de un día (y todos sabemos lo difícil que es poner fechas a esa mermelada) ¡probándola una sola vez!”
“«La mermelada de cereza es la mejor para un mero claroscuro de sabor; la de frambuesa se presta mejor a esas discordancias resueltas que persisten de manera tan encantadora en la lengua, pero para un absoluto arrebato de perfección azucarada, ¡las demás mermeladas no tienen nada que hacer frente a la de albaricoque!». ¿No les parece muy bien dicho?”
“La discusión pasó entonces a ser general, y sus palabras se perdieron en una mezcolanza de nombres, en la que cada invitado pronunciaba alabanzas a su propia mermelada favorita. Finalmente, a través del barullo, la voz de nuestro anfitrión consiguió hacerse oír:
—¡Reunámonos con las damas! –Estas palabras parecieron traerme de vuelta a la realidad, y tuve la seguridad de que, durante los últimos minutos, había caído otra vez en el estado de «inquietud».
«¡Un extraño sueño! –me dije mientras desfilábamos escaleras arriba–. ¡Hombres adultos discutiendo, con tanta seriedad como si fuesen cuestiones de vida o muerte, los irremediablemente triviales detalles de meras exquisiteces culinarias, que no estimulan más funciones superiores humanas que los nervios de la lengua y el paladar! ¡Qué espectáculo más humillante sería una discusión así en la realidad!»
En ese momento, de camino al salón, recibí de manos del ama de llaves a mis pequeños amigos, vestidos con unos trajes de noche de lo más exquisitos, y más radiantes en su aspecto, arrebolado por la expectativa de goce, de lo que nunca antes los había visto. Aquello no me sorprendió, sino que acepté el hecho con la misma apatía irracional con que uno recibe los sucesos de un sueño, y apenas era consciente de una vaga ansiedad respecto a cómo iban a desenvolverse en una situación tan nueva para ellos… olvidando que la vida cortesana de Exotilandia era un entrenamiento más que suficiente para alternar en el mundo más sustancial.”
—¿Cuánto habéis viajado, bonita? –insistió la joven dama.
Silvia puso cara de confundida.
—Una milla o 2, creo –dijo con aire dubitativo.
—Una milla o tdes –terció Bruno.
—No se dice «1 milla o 3» –lo corrigió Silvia.
La joven dama mostró su aprobación con un asentimiento de cabeza.
—Silvia tiene toda la razón. No es habitual decir «1 milla o 3».
—Lo sería… si lo diciéramos lo bastante a menudo –apuntó Bruno.
Ahora quien puso cara de confundida fue la joven dama.
—¡Es muy ingenioso, para su edad! –musitó–. No eres mayor de 7, ¿verdad, precioso? –añadió en voz alta.
—No soy tantos –contestó Bruno–. Soy uno. Silvia es una. Silvia y yo somos 2. Ella me enseñó a contad.
—¡Oh, no te estaba contando!, ¿sabes? –aclaró la joven dama entre risas.
—¿Es que no has apdendido a hacedlo? –dijo el niño.
La joven se mordió el labio.
—Sólo tengo una edad –contestó Bruno–. Nadie tiene 7 edades.
—¿Y eres el hermano de esta jovencita? –dijo a continuación la dama, evitando hábilmente el problema.
—¡Yo no soy «su» hedmano! –saltó Bruno–. ¡Silvia es «mi» hedmana!
–Y la estrechó con ambos brazos mientras añadía–: ¡Es compeletamente mía!
“Era una de esas intérpretes a las que la sociedad califica de «brillantes», y se lanzó a ejecutar la más hermosa de las sinfonías de Haydn con un estilo que era claramente el producto de años de paciente estudio con los mejores maestros. Al principio parecía ser la perfección de la música a piano, pero tras unos cuantos minutos empecé a preguntarme, con hastío: «¿Qué es lo que le falta? ¿Por qué no se extrae placer de ello?».
Entonces me puse a escuchar con gran atención cada una de las notas, y el misterio se aclaró por sí solo. Existía una corrección mecánica casi perfecta… ¡pero eso era todo! No estaban sonando notas equivocadas, naturalmente: la pianista se sabía la pieza demasiado bien como para que eso ocurriera, pero se daba la irregularidad justa del compás para dejar al descubierto que ella no poseía verdadero «oído» para la música; la falta justa de fluidez en los pasajes más elaborados para revelar que no creía que su audiencia mereciera un auténtico esfuerzo; la monotonía mecánica justa en la acentuación para despojar de alma todas las modulaciones celestiales que estaba profanando; en resumen, resultaba simplemente irritante, y, cuando hubo tocado el final del tirón y ejecutado el último acorde como si, ahora que había terminado con el instrumento, le diese igual cuántas cuerdas rompía, ni siquiera me vi capaz de fingir unirme al estereotipado «¡Oh, gracias!» que fue pronunciado a coro a mi alrededor.”
—Es lo que ella merece –replicó Arthur, en sus trece–, pero la gente alberga tantos prejuicios en contra de la pena capital que…
—¡Ya empiezas con las tonterías! –exclamó su prometida–. Pero a ti te gusta la música, ¿no? Eso dijiste hace un momento.
—¿Que si me gusta la música? –repitió para sí el doctor en voz baja–. Mi querida lady Muriel, hay música y música. Tu pregunta es dolorosamente vaga. También podrías preguntarme, para el caso: «¿Te gusta la gente?».
Lady Muriel se mordió el labio, frunció el ceño y dio una patadita en el suelo. Como representación dramática de mal humor, resultó un claro fracaso. Sin embargo, logró engañar a uno de sus espectadores, y Bruno corrió a interponerse, como pacificador de una riña en gestación, con el siguiente comentario:
—¡A mí me gusta la gente!
Arthur plantó una cariñosa mano en la cabecita de ensortijados cabellos.
—¿Qué? ¿Toda la gente? –inquirió.
—No toda –explicó Bruno–. Sólo Silvia… y lady Muriel… y él… –dijo, señalando al earl– y tú… ¡y tú!
—No deberías señalar a la gente –le recriminó Silvia–. Es de muy mala educación.
—En el mundo de Bruno –observé yo– sólo hay 4 personas… ¡dignas de mención!
—¡En el mundo de Bruno! –repitió lady Muriel con gesto pensativo–. Un mundo luminoso y florido, en el que la hierba siempre es verde, la brisa siempre sopla con suavidad y nunca se juntan nubarrones; donde no hay bestias salvajes, ni desiertos…
—Desiertos tiene que haber –apuntó Arthur de manera firme–, al menos si se tratara de mi mundo ideal.
—¿Pero qué utilidad puede tener un desierto? –planteó lady Muriel–. No me creo que quisieras un páramo en tu mundo ideal.
Arthur sonrió.
—¡Pues claro que sí! –aseguró–. Un páramo resultaría más necesario que un ferrocarril, ¡y muchísimo más propicio para la felicidad general que unas campanas de iglesia!
—¿Pero para qué lo querrías?
—Para practicar música en él –respondió él–. Todas las damas jóvenes sin oído musical, pero que aun así insisten en aprender, deberían ser conducidas, cada mañana, 2 o 2 millas al interior del páramo. Allí cada una encontraría un cómodo cuarto habilitado para ellas, y también un piano barato de 2ª mano, en el que podría tocar durante horas, ¡sin añadir ni una sola punzada de innecesario dolor al conjunto del sufrimiento humano!
Lady Muriel miró alarmada en derredor suyo, no fuese a ser que alguien oyera de pasada aquella atroz opinión. Pero la hermosa pianista se encontraba a una distancia segura.
—Has de admitir al menos que es una joven dulcísima, ¿no te parece? –dijo a continuación.
—Oh, sin duda. Tan dulce como el agua con azúcar, si quieres… ¡y casi igual de interesante!
—¡Eres incorregible! –dijo lady Muriel, quien luego se giró hacia mí–: Espero que la Sra. Mills le haya parecido una pareja interesante para la cena.
—¡Oh, así que ese es su nombre! –repuse–. Pensaba que sería más largo.
—Y así es y será «bajo su propia cuenta y riesgo» (signifique lo que signifique eso) si alguna vez se atreve a dirigirse a ella de ese modo. ¡Es la «Sra. Ernest-Atkinson-Mills»!
—Es una de esas advenedizas –intervino Arthur– que piensan que, por añadir a su apellido todos sus nombres de pila sobrantes, con guiones entre medias, pueden darle al mismo un toque aristocrático. ¡Como si no fuera ya bastante difícil recordar un solo apellido!
—¡Es un señor muy mayor! –comentó Silvia, observando con admiración a Mein Herr, quien se había instalado en un rincón, desde el cual sus afables ojos nos sonreían a través de un gigantesco par de lentes–. ¡Y qué barba más adorable!
—¿Cómo se llama? –susurró Bruno.
—Se llama Mein Herr –le respondió Silvia, del mismo modo.
Bruno meneó la cabeza con impaciencia.
—¡«Manjad» es como llama a la comida que le gusta, no a él mismo, tonta! –Recurrió entonces a mí–: ¿Cómo se llama, hombde señod?
—Ese es el único nombre del que tengo constancia –dije yo–. Pero parece encontrarse muy solo. ¿No os da lástima su cabello gris?
—Me da lástima él –matizó Bruno–, pero su pelo no, ni una pizca. ¡Su pelo no puede sentid!
—Bien, vayamos a hablar con él y animémoslo un poco –sugerí–; quizá descubramos cómo se llama a sí mismo.
«¡La hosca vejez y la juventud no pueden vivir juntas!… ¡Ahora miradme bien, niños! Vosotros diríais que soy un hombre mayor, ¿no?»
—No sé si es usted un hombde mayod –repuso Bruno, mientras su hermana y él, ganados por la suave voz, se acercaban al hombre un poco más, con pasitos cortos–. Cdeo que tiene ochenta y tdes años.
—¡Qué exactitud! –exclamó Mein Herr.
—Hay razones –contestó Mein Herr apaciblemente–, que no puedo explicar con libertad, para no mencionar explícitamente personas, lugares o fechas. Sólo voy a permitirme un comentario: que el periodo de vida comprendido entre los 165 y los 175 años resulta especialmente seguro.

—Del siguiente modo: uno consideraría que nadar es un entretenimiento muy seguro, si apenas le llegasen noticias de que alguien muriese por ello. ¿Me equivoco al pensar que jamás ha oído que nadie se haya muerto entre esas 2 edades?
—Entiendo lo que quiere decir –asentí–, pero me temo que no puede demostrar que la natación es segura, basándose en el mismo principio. No resulta raro oír que alguien se ha ahogado.
—En mi país –dijo Mein Herr– nadie se ahoga nunca.
—¿No hay aguas lo suficientemente profundas?
—¡En abundancia! Pero no podemos hundirnos. Todos somos más ligeros que el agua. Dejen que se lo explique –añadió, al ver mi gesto de sorpresa–: imagine que desean obtener una raza de palomas de una forma o un color concretos; ¿no seleccionan, año tras año, aquellas que se aproximan más a la forma o el color que quieren, y se quedan con esas, deshaciéndose de las demás?
—Así es –respondí–. Lo llamamos «selección artificial».
—Exacto –dijo Mein Herr–. Pues bien, nosotros la hemos practicado durante algunos siglos, seleccionando sin cesar a la gente más ligera; de modo que, ahora, todo el mundo es más ligero que el agua.
—Entonces, ¿nunca pueden ahogarse en el mar?
—¡Nunca! Sólo en tierra (por ejemplo, cuando asistimos a una representación en un teatro) nos vemos en una situación de peligro como esa.
—¿Cómo es posible eso en un teatro?
—Todos nuestros teatros son subterráneos. Sobre ellos se colocan grandes tanques de agua. En caso de que se declare un incendio, los grifos se abren, y un minuto después el teatro se halla inundado ¡hasta el mismísimo techo! De ese modo se acaba con el fuego.
—Y con la audiencia, supongo.
—Eso es secundario –repuso Mein Herr con despreocupación–. Pero tienen el consuelo de saber que, ahogados o no, son todos más ligeros que el agua. Aún no hemos llegado a que la gente sea más ligera que el aire, pero estamos en ello; quizá en otros mil años o así…
—¿Qué hacen con la gente que pesa demasiado? –inquirió Bruno con gravedad.
—Hemos aplicado el mismo proceso –continuó Mein Herr, sin percatarse de la pregunta de Bruno– a muchos otros propósitos. Hemos seleccionado sin cesar bastones de paseo, conservando siempre aquellos que permitían andar mejor, ¡hasta que hemos obtenido algunos que caminan solos! Lo mismo hemos hecho con el algodón hidrófilo, ¡hasta conseguir algodón más ligero que el aire! ¡No tiene ni idea de lo útil que es como material! Lo llamamos «imponderal».
—¿Para qué lo emplean?
—Pues principalmente para empaquetar objetos que han de enviarse por correo. Hace que pesen menos que nada, ¿sabe?
—¿Y cómo saben los empleados de la oficina postal cuánto ha de pagar usted?
—¡Eso es lo hermoso del nuevo sistema! –exclamó Mein Herr de forma exultante–. Ellos nos pagan a nosotros, ¡no al revés! A veces me dan hasta 5 chelines por enviar un paquete.
—¿Y su Gobierno no se opone?
—Bueno, sí que plantea algunas objeciones. Dice que sale muy caro, a la larga. Pero la cuestión está meridianamente clara, según sus propias normas. Si yo envío un paquete que pesa medio kilo más que nada, pago 3 peniques; de modo que, naturalmente, si pesa medio kilo menos que nada, yo debería recibir 3 peniques.
—¡Sí que es un artículo útil! –dije.
—¡Qué cosa más útil es un mapa de bolsillo! –comenté.
—Eso también es algo que hemos aprendido de su nación –dijo Mein Herr–: la cartografía. Pero lo hemos llevado mucho más lejos. ¿Cuál considera que es el mapa más grande que poseería verdadera utilidad?
—Uno de en torno a 15 centímetros por milla.
—¡Sólo eso! –exclamó Mein Herr–. Nosotros no tardamos en llegar a los 6 metros por milla. Luego probamos con cien metros por milla. ¡Y después vino la idea más grandiosa de todas! Hicimos un mapa del país, en serio, ¡a una escala de una milla por milla! —¿Y lo han usado mucho? –inquirí.
Tanto falam do escritor espanhol que utilizou essa anedota… Mas veja só!
O que é sempre péssimo para um vôo e excelente para um mapa? Que tenha escala!
—Todavía no ha sido desplegado nunca –apuntó Mein Herr–; los granjeros se opusieron: decían que cubriría todo el campo, ¡bloqueando la luz del sol! De modo que en la actualidad usamos el propio campo como mapa, y le aseguro que funciona casi igual de bien. Deje que le haga yo ahora otra pregunta. ¿Cuál es el mundo más pequeño en el que le gustaría vivir?
PAINTBALL XIX
“Pero un científico amigo mío, que ha realizado varios viajes en globo, me asegura que ha visitado un planeta tan pequeño que ¡fue capaz de recorrer una vuelta entera a pie alrededor de él en 20 minutos! Se había producido una gran batalla, justo antes de su visita, que terminó de un modo bastante curioso: el ejército derrotado huyó a toda velocidad, y a los poquísimos minutos se encontró cara a cara con el ejército vencedor, el cual marchaba de regreso a casa, ¡y este se asustó tanto al verse entre dos ejércitos, que se rindió en el acto! Naturalmente eso le hizo perder la batalla, aunque, de hecho, había matado a todos los soldados del bando contrario.
—Los soldados muedtos no pueden huid –apuntó Bruno con expresión pensativa.
—«Matado» es un tecnicismo –repuso Mein Herr–. En el pequeño planeta del que hablo, las balas estaban hechas de una suave sustancia negra que dejaba una marca en todo lo que tocaba. De manera que, tras una batalla, lo único que había que hacer era contar cuántos soldados de cada bando estaban «muertos», lo cual quiere decir «marcados por detrás», ya que las marcas por delante no contaban.
—¿Entonces no se podía matar a nadie, a no ser que saliera corriendo? –planteé yo.
—Mi amigo científico descubrió un procedimiento mejor que ese. Advirtió que, si las balas se disparaban en dirección contraria alrededor del mundo, alcanzarían al enemigo por la espalda. Después de eso, los peores tiradores pasaron a ser considerados los mejores, y el peor de todos siempre conseguía el primer premio.
—¿Y cómo decidían cuál era el peor tirador de todos?
“En este planeta, [la Tierra] según me han contado, una nación está formada por varios súbditos, y un rey, pero en el pequeño planeta del que hablo, lo estaba por varios reyes, ¡y un súbdito!
—Dice usted que le han «contado» lo que sucede en este, nuestro planeta –observé–. ¿Sería mucho suponer que usted mismo es un visitante de otro planeta? Bruno aplaudió preso de la emoción.
—¿Es usted el hombde en la luna(*)? –exclamó. Mein Herr pareció incomodarse.
—No estoy en la luna, querido –dijo evasivamente–. Volviendo a lo que estaba diciendo, creo que ese método de gobierno debería ser satisfactorio. Verán, los reyes, sin duda, crearían leyes contradictorias unas con otras, por lo que el súbdito nunca podría ser castigado, porque, hiciese lo que hiciese, siempre estaría obedeciendo alguna de ellas.
(*) Un personaje que, en diversas leyendas y mitos de todo el mundo y en una canción infantil inglesa, se dice, habita en la luna. Cada una de las fuentes otorga distintas características y aspecto a dicha figura. [N. del T.]”
—¡Oh, bueno! Somos viejos ahora y, sin embargo, yo mismo fui niño, una vez… al menos eso creo.
No pude evitar reconocer para mis adentros que parecía desde luego una suposición bastante improbable, viendo su enmarañado cabello cano y la larga barba, que hubiera sido niño alguna vez.
—¿Le gusta la gente joven? –pregunté.
—Los jóvenes –respondió–. No exactamente los niños. Solía enseñar a jóvenes, hace muchos años, en mi querida y antigua universidad.”
—Dígame una cosa –rogó, posando su mano de manera imponente sobre mi brazo–. Pues soy forastero en su tierra, y apenas sé de sus modos de educación, aunque algo me dice que estamos más adelantados que ustedes en el ciclo eterno del cambio, y que muchas de las teorías que hemos probado y encontrado ineficaces, ustedes también las probarán, con un entusiasmo más exacerbado, y también encontrarán el fracaso, ¡con una desesperación más amarga!
Fue extraño ver cómo, a medida que hablaba, y sus palabras fluían de forma cada vez más libre, con una cierta elocuencia rítmica, sus facciones parecían resplandecer con una luz interior, y todo su cuerpo dio la impresión de transformarse, como si hubiera rejuvenecido 50 años en un instante.”
—No sé lo que es una ópera –contestó Silvia medio susurrando.
—¿Cómo entonces llamas el aire?
—No conozco ningún nombre para él –repuso Silvia, levantándose del instrumento.
—¡Pero esto es maravilloso! –exclamó el conde, siguiendo a la niña, y dirigiéndose a mí, como si yo fuese el dueño de este prodigio musical y debiera conocer por tanto la fuente de su música–. ¿Usted la ha oído tocar esto, más pronto… digo «antes de esta ocasión»? ¿Cómo llama el aire?
Yo negué con la cabeza, pero me vi salvado de más preguntas por lady Muriel, que se acercó a pedirle una canción al conde.
Este separó las manos excusándose, y agachó la cabeza.
—Pero milady, ya he revisionado… digo revisado… todas sus canciones; ¡y no habrá ninguna apropiada para mi voz! ¡No son para voces de bajo!
—¡Pues claro que no puede, si es farancés! ¡Los faranceses nunca pueden hablad un inglés tan buenósimo como nosotdos! –Y Silvia se llevó consigo al voluntario cautivo.
“¿A cuáles de sus profesores valoran ustedes más, a los que se entiende con facilidad o a los que hacen sentirse a uno confundido cada vez que hablan?
Me sentí obligado a admitir que por lo general admirábamos más a los profesores a quienes no entendíamos del todo.
—Justamente –dijo Mein Herr–. Así es al principio. Bien, nosotros estábamos en esa fase hace unos 80 años… ¿o eran 90? Nuestro profesor predilecto se expresaba peor cada año, y cada año lo teníamos en mayor admiración… ¡del mismo modo que sus aficionados al arte denominan «neblina» al más hermoso elemento paisajístico, y admiran una vista con desaforado placer cuando no pueden ver nada! Ahora le voy a decir cómo acabó la cosa. Nuestro ídolo impartía clases de Filosofía Moral. Pues bien, sus pupilos no entendían ni jota, pero se lo aprendieron todo de memoria, y cuando llegó el momento de los exámenes, respondieron con ello, y los examinadores dijeron: «¡Magnífico! ¡Qué profundidad!».
—¿Pero de qué sirvió eso a los jóvenes después?
—¿Acaso no lo ve? –repuso Mein Herr–. Ellos se convirtieron a su vez en maestros, y repitieron de nuevo todas esas cosas, y sus alumnos las pusieron en el examen, y los examinadores las aceptaron, ¡y nadie tenía la más mínima idea de qué quería decir todo aquello!
—¿Y cómo acabó?
—Del siguiente modo: nos levantamos un buen día y descubrimos que no había nadie allí que supiera nada de Filosofía Moral. De forma que la abolimos; profesores, clases, examinadores y todo lo demás. Y si alguien quería aprender algo al respecto, tenía que descubrirlo por sí mismo, ¡y pasados otros 20 años o así ya había varios hombres que realmente sabían algo de la materia! Ahora dígame otra cosa. ¿Cuántos años de aprendizaje pasa un joven antes de que lo examinen, en sus universidades?
Le dije que 3 o 4 años.
—¡Exactamente lo mismo que hacíamos nosotros! –exclamó–. Les enseñábamos un poquito y, justo cuando empezaban a asimilarlo, ¡se lo sacábamos todo de nuevo! Vaciábamos nuestros pozos antes de que estuviesen a ¼ de su capacidad; cosechábamos nuestras huertas con las manzanas todavía en flor; ¡aplicábamos la severa lógica de la aritmética a nuestros pollos, mientras dormían pacíficamente en sus cascarones! No cabe duda de que pájaro durmiente, tarde hincha el vientre, pero si el pájaro se levanta tan escandalosamente temprano que el gusano está todavía bien bajo tierra, ¿cuáles son entonces sus posibilidades de desayunar? No muchas, reconocí.
—¡Vea pues cómo funciona eso! –prosiguió de manera ansiosa–. Si quieren vaciar sus pozos tan pronto… porque supongo que me dirá que es lo que deben hacer, ¿no?
—Así es –dije–. En un país superpoblado con este, únicamente las oposiciones…
Mein Herr alzó las manos como si estuviese fuera de sí.
—¿Qué, otra vez? –gritó–. ¡Creía que desaparecieron hace 50 años! ¡Oh, este upas de las oposiciones! ¡Bajo cuya mortífera sombra todo el genio original, todo el estudio exhaustivo, toda la incansable diligencia de una vida mediante los cuales nuestros antepasados tanto hicieron avanzar el conocimiento humano, deben lenta pero inevitablemente marchitarse para verse reemplazados por un sistema de cocina, en el que la mente humana es una salchicha, y lo único que nos preguntamos es cuánta materia indigerible puede embutirse en su interior!
Siempre, después de estos arranques de elocuencia, parecía perder el control durante un momento y mantenerse asido al hilo de sus pensamientos por alguna palabra aislada.
—Embutirse, sí –repitió–. Sufrimos toda esa fase de la enfermedad; ¡fue horrible, se lo garantizo! Naturalmente, como la oposición era una prueba general, intentábamos incluir en ella exactamente lo que se quería, ¡y el gran objetivo a alcanzar era que el candidato no necesitase saber nada que no entrara en el examen! No digo que alguna vez se consiguiera del todo, pero uno de mis propios alumnos (perdone el egotismo de un anciano) estuvo muy cerca de ello. Tras el examen, me expuso los escasos datos que sabía pero no había sido capaz de incluir en su respuesta, ¡y puedo asegurarle que eran nimios, señor, absolutamente nimios!”
—En aquella época, nadie había dado con la estrategia mucho más racional de esperar los destellos individuales de genio y recompensarlos a medida que apareciesen. Por tanto, metíamos a nuestro desafortunado alumno en una botella de Leyden, lo cargábamos hasta las cejas, luego aplicábamos el electrodo de una oposición y extraíamos una magnífica chispa, ¡que muy a menudo rompía la botella! Pero ¿qué más daba eso? Le poníamos una etiqueta de «chispa de sobresaliente», ¡y la dejábamos en la repisa!
—¿Pero el sistema más racional…? –sugerí.
—¡Ah, sí!, ese vino después. En vez de dar toda la recompensa por aprender de una sola vez, solíamos pagar por cada buena respuesta a medida que se producían. ¡Qué bien me acuerdo de mis clases de aquellos días, con una pila de moneditas a mi lado! Era: «¡Una respuesta excelente, Sr. Jones!» (eso se traducía en un chelín, la mayoría de las veces). «¡Bravo, Sr. Robinson!» (lo cual valía media corona). Le voy a decir qué tal funcionó. ¡Ningún alumno aprendía un solo dato que no tuviera su premio! Y cuando llegaba de la escuela un muchacho inteligente, ¡recibía más dinero por aprender de lo que nos pagaban a nosotros por enseñarle! Entonces surgió la moda más disparatada de todas.
—¿Qué, otra moda? –dije.
—Es la última –dijo el anciano–. Debo de haberle cansado con mi largo relato. Cada college(*) quería para sí a los muchachos inteligentes; de manera que adoptamos un sistema que habíamos oído que resultaba muy popular en Inglaterra: los colleges competían entre sí por los jóvenes, ¡que se subastaban al mejor postor! ¡Qué idiotas éramos! De un modo u otro, estaban obligados a venir a la universidad. ¡No hacía falta que les pagáramos! ¡Y todo nuestro dinero se iba en conseguir que los más listos fueran a un college en vez de a otro! La competencia era tan fuerte que al final los simples pagos monetarios no bastaron. Cualquier college que quisiera conseguir a algún joven especialmente brillante tenía que abordarlo en la estación y perseguirlo por las calles. El primero que lo alcanzase tenía derecho a llevárselo.
(*) En el Reino Unido, las universidades tradicionales como Oxford y Cambridge son federaciones de colleges: instituciones autónomas de enseñanza superior que ofertan distintas carreras académicas y que poseen órganos de dirección independientes. [N. del T.]
“Ocho o 9 directores de college se habían reunido a las puertas (no se permitía la entrada a ninguno), y el jefe de estación había dibujado una línea en la acera, e insistía en que todos permanecieran detrás de la misma. ¡Las puertas se abrieron de golpe! El joven salió disparado a través de ellas y enfiló como un relámpago calle abajo, ¡mientras los directores proferían verdaderos gritos de emoción al verlo! El supervisor dio la salida, mediante la vieja fórmula establecida: «¡Semel! ¡Bis! ¡Ter! ¡Currite!»(*), ¡y la caza dio comienzo! ¡Oh, era algo digno de verse, créame! En la primera esquina el alumno tiró su lexicón de griego; más adelante, su manta de viaje; después varios objetos pequeños; a continuación su paraguas; por último, lo que supongo más apreciaba, su pequeña maleta, pero el juego había acabado: el esférico director de… de…
—¿De qué college? –pregunté.
—… de uno de ellos –reanudó su relato– había puesto en práctica la teoría (su propio descubrimiento) de la velocidad acelerada, y atrapó al joven justo enfrente de donde yo me encontraba. ¡Nunca olvidaré aquel frenético y emocionante forcejeo! Pero pronto llegó a su fin. ¡Era imposible escapar de aquellas manazas huesudas!
—¿Puedo preguntarle por qué se refiere a él como el «esférico» director? –dije.
—El epíteto aludía a su forma, que era una esfera perfecta. ¿Usted es consciente de que una bala, otro ejemplo de esfera perfecta, cuando cae en línea totalmente recta, se mueve con velocidad acelerada?
Yo asentí en silencio.
—Pues bien, mi esférico amigo (como me enorgullezco en llamarlo) se entregó a la investigación de las causas de ello. Descubrió que eran 3. Uno: que es una esfera perfecta. Dos: que se mueve en línea recta. Tres: que su movimiento no es ascendente. Cuando estas 3 condiciones se cumplen, uno obtiene velocidad acelerada.
—Me parece que no –dije–, si me permite discrepar. Imagine que aplicamos la teoría al movimiento horizontal. Si una bala se dispara horizontalmente, esta…
—… no se mueve en línea recta –terminó tranquilamente mi frase.
—Tiene usted razón –reconocí–. ¿Qué hizo su amigo a continuación?
—Lo siguiente era aplicar la teoría, como usted correctamente sugiere, al movimiento horizontal. Pero el cuerpo que se desplaza, que tiende siempre a caer, necesita un apoyo constante, si ha de moverse en una verdadera línea horizontal. «Entonces», se preguntó, «¿qué proporcionará apoyo constante a un cuerpo en movimiento?». Y su respuesta fue: «¡Las piernas humanas!». ¡Ese fue el descubrimiento que inmortalizó su nombre!
—¿Que era…? –dije a modo de indirecta.
—No lo he mencionado –fue la delicada contestación de mi sumamente insatisfactorio informador–.
(*) Versión latina de «¡A la de una! ¡A la de dos! ¡A la de tres! ¡Ya!».”
“Ahora le voy a decir cómo nos curamos de esa moda absurda de pujar unos contra otros por los estudiantes más listos, ¡igual que si fueran artículos de una subasta! Justo cuando la moda había alcanzado su punto álgido, y uno de los colleges había anunciado una beca de mil libras anuales, uno de nuestros turistas nos trajo el manuscrito de una antigua leyenda africana… casualmente llevo una copia de la misma en mi bolsillo. ¿Quiere que se la traduzca?”
“Entonces, con uno de esos convulsivos sobresaltos que le despiertan a uno en el momento exacto en que va a quedarse dormido, me di cuenta de que los profundos tonos musicales que me emocionaban no pertenecían a Mein Herr, sino al conde francés. El anciano seguía aún estudiando el manuscrito.”
“Era una necesidad política (o eso nos aseguró y nosotros le creímos, aunque jamás lo hubiéramos sabido hasta ese momento) que existiesen 2 partidos para cada cuestión y sobre cualquier tema. En política, los 2 partidos, que ustedes habían encontrado necesario instituir, se llamaban, según nos contó, Whigs y Tories.(*)
(*) Whigs y Tories eran los nombres que recibían respectivamente las facciones liberal y conservadora del Parlamento inglés hasta mediados del s. XIX.”
“…estos 2 partidos, que siempre mostraban una hostilidad crónica mutua, se turnaban en la dirección del Gobierno, y, según creo, el partido que resultaba no estar en el poder recibía el nombre de «oposición», ¿cierto?
—Ese es el nombre –asentí–. Desde el principio ha habido, siempre que hemos tenido Parlamento, 2 partidos, uno en el poder y otro en la oposición.
—Bien, la función de los «gobernantes» (si puedo llamarlos así) era hacer todo lo posible por el bienestar de la nación, en cuestiones tales como declarar guerras y paces, tratados comerciales, etc., ¿no es así?
—Sin duda –dije.
—Y la función de los «opositores» era (según nos aseguró nuestro viajero, aunque en un principio nos costase mucho creerlo) impedir que los «gobernantes» tuvieran éxito en cualquiera de esas cosas, ¿cierto?
—Criticar y enmendar sus medidas –lo corregí–. ¡Sería antipatriótico obstaculizar al Gobierno en sus acciones por el bien de la nación! Siempre hemos considerado al patriota el mayor de los héroes, ¡y que un espíritu antipatriótico es uno de los peores males humanos!”
“Le puedo asegurar –escribe– que, por antipatriótico que tal vez le parezca, la función reconocida de la «oposición» es obstaculizar, de cualquier modo no prohibido por la ley, la acción del Gobierno. Este proceso se denomina «obstrucción legítima»; y el mayor triunfo que la «oposición» puede llegar a disfrutar es el de tener la oportunidad de señalar que, debido a su «obstrucción», ¡el Gobierno ha fracasado en todas las acciones que emprendió por el bien de la nación!
—Su amigo no lo ha expresado correctamente del todo –comenté–. La oposición se alegraría sin duda de señalar que el Gobierno ha fracasado por su propia culpa, ¡pero no que lo ha hecho a causa de la «obstrucción»!
—¿Usted cree? –contestó él apaciblemente–. Permita que le lea ahora este recorte de periódico que mi amigo adjuntó en su carta. Es parte de la crónica de un discurso público, realizado por un hombre de Estado que era por aquel entonces miembro de la oposición:
Al cierre de la sesión, pensaba que no tenían razón ninguna para estar descontentos con la suerte de la campaña. Habían derrotado al enemigo en todos los puntos. Pero la persecución debía continuar. Tan sólo tenían que presionar a un enemigo desorganizado y falto de moral.
—Y bien, ¿a qué etapa de su historia nacional cree usted que se estaba refiriendo el orador?
—En realidad, el número de guerras victoriosas que hemos librado durante el último siglo –contesté, con un cálido sentimiento de orgullo británico– es demasiado elevado para que adivine, con alguna posibilidad de éxito, en cuál nos encontrábamos inmersos en ese momento. Sin embargo, nombraré la India como la más probable. El Motín(*) había sido sin duda prácticamente aplastado en el momento en que se pronunció ese discurso. ¡Qué alocución más hermosa, viril y patriótica debió de ser! –exclamé en un arranque de entusiasmo.
(*) El Motín de la India o Rebelión de la India de 1857 fue un levantamiento del ejército cipayo de la Compañía de las Indias Orientales inglesa, que desembocó en otras sublevaciones populares y en un intento de restauración de los regímenes mogol y maratha en el subcontinente. La revuelta fue completamente sofocada un año después, con una durísima represión.”
—Nos pareció extraño, al principio –prosiguió, tras esperar educadamente mi respuesta unos momentos–, pero nuestro respeto por su nación era tan grande que, cuando nos hicimos a la idea, ¡lo aplicamos en todos los aspectos de la vida! Fue «el principio del fin» para nosotros. ¡Mi país nunca más volvió a levantar cabeza! –Y el pobre y anciano caballero emitió un hondo suspiro.
“El siguiente paso (tras reducir a nuestro Gobierno a la impotencia y poner freno a toda nuestra legislación útil, lo cual no nos llevó excesivo tiempo) fue introducir lo que llamábamos «el glorioso principio británico de la dicotomía» en la agricultura. Convencimos a muchos de los terratenientes de que dividieran a sus trabajadores en 2 partidos y les asignaran posturas enfrentadas. Se los llamaba, al igual que a nuestros partidos políticos, «gobernantes» y «opositores»; el trabajo de los gobernantes era arar, sembrar, o cualquier otra cosa que se necesitara, tanto como pudieran en un día, y al llegar la noche se les pagaba de acuerdo a la cantidad realizada; el trabajo de los opositores era obstaculizar el de los primeros, y se les pagaba del mismo modo proporcional. Los terratenientes descubrieron que tenían que pagar únicamente la mitad de dinero que antes en salarios, y no advirtieron que la cantidad de trabajo realizada era de tan sólo una cuarta parte de la que se hacía previamente; de manera que, en un primer momento, acogieron la medida con gran entusiasmo.”
“En un breve espacio de tiempo, las cosas se acomodaron a una rutina regular. No se realizaba ningún trabajo en absoluto. De manera que los gobernantes no obtenían dinero, y los opositores recibían la paga completa. Y los terratenientes nunca descubrieron, hasta que la mayoría de ellos estuvieron arruinados, que los granujas habían acordado esa situación, ¡y se repartían la paga entre ellos! Mientras aquello duró, ¡se producían visiones curiosas! No son pocas las veces que he visto a un labrador, con 2 caballos enganchados al arado, esforzándose al máximo por hacerlo avanzar, al tiempo que el labrador de la oposición, con 3 burros sujetos al extremo contrario, ¡se afanaba con todas sus fuerzas en hacerlo retroceder! ¡Y el arado no se movía ni un ápice en ninguna de las 2 direcciones!”
“«Como el daño ya está hecho, quizá sea
usted tan amable de hacer las maletas,
pues 2 (su hija y su yerno) son compañía,
mas 3 no entran en dicha categoría.
Iniciaremos un programa de ahorro;
para obtener efectivo hallaré el medio.
¡Y no crea, suegra, que meterá el morro
en todo ello», bramó Tottles (e iba en serio).
La música pareció desvanecerse. Mein Herr estaba hablando de nuevo con su voz normal.
—Dígame una cosa más –pidió–. ¿Estoy en lo cierto al pensar que en sus universidades, aunque un hombre permanezca en una tal vez 30 o 40 años, lo examinan, una vez y no más, al final de los primeros 3 o 4?
—Así es, sin duda –admití.
—Entonces, ¡prácticamente examinan a un hombre al comienzo de su carrera! –dijo para sí mismo el anciano, más que para mí–. ¿Y qué garantías tienen de que retiene el conocimiento por el cual lo han recompensado… por adelantado, podríamos decir?
—Ninguna –reconocí, sintiéndome un poco desconcertado ante la deriva de sus comentarios–. ¿Cómo logran ustedes ese objetivo?
—Examinándolo al final de sus 30 o 40 años, no al principio –respondió con tranquilidad–. De media, el conocimiento que se halla entonces es de 1/5 aproximadamente del que había inicialmente, produciéndose el olvido a un ritmo muy constante, y aquel que olvida menos, se lleva el mayor honor y la mayor recompensa.”
“…Cuando un hombre parece estar volviéndose ignorante, o estúpido, de un modo alarmante, algunas veces se niegan a seguir sirviéndole. ¡No tiene usted ni idea de con qué entusiasmo comienza a refrescar un hombre los conocimientos de ciencias o idiomas que había olvidado cuando su carnicero le ha cortado el suministro de ternera y carnero!
—¿Y quiénes hacen de examinadores?
—Los jóvenes que acaban de llegar, rebosantes de saber. Le resultaría curioso –prosiguió– ver a unos simples muchachos examinando a tales ancianos. Conocí a un hombre al que pusieron a examinar a su propio abuelo. Fue un poco doloroso para ambos, sin duda. El añoso caballero estaba calvo como una bola de billar…
—¿Cuán calvo sería eso? –No tenía ni idea de por qué había hecho esa pregunta. Me dio la sensación de que se me estaba reblandeciendo el cerebro.”
“Había una vez un datón… un datón muy pequeño… ¡un datón muy diminutísimo! ¡Jamás se vio datón tan enano!…”
—¿Y nunca le pasó nada, Bruno? –pregunté yo–. ¿No tienes ninguna otra cosa que contarnos de él, aparte de que era tan diminuto?
—Nunca le sucedió nada –repuso Bruno con solemnidad.
—¿Y por qué? –planteó Silvia, la cual estaba sentada con la cabeza sobre el hombro de su hermano, esperando pacientemente una oportunidad para comenzar su propia historia.
—Podque era demasiado diminuto –explicó Bruno.
—¡Esa no es excusa! –dije–. Por minúsculo que fuese, le podría haber pasado alguna cosa.
Bruno me dirigió una mirada compasiva, como si considerase que yo era muy estúpido.
—Era demasiado diminuto –repitió–. Si le pasara algo, moriría… ¡era de lo más diminutísimo!
—¡Ya basta de hablar de su tamaño! –interpuso Silvia–. ¿Aún no has inventado nada más sobre él?
—Todavía no.
—Pues, entonces, ¡no deberías empezar una historia hasta que sepas cómo seguir! Ahora calla, sé bueno y escucha la historia que he pensado yo.
Y Bruno, que había agotado ya prácticamente toda su inventiva, por haber empezado de manera demasiado precipitada, se resignó en silencio a prestar atención.
—El viento susurraba entre los árboles –«¡Menudos modales!», interrumpió Bruno. «Eso da igual», le contestó Silvia– y había caído la noche… una hermosa noche con luna, y los búhos ululaban… —¡Haz como que no eran búhos! –rogó Bruno, acariciando la mejilla de su hermana con su manita regordeta–. No me gustan los búhos. Tienen unos ojos muy gdandísimos. ¡Haz como que eran pollos!
—¿Te asustan sus enormes ojos, Bruno? –pregunté.
—A mí no me asusta nada –contestó Bruno en el tono más despreocupado que pudo poner–; son feos con esos ojazos. Cdeo que si lloraran, las lágdimas serían tan gdandes… ¡como la luna! –Se echó a reír de manera alegre–. ¿Alguna vez lloran los búhos, hombde señod?
—Ninguna vez lloran –respondí en actitud seria, tratando de emular la forma de hablar de Bruno–; no tienen nada de qué lamentarse, ¿sabes?
—¡Oh, eso no es veddad! –exclamó Bruno–. ¡Les da muchósima pena cuando matan a los pobdes datones!
—Pero me figuro que no será así si tienen hambre.
—¡Usted no sabe nada de búhos! –apuntó Bruno desdeñoso–. Cuando tienen hambde, les da mucha, mucha pena habed matado a los datoncitos, podque si no lo habiesen hecho tenerían algo para cenad, ¿sabe usted?
—¡No hablaba de gazapo de equivocación, tonta! –respondió Bruno con un alegre brillo en los ojos–. ¡Gazapos de los que coren pod el campo!
—¡No digas que «picó»! –suplicó Bruno–. Sólo las cosas pequeñas pican… cositas finas y codtantes, con filo…
“Háblanos pod favod del picnic de Bduno, ¡y no de leones moddisqueantes”
“No se pueden consedvad pdomesas si no hay sal, podque se echan a pedded. Y consedvaba su cumpleaños en el segundo estante.”
—¿Cuánto tiempo lo tuvo? –pregunté yo–. Nunca puedo conservar el mío más de veinticuatro horas.
—¡Pero si un cumpleaños ya dura eso pod sí solo! –exclamó Bruno–. ¡Usted no sabe consedvadlos! ¡Este niño tuvo el suyo un año entero!
—Ser bueno ya es una especie de regalo, ¿no crees? –declaré.
—¡Una especie de degalo! –repitió Bruno–. ¡A mí me parece una especie de castigo!
—¡Oh, Bruno! –terció Silvia, casi con tristeza–. ¿Cómo puedes decir eso?
–Acto seguido, se sentó muy derecho y puso una cara ridículamente solemne–. Pdimero uno debe sentadse más tieso que velas…
“«¿Pod qué no te has cepillado el pelo? ¡Ve a cepilládtelo ahora mismo!». Luego: «¡Oh, Bduno, no debes doblad las hojas de las madgaritas!». ¿Apdendió usted a deletdead con madgaritas, hombde señod?”
“los niños que se aprenden sus lecciones a la perfección, siempre conservan sus cumpleaños, ¿sabe? De modo que, como no podía ser de otro modo, ¡ese niño mantuvo el suyo!”
—Puedes llamadlo Bduno, si quieres –comentó el pequeñín con aire indiferente–. No era yo, pero hace más interesante la historia.
“Y la vaca dijo: «¡Muuu! ¿Qué vas a hacer con toda esa leche?». A lo que Bruno contestó: «Por favor, señora, la quiero para mi picnic». La vaca contestó a su vez: «¡Muuu! ¡Pero espero que no la vayas a hervir!». Y Bruno dijo: «¡Claro que no! ¡La leche recién ordeñada está tan buena y calentita que no hace falta hervirla!»”
—No era un glotón, sabe usted, pod celebdad el picnic totalmente solo –quiso aclarar Bruno, tocándome el moflete para llamar mi atención–. Lo que pasa es que no tenía hedmanos ni hedmanas.
—¡Pero Bduno no estaba asustado! –aclaró el propietario del nombre–. ¡Así que siguió siendo negdo!
—¡No, qué va! ¡Siguió siendo rosa! –rio Silvia–. Si fueras negro, no te daría besos como este, ¿sabes?
«… si se acercaba un niño regordete y jugoso, ¡solía abalanzarme sobre él y zampármelo! ¡Oh, no tenéis ni idea de lo delicioso que resulta… un niño suculento!»
—«¡Oh, hubo un desayuno nupcial de lo más encantador! En un extremo de la mesa había un pudin de pasas. ¡Y en el otro un hermoso cordero asado! ¡Oh, no os imagináis lo delicioso que resulta… un buen cordero asado!» El cordero dijo entonces: «¡Oh, señor, le ruego que no hable sobre comerse corderos! ¡Hace que me entren escalofríos!». A lo que el león contestó: «Oh, bueno, ¡no hablaremos de eso, pues!».
—Lo que dijo el león: «Ahora, corderito tonto, vete a casa con tu madre y nunca vuelvas a hacer caso a viejos zorros. Y sé muy bueno y obediente».
»Lo que el león le dijo a Bruno: «Ahora, Bruno, lleváte esos zorritos a casa contigo y enséñalos a ser buenos y obedientes. ¡No como ese viejo malvado sin cabeza!» –«Sin ninguna cabeza», remachó Bruno.
»Lo que Bruno le dijo a los pequeños zorros: «A ver, zorritos, vais a recibir vuestra primera lección de buen comportamiento. Voy a meteros en la cesta, junto con las manzanas y el pan, y no debéis comeros ni las unas ni lo otro, ni nada de nada, hasta que lleguemos a mi casa, y entonces os daré de cenar».
»Lo que los zorritos le dijeron a Bruno: nada.
«Zorrito mayor, ¿te has comido tú las manzanas?». Y el zorrito mayor respondió: «¡No, no, no!». –Resulta imposible describir el tono con el que Silvia repitió este veloz y conciso «¡no, no, no!». Alcanzo como mucho a decir que fue como si un patito excitado hubiese tratado de emitir las palabras: demasiado rápido para ser un graznido de pato y, sin embargo, demasiado áspero para tratarse de ninguna otra cosa–. Bruno dijo entonces: «Zorrito mediano, ¿te has comido tú las manzanas?». Y el zorrito mediano contestó: «¡No, no, no!». Luego Bruno dijo: «Zorrito menor, ¿te has comido tú las manzanas?». Y el zorrito menor intentó articular: «¡No, no, no!», pero tenía la boca tan llena que le fue imposible, y sólo pudo decir: «¡Uac, uac, uac!»;
“–«¿Qué significa ‘hete aquí’?», preguntó Bruno. «¡Silencio!», contestó Silvia–.”
—«Zorrito mayor –continuó Silvia, abandonando la forma narrativa en su entusiasmo–, tú has sido tan bueno que apenas puedo creer que me hayas desobedecido, pero me estoy temiendo que te has comido a tu hermana pequeña.» Y el zorrito mayor dijo: «¡Uauac, uauac!», y entonces algo hizo que se atragantara. Bruno miró dentro de su boca, ¡y estaba llena! –Silvia paró de hablar para tomar aliento; Bruno se tumbó entre las margaritas y me lanzó una mirada de triunfo. «¿No es fabuloso, hombde señod?», dijo. Yo me esforcé por adoptar un tono crítico: «Es fabuloso», contesté, «¡aunque aterrador!». «Puede sentadse un poquitín más cedca de mí, si lo desea», ofreció Bruno.
—Así, Bruno dijo: «Zorrito mayor, ¿te has comido a ti mismo, granuja?». Y este dijo: «¡Uauac!». Y Bruno vio entonces que lo único que quedaba en la cesta era ¡la boca del zorrito! Así que la cogió, la abrió y ¡sacudió y sacudió! Y, por fin, ¡consiguió sacar al zorrito de su propia boca! Y luego dijo: «¡Abre otra vez la boca, pequeño malvado!». ¡Y sacudió y sacudió, hasta que logró sacar al zorrito mediano! Y a continuación ordenó a este último: «¡Ahora abre tú la boca!». ¡Y sacudió y sacudió, hasta que logró sacar al zorrito menor, junto con todas las manzanas, y todo el pan!
“Y aprendieron sus lecciones del derecho y del revés, y cabeza abajo. Y Bruno por fin hizo sonar otra vez la gran campanilla. «¡Tin, tin, tin! ¡A cenar, a cenar, a cenar!» Y cuando los zorritos bajaron… –«¿Llevaban delantales limpios?», interrogó Bruno. «¡Por supuesto!», respondió Silvia. «¿Y cucharas?» «¡Sabes que sí!» «No estaba seguro», dijo Bruno– ¡lo hicieron más lentos que un caracol! Y dijeron: «¡Oh! ¡No habrá cena! ¡Sólo el gran vergajo!». Pero cuando entraron en la habitación, ¡vieron una cena magnífica! –«¿Con bollos?», preguntó Bruno a gritos y dando palmas–. Con bollos y bizcocho y… –«¿… y mermelada?», sugirió Bruno–. Sí, mermelada… y sopa… y… –«¡… y confites!», intervino Bruno nuevamente, y Silvia pareció satisfecha.”
“…y jamás volvieron a comerse unos a otros… ¡ni a sí mismos!”
“Y, en el silencio subsiguiente, la última estrofa de la canción de Tottles resonó por la habitación.
Ved qué tranquila reside la pareja
en su nuevo nidito de las afueras.
La mujer, entre lágrimas, resignada,
acepta llevar una vida más llana.
Pero de rodillas pide una merced:
«¡Tesorito, no te enfades, te lo ruego:
puede que mamá venga por 2 o 3…».
«¡Ni pensarlo!», aulló Tottles (e iba en serio).”
—¡Pues claro! –profirió en voz alta lady Muriel–. ¡Bruno! ¿Dónde estás, bonito?
Pero no contestó ningún Bruno; aparentemente, los 2 niños habían desaparecido de forma tan súbita, y misteriosa, como la canción.
“Quedaban únicamente unos 8 o 9 –a los que el conde les estaba explicando, por vigésima vez, cómo había estado mirando a los niños durante la última estrofa de la canción; cómo había echado entonces una ojeada por la habitación, para ver qué efecto había tenido «la gran nota de pecho» sobre su audiencia, y cómo, al mirar otra vez, ambos habían desaparecido– cuando empezaron a oírse exclamaciones de consternación por todas partes, momento en que el conde finalizó bruscamente su relato para unirse al clamor.”
“Los invitados que aún quedaban allí dieron la impresión de estar más que contentos de irse, dejándonos solos al conde y a nosotros 4.”
—¿Quién son, entonces, estos adorables niños, le ruego me diga? –preguntó–. ¿Por qué vienen, por qué van, en este modo tan poco ordinario?
“El conde pareció disponerse a hacer más preguntas, pero se contuvo.
—La hora se vuelve tarde –señaló–. Le deseo una muy buena noche, milady. Me traslado a mi cama, para soñar… ¡si es que, en realidad, no soy soñando ya! –Dicho lo cual, abandonó presto la habitación.
—¡No se vaya todavía, no se vaya! –rogó el earl cuando me preparaba para seguir al conde–. ¡Usted no es un invitado!, ¿sabe? ¡Los amigos de Arthur están aquí en su casa!”
“La majestad del pensamiento reemplaza el trabajo manual. El intenso esfuerzo intelectual de un hombre, más los golpecitos a un puro, equivalen a las ideas banales, añadiendo la labor de bordado más elaborada, de una mujer. ¿Esa es tu opinión, no es cierto, sólo que mejor expresada?”
—Descanso del cuerpo y actividad de la mente –interpuse–. Hay algún escritor que dice que ese es el summum de la felicidad humana.
Não seria ao revés?
“resulta imposible imaginar cualquier forma de vida, o raza de seres inteligentes, en la que la verdad matemática perdiese su razón de ser.”
“Suponga que descubre un remedio para alguna enfermedad que hasta la fecha se creía incurable. Bien, es algo delicioso en el momento, sin duda; tremendamente interesante; tal vez le reporte fama y fortuna. Pero ¿luego qué? Centre su mirada en el futuro, unos pocos años después, en una vida en la que no existen las enfermedades. ¿De qué vale, entonces, su descubrimiento? Milton hace prometer demasiado a Jove.”
—El caso de la ciencia militar resulta aún más evidente –señaló el earl–. Sin pecado, la guerra sería sin duda imposible. Aun así, cualquier mente que haya tenido en esta vida algún interés profundo, no pecaminoso en sí, encontrará por sí sola con seguridad alguna línea de trabajo posterior que le agrade. Puede que Wellington no tuviera más batallas que librar y, con todo,
No dudamos que, para alguien tan leal,
otras tareas más nobles debe haber
que la batalla que libró en Waterloo,
¡y la victoria siempre suya ha de ser!(*)
(*) Tennyson, Ode on the death of the Duke of Wellington
“Tomad el caso de la matemática pura, por ejemplo: una ciencia independiente de nuestro presente entorno. Yo mismo la he estudiado un poco. Considerad el tema de las circunferencias y elipses: lo que llamamos las «curvas de segundo grado». En una vida futura, que un hombre descubriera absolutamente todas sus propiedades sería únicamente cuestión de unos años (o de cientos de años,…) (…) podría pasar a las curvas de tercer grado. Pongamos que con ellas tardara 10 veces más (como veis, disponemos de tiempo ilimitado). Me resulta difícil imaginar que su interés en la materia durara siquiera tanto, y, aunque no existe límite al grado de las curvas que podría estudiar, ciertamente el tiempo necesario para agotar toda la novedad y el interés del tema sería completamente finito, ¿no? E igual con todas las demás ramas de la ciencia.”
“«¿Y ahora qué? Con nada más por aprender, puede uno descansar satisfecho de conocimientos, con toda la eternidad aún por delante?» (…) A veces he pensado que uno podría, en esa situación, decir: «Es mejor no ser», y rezar por la aniquilación personal: el nirvana de los budistas.”
“Pero con el paso de los eones, todas las razones creadas alcanzarían finalmente y sin duda alguna el mismo nivel límite de saciedad. Y, llegados a ese punto, ¿qué ilusión queda?”
GISNO 16/17: “Me he imaginado a un niño pequeño, que juega con juguetes en el suelo de su cuarto, y que es capaz, no obstante, de razonar y de pensar sobre cómo será su vida 30 años más tarde. [2035 é logo ali] ¿No podría ocurrir que se dijera a sí mismo: «Para entonces me habré cansado ya de juegos de cubos y bolos. ¡Qué aburrida será la vida!»? Sin embargo, si avanzamos esos 30 años, descubrimos que es un gran estadista, lleno de intereses y que experimenta placeres mucho más intensos de lo que su vida como bebé podía ofrecerle; placeres totalmente inconcebibles para su mente infantil y que ningún lenguaje acorde sería capaz de describir en absoluto.”
“La música del Cielo puede ser algo que esté más allá del poder de nuestra imaginación. ¡Pero aun así, la música terrenal es hermosa! Muriel, hija mía, ¡cántanos algo antes de que nos vayamos a la cama!”
—¡Y nuestra breve vida aquí –dijo el earl a continuación– es, respecto a esa hora grandiosa, como un día de verano para un niño! El cansancio se va apoderando de uno a medida que la noche avanza –añadió, con un deje de tristeza en su voz– ¡y empieza a desear irse a la cama! Y escuchar esas gratas palabras: «¡Vamos, pequeño, es hora de dormir!».
—¡Oh, Bruno! –exclamó Silvia–. ¿Es que no sabes que los búhos acaban de despertarse? Pero las ranas se fueron a la cama hace un siglo.
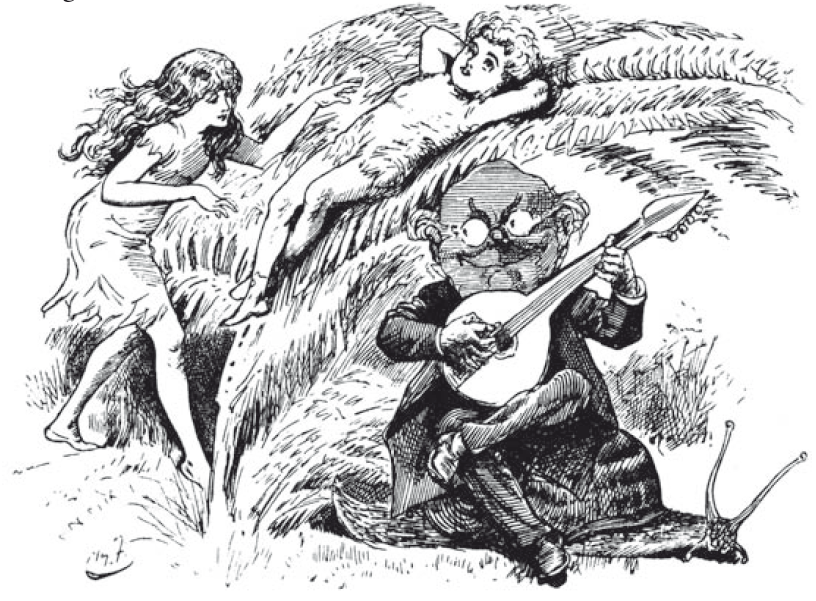
“Entonces comprendí cómo uno en ocasiones, al cruzar un bosque una tarde en calma, ve una hoja de helecho que se mece sin parar, totalmente por sí sola. ¿Te ha pasado a ti alguna vez? La próxima, trata de ver al hada que duerme sobre ella, si puedes, pero hagas lo que hagas, no cojas la hoja; ¡deja dormir a la criaturita!”
—¡Ya puede usted dar las buenas noches! –rio lady Muriel, levantándose y cerrando la tapa del piano mientras hablaba–. ¡Cuando no ha parado de cabecear todo el tiempo que he estado cantando para usted! A ver, ¿de qué trataba la canción? –demandó imperiosamente.
“Lady Muriel abrió la marcha hasta el salón de fumar, donde, ignorando todas las costumbres de la sociedad e instintos caballerosos, los 3 Señores de la Creación nos acomodamos en unas mecedoras bajas y dejamos que la única dama presente se moviera grácilmente entre nosotros para satisfacer nuestras necesidades en forma de refrescos, cigarrillos y lumbre. No es cierto: fue uno de los 3, únicamente, el que tuvo la caballerosidad de ir más allá del habitual «gracias» y de citar la exquisita descripción del poeta de cómo Geraint se sintió conmovido, al ser servido por Enid(*)
(*) De Idylls of the king, de Tennyson”
“¡Qué delgadas parecen ser las barreras que separan a un cristiano de otro cuando uno ha de enfrentarse con los grandes acontecimientos de la vida y la realidad de la muerte!”
(*) “El wesleyanismo es una rama del protestantismo cristiano que se fundamenta en las creencias y obras teológicas de los hermanos y reformistas evangélicos del s. XVIII John y Charles Wesley.”
“«¿Pero hay un médico allí?», escuchamos decir a Arthur, y una voz profunda, que no habíamos oído hasta entonces, contestó: «Muerto, señor. Falleció hace 3 horas».
Lady Muriel se estremeció y ocultó el rostro entre las manos, pero en ese momento cerraron con cuidado la puerta principal, y no oímos nada más.”
—Muriel… amor mío… –Dejó de hablar y los labios le temblaron, pero enseguida continuó con más seguridad.
»Muriel… cariño… me… requieren… en la ensenada.
—¿Es imprescindible que vayas? –suplicó ella; acto seguido se levantó de su asiento y apoyó las manos en los hombros de su prometido, con sus grandes ojos cuajados de lágrimas fijos en el rostro de él–. ¿Es imprescindible, Arthur? Quizá suponga… ¡la muerte!
Él la miró a los ojos sin acobardarse.
—Supone la muerte –dijo, en un ronco susurro–, pero… cariño… me llaman. Y ni siquiera mi vida misma… –Le falló la voz, y no añadió más.
Durante un instante ella permaneció totalmente en silencio, con los ojos alzados en una mirada de impotencia, como si incluso las oraciones fueran ahora inútiles, al tiempo que sus facciones se agitaban y estremecían con la gran agonía que estaba soportando. Entonces pareció llegarle una súbita inspiración que iluminó su semblante con una dulce y extraña sonrisa.
—¿Tu vida? –repitió ella–. ¡No puedes darla, pues no te pertenece!
Arthur se había recuperado para entonces, y pudo responder con absoluta firmeza:
—Eso es cierto –dijo–. Ya no me pertenece a mí, sino a ti, mi… ¡futura esposa! Y tú me… ¿me prohíbes que vaya? ¿No me dejarás marchar, querida mía?
Sin soltar las manos, lady Muriel apoyó suavemente su cabeza sobre el pecho de él. Nunca antes había hecho tal cosa en mi presencia, por lo que me di cuenta entonces de lo profundamente emocionada que debía de estar.
—Sí te dejaré –afirmó, en voz baja y tranquila–, con Dios.
—Y con los pobres de Dios –susurró él.
—Y con los pobres de Dios –agregó ella–. ¿Cuándo ha de ser, amor mío?
—Mañana por la mañana –respondió él–. Y tengo mucho que hacer hasta entonces.
“A las 8 de la mañana estábamos de vuelta en el Hall, y encontramos a lady Muriel, al earl y al viejo párroco esperándonos. Fue una procesión extrañamente triste y silenciosa la que llegó hasta la pequeña iglesia, y regresó de allí; y no pude evitar sentir que aquello se parecía mucho más a un funeral que a una boda; y eso era, de hecho, para lady Muriel: un funeral en vez de una boda; tal era el peso del presentimiento (como más tarde nos dijo) que albergaba de que su flamante marido se dirigía a su muerte.”
—Llevo todo lo que voy a necesitar como médico, ciertamente. Y mis propias necesidades personales son pocas: ni siquiera llevaré nada de mi guardarropa; hay un traje de pescador, de confección, esperándome en mi alojamiento. Iré únicamente con mi reloj, unos cuantos libros y… espera: hay un libro que me gustaría incluir, un Nuevo Testamento de bolsillo, para usarlo junto a los lechos de los enfermos y los moribundos…
—¡Llévate el mío! –pidió lady Muriel, que salió corriendo escaleras arriba para cogerlo–. No tiene nada escrito salvo «Muriel» –dijo al regresar con él–. ¿Quieres que ponga…?
“¿Acaso no eres tú mía? ¿Acaso –dijo recuperando su característica actitud pícara–, como diría Bruno, no me «pedteneces»?”
“«¿Estamos destinados, nosotros 4, a volver a encontrarnos alguna vez a este lado de la tumba?», me pregunté, mientras regresaba a casa. Y el repicar de una campana distante pareció responderme: «¡No! ¡No! ¡No!».”
“Nuestros lectores habrán seguido con doloroso interés las crónicas que hemos venido publicando cada cierto tiempo sobre la terrible epidemia que, en los últimos dos meses, se ha llevado a la mayoría de los habitantes de la aldea de pescadores colindante con el pueblo de Elveston. Los últimos supervivientes, que ascienden únicamente a 23 personas, de una población que, hace apenas 3 meses, superaba las 120, fueron desalojados el pasado miércoles, bajo la autoridad de la Junta Local, e instalados de manera segura en el Hospital del Condado: de modo que el lugar es ahora una auténtica «ciudad de los muertos», sin una sola voz humana que rompa su silencio.
El grupo de rescate consistió en 6 recios hombres, pescadores de los contornos, dirigidos por el médico residente del hospital, el cual acudió con dicho propósito, encabezando un convoy de ambulancias. Los 6 hombres habían sido seleccionados –de entre un número mucho mayor que se había ofrecido para esta «misión desesperada»– por su fuerza y robusta salud, pues la expedición se consideraba, incluso ahora, cuando la enfermedad ha pasado su pico de virulencia, no desprovista de peligro.”
“Nueve hombres, 6 mujeres y 8 niños componían los 23 pacientes. No ha sido posible identificarlos a todos, ya que algunos de los niños –sin familiares supervivientes– son bebés, y 2 hombres y una mujer no han sido capaces hasta el momento de ofrecer contestaciones racionales, al estar sus capacidades cerebrales completamente en suspenso.”
“Aparte de los pobres pescadores y sus familias, había sólo 5 personas a tener en cuenta, y se determinó, más allá de cualquier duda, que todas ellas figuraban entre los fallecidos. Es un triste placer hacer constar aquí los nombres de estos auténticos mártires que, sin duda, ¡merecen como el que más figurar en la gloriosa lista de los héroes de Inglaterra! Son los siguientes:
El Rvdo. James Burgess, magíster en Humanidades, y su mujer Emma. Era el párroco de la ensenada, cuya edad no alcanzaba los 30 años, y con únicamente 2 de matrimonio. En su casa se encontró un documento en el que constaban las fechas de sus muertes.
Junto a los suyos situaremos el honorable nombre del Dr. Arthur Forester, el cual, a la muerte del médico local, afrontó noblemente el inminente peligro de muerte, en vez de dejar a esa pobre gente abandonada en su hora de máxima necesidad. No se halló ningún registro de su nombre, ni de la fecha de su defunción, pero el cadáver fue fácilmente identificado, pese a ir vestido con un traje corriente de pescador (el cual se había procurado a su llegada a la aldea, según se sabe), por una copia del Nuevo Testamento, regalo de su esposa, que fue hallada sobre su pecho, cerca del corazón, y bajo sus manos cruzadas. No se consideró prudente retirar el cuerpo para su traslado a otro lugar de entierro, y, de acuerdo a ello, fue inhumado sin demora in situ, junto con otros 4 encontrados en distintas casas, con toda la debida reverencia. Su esposa, cuyo nombre de soltera era lady Muriel Orme, contrajo matrimonio con él la misma mañana en la que emprendió su misión de sacrificio.”
“Desde su ingreso en el hospital, 2 de los hombres y 1 de los niños han muerto. Se albergan esperanzas para todos los demás, aunque hay 2 o 3 casos en que las fuerzas vitales parecen encontrarse tan completamente agotadas que una recuperación final está en contra de todo pronóstico.”
“Me entristecía regresar al lugar y sentir que nunca jamás volvería a ver la jovial sonrisa de bienvenida que había aguardado mi llegada hacía tan pocos meses. «Y, con todo, si lo encontrase aquí –susurré, mientras seguía con ensimismamiento al mozo que llevaba mi equipaje en una carretilla–, y si ‘de pronto estrechara mi mano y preguntase mil cosas sobre mi hogar’, ello no… ‘ello no me resultaría extraño’(*)!»
(*) Versos extraídos del poema In memoriam de Tennyson, compuesto justamente en recuerdo de un amigo fallecido.”
“mis viejos y queridos amigos –pues así los consideraba, realmente, aunque casi no hacía ni medio año desde que los había conocido–: el earl y su hija enviudada.”
“Ella se retiró el velo de la cara al ver que me aproximaba y avanzó a mi encuentro con una sonrisa tranquila y una serenidad mucho mayor de la que habría podido esperar.
—¡Verle por aquí otra vez es casi como volver a los viejos tiempos! –dijo, en tono de verdadero agrado–. ¿Se ha pasado ya a ver a mi padre?”
—Sentémonos un rato y charlemos tranquilamente –sugirió ella. La calma, rayante en la indiferencia, con que se comportaba me sorprendió un poco. Apenas podía sospechar yo la férrea contención que se estaba imponiendo a sí misma.
—¿Recibió mi carta?
—Sí, pero fui posponiendo mi respuesta. Resulta tan difícil decir… por carta…
“Las compuertas habían cedido finalmente, y la ola de dolor fue la más terrible que jamás hube presenciado hasta el momento. Haciendo caso totalmente omiso de mi presencia, se arrojó sobre la hierba, enterrando el rostro en ella, y aferrándose con las manos a la pequeña cruz de mármol–. ¡Oh, precioso, precioso mío! –sollozó–. ¡Dios te tenía reservada una vida tan hermosa!
Me sobresaltó oír, de tal forma repetidas por lady Muriel, las mismas palabras de la adorable niña a la que había visto lamentarse con tanta amargura por la liebre muerta. ¿Se había transferido algún misterioso influjo del espíritu de aquella dulce hada, antes de su regreso a Hadalandia, al espíritu de la mujer que tanto cariño le tenía? La idea parecía demasiado descabellada para creerla.”
“El anciano se levantó de la silla, con una sonrisa, para darme la bienvenida, pero su autodominio era muy inferior al de su hija, y las lágrimas le surcaron el rostro cuando cogió mis manos entre las suyas, y las estrechó cálidamente.”
—¡Sé que usted toma el té de las 5 –me dijo, con la encantadora actitud vivaracha que tan bien recordaba–, incluso aunque le sea imposible imponer su traviesa voluntad a la ley de la gravedad, y hacer que las tazas desciendan por el espacio infinito un poco más rápido que el té!
Este comentario marcó el tono de nuestra conversación. Por tácito consenso, evitamos, durante aquel primer encuentro de los 2 tras su inmensa desgracia, los dolorosos temas que llenaban nuestros pensamientos, y charlamos como niños alegres que jamás hubieran conocido preocupaciones.
—…y mi padre intentó darle explicación por medio de un chiste espantoso relacionado con la expresión ad «naóseam». Pues bien, el perro soltó la pieza ósea, no porque le hubiera disgustado el juego de palabras, lo cual habría probado que era un perro con gusto, sino simplemente para descansar las mandíbulas, ¡pobrecillo! ¡Me dio tanta pena! ¿No quiere unirse a mi asociación benéfica para la dotación de bolsillos a los perros? ¿Qué le parecería a usted tener que llevar su bastón en la boca?
—Estoy totalmente de acuerdo –dijo lady Muriel–, pero ¿no condenan los autores ortodoxos esa opinión, porque sitúa al hombre al mismo nivel de los animales inferiores? ¿No marcan ellos una clara frontera entre la razón y el instinto?
—Esa era, ciertamente, la visión ortodoxa, hace una generación –explicó el earl–. La veracidad de la religión parecía sustentarse por completo en la afirmación de que el hombre era el único animal racional. Pero ya no es así. El hombre aún puede afirmar su derecho a ciertos monopolios, tales, por ejemplo, como el uso de un lenguaje que nos permite aprovechar el trabajo de muchos mediante la «división del trabajo». Pero la creencia de que disponemos del monopolio de la razón hace tiempo que fue desterrada. Y ello no se vio seguido, aun así, de ninguna catástrofe. Como dice un viejo poeta: «Dios sigue en su sitio».
Não tivesse pressa, sr. Carroll! Onde há divisão do trabalho e “razão” há crise e catástrofe!
(*) “Joseph Butler (1692-1752) fue un filósofo y teólogo inglés, obispo primero de Bristol y luego de Durham, autor de diversas obras de gran influencia en pensadores posteriores. En una de las más importantes, The analogy of religion, natural and revealed («Analogía de la religión, natural y revelada»), expone su visión de que no existen pruebas que demuestren que la «fuerza vital» de los animales desaparece a su muerte. [N. del T.]”
“A veces he pensado que lo único que podría llegar alguna vez a hacer que dejara de creer en un Dios perfectamente justo es el sufrimiento de los caballos…”
—Los sufrimientos de los caballos –planteé– están causados principalmente por la crueldad del hombre. De modo que es tan sólo uno de los muchos casos en los que el pecado hace sufrir a otros que no son el propio pecador. ¿Pero no encuentra mayores dificultades cuando el sufrimiento lo inflige un animal sobre otro? Pongamos, el de un gato que juega con un ratón. Suponiendo que no tuviese responsabilidad moral, ¿no es un misterio más oscuro que el de un hombre que fuerza a un caballo más allá del límite?
—Mencionó usted la «división del trabajo», hace un momento –dije–. Sin duda, es algo que alcanza una maravillosa perfección en una colmena de abejas, ¿no cree?
—Tan maravillosa, tan completamente sobrehumana –contestó el earl– y tan enteramente inconsistente con la inteligencia que muestran en otras cuestiones, que no me cabe ninguna duda de que es puro instinto, y no, como algunos sostienen, una razón de un nivel muy elevado. ¡Fíjese en la absoluta estupidez de una abeja cuando trata de pasar por una ventana abierta! No «intenta» pasar, en ningún sentido razonable de la palabra: ¡simplemente se va chocando aquí y allá hasta dar con la salida! De un cachorrito que se comportase así, diríamos que es imbécil. Y, sin embargo, ¡se nos pide que creamos que su nivel intelectual excede el de sir Isaac Newton!
—¡Trampa, trampa! –prorrumpió lady Muriel, en un tono triunfante de lo menos filial–. ¡Pero si tú mismo acabas de decir: «la mente de la abeja»!
—Pero no he dicho «mentes», hija mía –repuso el earl con suavidad–. Se me ha ocurrido, como solución más probable al «misterio de la abeja», que un enjambre posee una sola mente común. Estamos acostumbrados a ver una sola mente que anima un conjunto sumamente complejo de miembros y órganos, cuando estos se hallan unidos. ¿Cómo sabemos que es imprescindible una conexión material? ¿No podría bastar la mera proximidad? De ser así, ¡un enjambre de abejas no es más que un único animal cuyos muchos miembros no están ligados!
—Es una idea sorprendente –admití– que requiere una noche de descanso para su correcto entendimiento. Tanto la razón como el instinto me dicen que debería marcharme a casa. ¡Buenas noches, pues!
“Abandonamos el camino para internarnos bajo el sombrío dosel de la enramada, la cual formaba una estructura de una simetría casi perfecta, agrupada en encantadoras bóvedas de arista, o que se prolongaba, hasta donde alcanzaba la visión, en interminables naves centrales y laterales, coros y presbiterios, como si se tratara de una catedral fantasmal, erigida en sueños por un poeta trastornado.” Um matemático bêbado ou poeta (o que dá no mesmo) é mesmo coisa de outro mundo…
—Siempre, en este bosque –comenzó a decir lady Muriel tras un breve silencio (silencio que resultaba natural en aquella solitaria penumbra)–, ¡me da por pensar en las hadas! ¿Puedo hacerle una pregunta? –agregó de manera titubeante–. ¿Cree usted en las hadas?
El momentáneo impulso que sentí de hablarle de mis experiencias en aquel mismo bosque fue tan fuerte que tuve que hacer un verdadero esfuerzo por contener las palabras que acudían en tropel a mis labios.
—Si por «creer» se está refiriendo a «creer en su posible existencia», le digo que sí. Ya que en lo que respecta a su existencia real, naturalmente, se necesitarían pruebas.
—Decía usted, el otro día –continuó ella–, que aceptaría cualquier cosa, para la que hubiera indicios suficientes, que no fuese a priori imposible. Y me parece que mencionó los fantasmas como ejemplo de un fenómeno probable. ¿Serían las hadas otro caso?
—Así lo creo. –Me costó reprimir nuevamente el deseo de añadir más, pero aún no estaba seguro de que mi interlocutora fuese a aceptar mi confesión.
—¿Y tiene usted alguna teoría sobre qué tipo de lugar ocuparían en la Creación? ¡Dígame qué piensa acerca de ellas! ¿Tendrían, por ejemplo, suponiendo que tales seres existieran, responsabilidad moral de alguna clase? Quiero decir –su tono jocoso y despreocupado cambió de súbito a uno profundamente serio–, ¿serían capaces de pecar?
—Pueden razonar, quizás a un nivel inferior al de los hombres y las mujeres; nunca por encima, pienso yo, de las facultades de un niño; y, con absoluta seguridad, poseen sentido de la moral. Sería absurdo que existiera un ser así sin libre albedrío. De manera que ello me induce a concluir que tienen la capacidad de pecar.
—¿Cree, pues, en las hadas? –exclamó encantada, haciendo un repentino ademán, como si fuese a batir palmas–. Entonces, dígame, ¿qué razones tiene para ello?
Yo me resistía todavía a llevar a cabo la revelación que, estaba convencido, se acercaba.
—Creo que hay vida en todas partes, no únicamente material, no sólo aquella palpable a nuestros sentidos, sino también inmaterial e invisible. Creemos en nuestra propia esencia inmaterial, llámela «alma», o «espíritu», o como prefiera. ¿Por qué no iban a existir otras esencias similares a nuestro alrededor, no ligadas a un cuerpo visible y material? ¿No creó Dios este enjambre de alegres abejas para que danzaran bajo este sol durante una hora de gozo, sin otro objeto, que podamos concebir, que el de aumentar la felicidad general que sentimos?
A burrice de todo metafísico é sempre esta palavra: fim.
“Lady Muriel no hizo más preguntas. Continuó andando en silencio a mi lado, con la cabeza baja y las manos fuertemente entrelazadas. Se limitó, en tanto progresaba mi relato, a realizar alguna que otra inspiración brusca y superficial, como una niña que jadeara de gozo. Y le dije que nunca antes le había revelado a nadie ni en susurros mi doble vida, y mucho menos (pues la mía podría haber pasado por una ensoñación diurna) la doble vida de esos 2 adorables niños.
Y cuando le hablé de las locas travesuras de Bruno, se echó a reír de manera alegre; y cuando le hablé de la dulzura de Silvia, de su generosidad absoluta y su amor sin reservas, inspiró hondo, como alguien que recibe al fin unas preciosas noticias por las que el corazón ha suspirado largo tiempo; y por sus mejillas resbalaron lágrimas de felicidad, que se perseguían unas a otras.” O estágio da filha, princesa fada, pelo mundo humano terminou, teria dito seu pai e rei.
—He sentido muchas veces el intenso deseo de encontrarme con un ángel –susurró, en voz tan baja que apenas alcanzaba a oírla–. ¡Me alegro tanto de haber conocido a Silvia! Quedé prendada de esa niña desde el primer momento en que la vi… ¡Escuche! –se interrumpió bruscamente–. ¡Es Silvia cantando! ¡Estoy segura! ¿No reconoce su voz?
—He oído cantar a Bruno, más de una vez –dije–, pero nunca a Silvia.
—Yo sólo la he oído en una ocasión –repuso lady Muriel–. Fue el día que usted nos trajo aquellas misteriosas flores. Los niños habían salido corriendo al jardín, y yo vi a Eric venir en esa dirección, y me acerqué a la ventana para saludarlo; Silvia estaba cantando, bajo los árboles, una canción que jamás había oído. La letra era algo así: «Creo que es amor, siento que es amor». Su voz sonaba muy lejana, como en un sueño, pero era tan hermosa que no podía expresarse con palabras… tan dulce como la primera sonrisa de un bebé, o el primer destello de los blancos acantilados de Dover cuando uno regresa al hogar tras años llenos de tedio… una voz que parecía inundarlo a uno de paz y pensamientos divinos… ¡Escuche! –exclamó, interrumpiéndose otra vez por la emoción–. ¡Esa es su voz, y se trata de la misma canción!
“Nos quedamos totalmente callados, y un instante después los 2 niños aparecieron, dirigiéndose directamente hacia nosotros a través de un paso con forma de arco entre los árboles. Cada uno rodeaba al otro con un brazo, y el sol poniente dibujaba un halo dorado en torno a sus cabezas, como los que uno ve en las imágenes de los santos. Estaban mirando en nuestra dirección, pero era evidente que no nos veían, y no tardé en percatarme de que lady Muriel había entrado por una vez en un estado bien conocido por mí, y en el que ahora los 2 nos encontrábamos, el de «inquietud»; y de que, aunque nosotros pudiésemos ver perfectamente a los niños, éramos totalmente invisibles para ellos.”
“Dime: ¿cuál es el hechizo, cuando sus polluelos pían,
que incita al ave a volver a su nido?
¿O despierta a la cansada madre, cuyo bebé se desgañita,
para acunarlo hasta que se ha dormido?
¿Qué magia actúa sobre el infante, radiante de alegría,
que lo mueve a emitir gorgoritos?
Acto seguido tuvo lugar la más extraña de todas las experiencias extrañas que marcaron el maravilloso año cuya historia estoy escribiendo: la experiencia de oír cantar a Silvia por primera vez. Su parte era muy breve –apenas unas pocas palabras–, la cual entonó de una forma tímida, y realmente bajísima, casi inaudible, pero la dulzura de su voz resultaba simplemente indescriptible; nunca había oído sobre la faz de la tierra una música como aquella.”

“Es un secreto; nadie sabe cómo vino, ni cómo marchó:
¡pero el nombre del secreto es amor!”
—¡Qué bonitósimo! –exclamó el pequeñín, al pasar los 2 por nuestro lado, tan cerca que nos retiramos un poco para dejarles sitio, y parecía que sólo teníamos que extender una mano para tocarlos, pero no hicimos el intento.
—¡Es inútil que tratemos de detenerlos! –dije yo, mientras desaparecían en las sombras–. ¡Ni siquiera podían vernos!
“¡Han salido de nuestras vidas! –Exhaló otro suspiro; y los 2 guardamos silencio hasta que salimos al camino principal, en un punto cercano a mi alojamiento.”
“¡Buenas noches, querido amigo! Que nos veamos pronto… ¡y a menudo! –añadió con una afectuosa calidez que me llegó al corazón–. ¡«Pues pocos son aquellos a los que estimamos!»
—¡Buenas noches! –repuse–. Tennyson dijo eso de un amigo más digno que yo(*).
—¡Tennyson no tenía ni idea! –replicó ella descaradamente, con un toque de su antigua jovialidad infantil; después nos separamos.
(*) En su poema To the Rev. F. D. Maurice («Al reverendo F. D. Maurice»). [N. del T.]”
* * *
—¿Estará Uggug en el banquete? –preguntó Bruno. Ambos niños parecieron intranquilizarse ante la sombría alusión.
—¡Pues claro! –rio el profesor suavemente–. ¿Acaso no sabéis que es su cumpleaños? Se brindará a su salud y todo eso. ¿Qué sería el banquete sin él?
—Muchósimo más agdadable –dijo Bruno. Pero lo dijo apenas en un susurro, y nadie excepto Silvia lo oyó.
El profesor volvió a reír.
“Primero tendrá lugar la charla –explicó–. Es algo en lo que insiste la emperatriz. Dice que la gente comerá tanto en el banquete que tendrá demasiado sueño para atender en caso de que fuese después, y quizá tenga razón. Habrá un pequeño refrigerio, nada más llegar la gente; una especie de sorpresa para la emperatriz, ¿sabéis? Desde que ya no es… bueno, tan inteligente como antes… hemos creído aconsejable preparar pequeñas sorpresas para ella. Luego viene la charla…”
“¡Hoy es el día de la medicina! Sólo administramos medicamentos una vez por semana. ¡Si empezásemos a hacerlo a diario, los frascos no tardarían en quedar vacíos!”
—¿Qué?, ¡enfermar el día equivocado! –exclamó el profesor–. ¡Oh, eso sería inaceptable! ¡Un criado que se pusiera enfermo el día equivocado sería despedido fulminantemente! Esta es la medicina para hoy –prosiguió, bajando un gran frasco de un estante–. Yo mismo hice el preparado esta mañana temprano. ¡Pruébalo! –dijo, tendiéndole el frasco a Bruno–. ¡Moja el dedo y pruébalo!
—¿Que está asqueroso? –repuso el profesor–. ¡Naturalmente! ¿Qué sería la medicina, si no estuviese asquerosa?
—Agdadable –apuntó Bruno.
—Me disponía a decir… –dijo el profesor de manera titubeante, bastante sorprendido por la pronta réplica de Bruno– ¡que eso sería inaceptable! La medicina ha de saber mal, ¿sabes? Tenga la bondad de llevar este frasco al comedor de la servidumbre –le dijo al lacayo que contestó a la campanilla–, y dígales que es su medicina para hoy.
—¿Quién debe tomarla? –preguntó el lacayo, mientras se llevaba el frasco.
—¡Oh, aún no lo he decidido! –respondió el profesor con energía–. Iré enseguida a resolverlo. En cualquier caso, ¡dígales que esperen hasta que yo llegue! ¡Es realmente maravilloso –dijo, girándose hacia los niños– el éxito que he tenido en la cura de enfermedades! Estas son algunas de mis notas. –Cogió del estante una pila de papelitos, sujetos en grupos de 2 y 3–. Mirad, por ejemplo, este caso: «Pinche número 13 recuperado de fiebre común, febris communis». Y ved lo que pone en la nota adjunta: «Administré al pinche número 13 una dosis doble de medicina». ¿No es algo de lo que enorgullecerse?
“Uno puede conservar un medicamento durante años y años, ¡pero nadie quiere conservar jamás una enfermedad! Por cierto, venid a ver el estrado. El jardinero me pidió que fuera a comprobar si servía. Más vale que vayamos antes de que oscurezca.”
—¡Un anciano! –gritó el profesor, en tanto cruzaba rápidamente la habitación con gran entusiasmo–. ¡Debe de ser el otro profesor, que se perdió hace muchísimo tiempo!
—¡El banquete! –gritó el otro profesor, levantándose como un resorte y llenando la habitación con una nube de polvo–. En tal caso, más vale que vaya a… a pasarme un poco el cepillo. ¡Hay que ver cómo estoy!
—¡Y ahí sigue todavía ese simpático jaddinero! –exclamó Bruno encantado cuando salíamos al jardín–. ¡Seguro que lleva cantando esa misma canción desde que nos fuimos!
—¡Por supuesto que sí! –repuso el profesor–. Si dejara de hacerlo, no sería él, ¿sabes?
—¿Y quién sería? –quiso saber Bruno, pero el profesor pensó que lo mejor era hacer oídos sordos a la pregunta–.
—Es que quería saber qué comen los erizos, así que estoy reteniendo a este para ver si come patatas…
—Sería mucho mejor que retuviera una patata –sugirió el profesor–, ¡y que viera si el erizo se la come!
—¡Esa sería la forma correcta, sin duda! –exclamó el encantado jardinero–. ¿Vienen a ver el estrado?
“…mas luego advirtió que eran
2 reglas de 3 seguidas.
«¡Y este gran misterio –dijo–
pa mí es claro como el día!»
—Lleva meses enteros con esa canción –observó el profesor–. ¿Aún no ha terminado?
—Sólo queda una estrofa –contestó el jardinero apenado. Y, con lágrimas resbalándole por las mejillas, cantó la estrofa final:
Creyó ver un argumento
que en papa lo convertía:
mas luego advirtió que era
de jabón una pastilla.
«¡Algo tan horrendo –dijo–
mis esperanzas fulmina!»
Ahogándose en sollozos, el jardinero corrió a adelantarse unos metros respecto a los demás, con objeto de ocultar su emoción.”
—¡Oh, desde luego! –dijo el profesor–. Esa canción es la historia de su vida, ¿sabes?
Lágrimas provocadas por una compasión siempre a flor de piel relucieron en los ojos de Bruno.
—¡Me da muchósima pena que no sea el papa! –dijo–. ¿A ti no, Silvia?
—Bueno… no estoy segura –repuso Silvia de manera muy vaga–. ¿Eso le alegraría? –preguntó al profesor.
—El que no se alegraría sería el papa –observó este–. ¿No es precioso el estrado? –inquirió, cuando entramos en el pabellón.
—Bueno, no es exactamente una charla sobre magia –dijo el profesor, a la vez que colocaba unas cuantas máquinas de aspecto curioso sobre la mesa–. De todos modos, ¿qué sabes hacer? ¿Alguna vez has traspasado una tabla, por ejemplo?
—¡Muchas veces! –respondió Bruno–. ¿No es ciedto, Silvia?
El profesor se sorprendió claramente, aunque trató de disimularlo.
—Eso debe ser estudiado –murmuró para sí, mientras sacaba una libreta de notas–. Lo primero… ¿qué tipo de tabla?
—¡Díselo! –le susurró Bruno a Silvia, abrazándose a su cuello.
—Díselo tú –contestó Silvia.
—No puedo –dijo Bruno–. Es una palabda espinosa.
—¡Tonterías! –rio Silvia–. Eres capaz de decirla sin problemas, si haces el esfuerzo. ¡Vamos!
—Multi… –lo intentó Bruno–. Empieza así.
—¿De qué habla? –exclamó el confundido profesor.
—Se refiere a que ha repasado muchas veces la tabla de multiplicación –explicó Silvia.
El profesor puso cara de indignación y volvió a cerrar su libreta.
—Oh, pero eso es otra cosa totalmente distinta –dijo.
—Es un montón muy gdandísimo de otdas cosas –matizó Bruno–. ¿A que sí, Silvia?
Un estrepitoso toque de trompetas interrumpió aquella conversación.
“Me sorprendió enormemente el gran cambio que unos pocos meses habían obrado en los rostros de la pareja imperial. Una mirada perdida constituía ahora la expresión usual del emperador, mientras que en el rostro de la emperatriz aparecía y desaparecía, de manera intermitente, una sonrisa sin sentido.”
“¡Una mesa corriente de caoba! –gruñó, señalándola desdeñosamente con el pulgar–. ¿Por qué no se fabricó de oro, me gustaría saber?”
—¡Y luego está el bizcocho! ¡De pasas corrientes y molientes! ¡Por qué no se elaboró de… de… –Se produjo otra interrupción–. ¡Y el vino! ¡Un simple madeira de toda la vida! ¿Por qué no…? ¡Y esta silla! Eso es lo peor de todo. ¿Por qué no fue un trono? Las otras omisiones podrían disculparse, ¡pero lo de la silla es inaceptable!
—¡Lo que yo no puedo aceptar –terció la emperatriz, en exaltada sintonía con su furioso marido– es la mesa!
—¡Bah! –soltó el emperador.
—¡Es algo muy lamentable! –repuso con suavidad el profesor, en cuanto tuvo ocasión de hablar. Tras pensarlo un momento, reforzó el comentario–: ¡Todo –añadió, dirigiéndose a la concurrencia en general– es muy lamentable!
—¡Cuente unos chistes, profesor, ya sabe… sólo para que la gente se relaje y se sienta cómoda!
—¡Cierto, cierto, señora! –contestó con docilidad el profesor–. Este muchachito…
—¡No haga ningún chiste sobde mí, pod favod! –exclamó Bruno, al tiempo que los ojos se le llenaban de lágrimas.
—No lo haré si no quieres –dijo el bondadoso profesor–. Era sólo algo sobre una misión de infante-ría: un juego de palabras inofensivo… pero es igual. –Entonces se volvió hacia la multitud y se dirigió a ellos en voz alta–: ¡Siéntanse como 6! –voceó–. ¡Como 5! ¡Como 4! ¡Y como 3! ¡Entonces se sentirán como 2!
Hubo una sonora carcajada por parte de todos los asistentes, y después un gran número de susurros confundidos: «¿Qué ha dicho? Algo sobre comer, me parece…».
—Que traigan unas espinacas, profesor, ya sabe, para sorprender a los invitados.
—Si quiere sodpdended a la gente –apuntó Bruno–, debería ponedles danas vivas en la espalda.
“Pero la emperatriz ya había comido bastante y, de algún modo –no pude percatarme del proceso exacto–, todos nos vimos entonces en el pabellón, cuando el profesor se disponía a dar comienzo a la largamente esperada charla.
—En ciencia… de hecho, en la mayoría de las cosas… normalmente es mejor empezar por el principio. En algunas, por supuesto, es mejor empezar por el otro extremo. Por ejemplo, si uno quisiera pintar un perro de verde, lo más conveniente sería quizá empezar por la cola, ya que por ese lado no muerde. De modo que…
—¿Puedo ayudadle? –interrumpió Bruno.
—¡A pintad un pero de vedde! –exclamó Bruno–. ¡Usted puede empezad con la boca, y yo…!
“Un axioma, como saben, es algo que uno acepta sin contradicción. Por ejemplo, si yo dijese: «¡Aquí estamos!», sería aceptado sin oposición alguna, y es una buena forma de empezar una conversación. De manera que eso sería un axioma. O, de nuevo, suponiendo que yo dijese: «¡Aquí no estamos!», eso sería…
—¡… una bola! –gritó Bruno.
—¡Oh, Bruno! –dijo Silvia, en un susurro de amonestación–. ¡Pues claro que sería un axioma, si el profesor lo dijera!
—Tal vez fuese un «aquí-asoma» –replicó Bruno–, ¡pero no sería veddad!”
“Por ejemplo, tomen el axioma: «Nada es mayor que sí mismo»; esto es, «Nada puede contenerse a sí mismo». Cuántas veces se oye decir a la gente: «Estaba tan alterado, que era absolutamente incapaz de contenerse». ¡Pues claro que era incapaz! ¡El que estuviera alterado no tenía nada que ver en ello!
—¡Escuche una cosa! –saltó el emperador, que estaba empezando a ponerse un poco nervioso–. ¿Cuántos axiomas nos va a enunciar? A este ritmo, ¡no llegaremos a los experimentos hasta dentro de una semana!”
“Sólo hay –consultó nuevamente sus notas– 2 más que sean realmente necesarios.
—Pues léalos y pasemos a los especímenes –refunfuñó el emperador.
—El primer axioma –leyó en voz alta el profesor con gran premura– consta de las siguientes palabras: «Lo que es, es». Y el segundo, de estas otras: «Lo que no es, no es». Ahora vamos a pasar a los especímenes. La primera bandeja contiene cristales y otras cosas. –Acercó esta hacia sí y volvió a consultar su libreta–. Algunas de las etiquetas, debido a una adhesión insuficiente… –Entonces calló otra vez, y examinó cuidadosamente la página con sus gemelos–. No puedo leer el resto de la frase –dijo finalmente–, pero lo que dice es que las etiquetas se han despegado, y las cosas, mezclado…
—¡Deje que yo las vuelva a pegad! –gritó Bruno con entusiasmo, el cual empezó a lamer las etiquetas como si fuesen sellos postales y a colocarlas en los cristales y las demás cosas. Pero el profesor corrió a apartar la bandeja lejos de su alcance.
—¡Podrían acabar pegadas en los especímenes equivocados!, ¿sabes?”
—Nuestro primer espécimen –anunció, mientras colocaba el frasco delante del resto de cosas– es… es decir, se llama… –entonces lo levantó, y volvió a examinar la etiqueta, como si pensara que a lo mejor había cambiado desde la última vez que la miró– se llama aqua pura, agua corriente, el fluido que anima…
—¡Hip, hip…! –empezó a entonar el jefe de cocina entusiásticamente.
—¡… pero no embriaga! –se apresuró en continuar el profesor, a tiempo de detener por poco el «¡Hurra!» que estaba iniciándose.
–En aquel momento le hizo una seña al jardinero para que subiera al estrado, y con su ayuda empezó a montar lo que parecía una enorme caseta para perros, de la que salían proyectados por ambos lados unos tubos cortos.
—Pero ya hemos visto elefantes con anterioridad –refunfuñó el emperador.
—Sí, ¡pero no a través de un megaloscopio! –repuso el profesor exaltado–. Ustedes saben que no pueden ver una pulga, como es debido, sin una lente de aumentos… lo que llamamos un «microscopio». Pues bien, exactamente del mismo modo, uno no puede ver un elefante como es debido sin una lente de reducción. Hay una en cada uno de estos pequeños tubos. ¡Y esto es un megaloscopio! El jardinero traerá a continuación el siguiente espécimen. Retiren por favor ambas cortinas, en aquel extremo de allí, ¡y abran paso al elefante!
“«¡Creyó ver un elefante, que alto un pífano tocaba!». Hubo un momentáneo silencio, y entonces su áspera voz volvió a oírse en la distancia: «’Mas luego…’, ¡venga, arriba! ‘Mas luego advirtió que era…’, ¡so!, ‘que era, de su esposa, una…’ ¡abran paso, que viene!».
Y entró marchando o bamboleándose –difícil decir qué palabra es la correcta– un elefante, sobre sus patas traseras, mientras tocaba y sujetaba con las delanteras un pífano gigantesco.”
—¡El espécimen está ahora listo para su observación! –proclamó–. ¡Es exactamente del tamaño de un ratón común: Mus communis!
—Es muy pequeño –dijo con voz grave–. Más de lo que suelen serlo los elefantes, ¿me equivoco?
El profesor dio un brinco de gozosa sorpresa.
“¡Su alteza imperial ha hecho una observación perfectamente lógica!”
—¡Mantengan cerrada la puerta del microscopio! –gritó–. ¡Si la criatura escapase, con este tamaño…! –Pero el daño ya estaba hecho. La puerta se había abierto de golpe, y un momento después el monstruo andaba suelto, pisoteando a los aterrorizados espectadores, que no paraban de lanzar chillidos.
Pero el profesor no perdió su aplomo.
—¡Descorred esas cortinas! –gritó. Y así se hizo. El monstruo juntó sus patas, y de un tremendo salto desapareció en el cielo.
—¿Dónde está? –inquirió el emperador, frotándose los ojos.
—En la provincia de al lado, me imagino –respondió el profesor–. ¡Habrá salvado como mínimo 5 millas con ese salto! Lo siguiente es explicar uno o 2 procesos. Pero veo que apenas tengo sitio para maniobrar… la criaturita está relativamente en medio…
—Nuestro segundo experimento –anunció el profesor, mientras Bruno regresaba a su asiento, frotándose aún los codos ensimismado– es la producción de ese fenómeno apenas-visto-pero-que-seráenormemente- admirado: ¡la luz negra! Ustedes han contemplado la luz blanca, la roja, la verde, etcétera, ¡pero nunca, hasta este día maravilloso, han contemplado ojos distintos a los míos la luz negra! Esta caja –indicó, levantando el objeto con cuidado de la mesa, tras lo cual lo cubrió con un montón de mantas– está totalmente repleta de ella. Lo logré de la siguiente manera: metí una vela encendida en un armario a oscuras y cerré la puerta. Naturalmente, este estaba en ese momento lleno de luz amarilla. Luego cogí un bote de tinta negra y lo vertí sobre la vela y, para mi deleite, ¡cada chispa de luz amarilla pasó a ser negra! ¡Ese fue sin duda el momento de mayor orgullo de mi vida! Entonces llené una caja con ella. Y ahora… ¿querría alguien asomarse debajo de las mantas para verla?
—¿Qué has visto en la caja? –lo interrogó Silvia.
—¡Nada! –respondió Bruno con pesar–. ¡Estaba demasiado oscuro!
—¡Ha descrito a la perfección el aspecto de la luz negra! –exclamó el profesor con entusiasmo–. Esta y la nada resultan tan extremadamente similares, a primera vista, ¡que no me extraña que no haya logrado distinguirlas! Procederemos ahora al tercer experimento.
—¿Cuánto hemos de esperar? –gruñó el emperador.
El profesor miró su reloj.
—Bueno, creo que bastarán mil años para empezar –dijo–. Entonces liberaremos cuidadosamente la pesa y, si todavía muestra (como quizá sea el caso) una ligera tendencia a caer, la engancharemos otra vez a la cadena, y la dejaremos durante 8 mil años.
La emperatriz experimentó entonces uno de esos destellos de sentido común que sorprendían a todos los que la rodeaban.
—Entretanto habrá tiempo para otro experimento –señaló.
—¡Desde luego! –exclamó el encantado profesor–. Volvamos al estrado y pasemos al cuarto experimento.
»Para este último experimento, tomaré un cierto álcali, o ácido, no recuerdo qué. Ahora verán lo que ocurre cuando lo mezclo con un poco de… –cogió en ese momento un frasco y lo miró con aire dubitativo– cuando lo mezclo con… con algo…
El emperador interrumpió entonces:
—¿Cuál es el nombre de la sustancia? –preguntó.
—No me acuerdo –se disculpó el profesor– y se le ha caído la etiqueta. –Vació rápidamente el frasco en el otro y, con una tremenda explosión, ambos volaron en pedazos, perturbando todos los aparatos, e inundando el pabellón con un denso humo negro. Yo me levanté al instante, aterrado, y… y me vi de pie frente a mi solitaria chimenea, donde el atizador, tras caer finalmente de la mano del durmiente, había tirado las tenazas y el recogedor, y sacudido la tetera, lo cual había llenado el aire de nubes de vapor. Con un suspiro de cansancio, me encaminé hacia la cama.
—Me alegro de verlo tan animado –comencé por decir–. La última vez, recuerdo, pasaba casualmente por aquí justo cuando lady Muriel salía de la casa. ¿Sigue ella viniendo a visitarlo?
—Sí –repuso de forma pausada–. No s’ha olvidao de mí. No pierdo de vista su guapa cara muchos días seguíos. Bien m’acuerdo de la primera ve que vino, despué de vernos en la’stación de tren. Me dijo que vendría pa compensarme. ¡Dulce chiquilla! ¡Imagínese! ¡Pa compensarme!
Péssima tradução de um “sotaque” rural.
—Pasó lo siguiente, ¿sabe? Tábamos los dos esperando’l tren en la’stación. Y yo m’había sentao n’el banco. Y el jefe’stación vie y me manda a paseo… pa que la dama puea sentarse, ¿entiende?
—Lo recuerdo todo –asentí–. Yo estaba allí ese día.
“Minnie era mi nieta, señó, que vivía conmigo. Murió hace cosa d’un par de mese, quizá 3. Era una linda chiquilla, y buena, también. ¡Ah, pero la vía s’hace rara y solitaria sin ella!”
—Así que dice: «¡Haga como que soy su Minnie!», dice. «¿No le preparaba Minnie el té?» «Sí», le digo yo. Y prepara el té. «¿Y no l’encendía Minnie la pipa?», dice luego. «Sí», contesto. Y me enciende la pipa. «¿Y no le sacaba Minnie el té al porche?» Y yo digo: «Bonita», le digo, «¡me parece qu’eres ella!». Y s’echa a llorá un poco. Los dos lloramo un poco…
«El resultado de esa combinación, tal vez se hayan dado cuenta, ¡ha sido una explosión! ¿Quieren que repita el experimento?»
“El otro profesor entró leyendo un gran libro que sujetaba justo frente a sus ojos. Un resultado de que no fuese mirando por dónde iba fue que tropezó, mientras cruzaba el salón, salió por los aires, y cayó pesadamente de bruces en mitad de la mesa.”
—Si no me tropezara, no sería yo –dijo el otro profesor.
El profesor puso cara de gran horror.
—¡Oh, Bruno! –Esto era un susurro por parte de Silvia–. ¡No es de buena educación pedir un plato antes de que esté servido! Su hermano le respondió de la misma forma.
—Pero a lo mejod me olvido de pedidlo, cuando llegue, ¿sabes?; a veces sí que me olvido de cosas –agregó, al ver que Silvia se disponía a susurrarle algo más.
Y esta última no osó contradecir aquella afirmación.
“Para entonces, un camarero le había servido a Bruno un plato lleno de algo, lo cual hizo que se olvidara del pudin de pasas.
—Otra ventaja de las cenas de gala –explicó el profesor alegremente, para quien quisiera escucharle– es que lo ayuda a uno a ver a sus amigos. Si quieres ver a un hombre, ofrécele algo de comer. Con los ratones pasa lo mismo.”
—Hace mucho calor en la sala, con toda esta gente –le comentó el profesor a Silvia–. Me pregunto por qué no ponen algunos bloques de hielo en la chimenea. Uno la llena de carbón en el invierno, ya sabes, y se sienta en torno a ella para disfrutar del calor. ¡Qué agradable sería llenarla de hielo y hacer lo mismo con el fresquito!
A pesar del calor que hacía, la idea le provocó un ligero escalofrío a Silvia.
—Hace mucho frío fuera –señaló–. Hoy casi se me congelan los pies.
—¡Eso es culpa del zapatero! –repuso con jovialidad el profesor–. ¡Cuántas veces habré tenido que explicarle que debería hacer botas con pequeños soportes de hierro bajo las suelas, para instalar candiles! Pero nunca piensa. Nadie tendría frío, si tan sólo atendieran a esos pequeños detalles. Yo mismo siempre utilizo tinta caliente en invierno. ¡A poca gente se le ocurre alguna vez! ¡Con lo simple que es!
—¡Qué gato más gordo! –exclamó el lord canciller, inclinándose por delante del profesor para dirigirse a su pequeño vecino de asiento–. ¡Es totalmente asombroso!
—Era tdemendamente goddo al entdad –dijo Bruno–, así que sería muchósimo más asombdoso que adelgazara en un momento.
—¿Y esa fue la razón, supongo –planteó el lord canciller–, de que no le dieras el resto de la leche?
—No –negó Bruno–. Fue pod una dazón mejod. ¡Le quité el platito podque no le estaba gustando nada!
—A mí no me lo parece –apuntó el lord canciller–. ¿Qué te hizo pensar eso?
—Podque gduñía con la gadganta.
—¡Oh, Bruno! –exclamó Silvia–. ¡Así es como expresan los gatos que están contentos!
Bruno no parecía convencido.
—No es buen modo –objetó–. ¡Tú no decirías que estoy contento, si hiciera ese duido con la gadganta!
—¡Qué niño más singular! –musitó para sí mismo el lord canciller, pero Bruno lo había oído.
—¿Qué significa «un niño singulad»? –le susurró a Silvia.
—Significa «un» niño –le contestó Silvia, también susurrando–. Y «plural» significa 2 o 3.
—Entonces me alegdo muy muchósimo de sed un niño singulad –declaró Bruno con gran énfasis–. ¡Sería horible sed 2 o tdes niños! ¿Y si no jugaran conmigo?
—¿Por qué deberían hacerlo? –planteó el otro profesor, despertando repentinamente de un profundo ensimismamiento–. Es posible que estuviesen dormidos, ¿sabes?¹
¹ Possível influencia sobre Blackbeard em One Piece?!
“Los niños no se van a dormir todos a la vez, ¿sabes? Con lo que estos muchachos… ¿pero de quién estás hablando?”
—Ya no queda nada por hacer, ¿verdad?
—Bueno, la cena aún no ha terminado –recordó el profesor con una sonrisa de desconcierto–, ni el calor que hemos de soportar. Espero que disfrute de la cena, aunque sepa a poco, y que no le importe el calor, aunque sepa a mucho.
—¡Oh, eso pasa por acidente, en dealidad! –empezó a argumentar Bruno, con tanta vehemencia, que era obvio que ya le había planteado aquella misma dificultad al gato–. Me lo ha esplicado todo, mientdas se bebía la leche. Dijo: «Les enseño a los datones juegos nuevos, y a ellos les encanta». Y luego: «A veces pasan acidentes, y los datones se matan a sí mismos». Y luego: «Siempde me da muchósima pena, cuando sucede». Y luego…
—Si le diera tantísima pena –terció Silvia, con cierto desdén–, ¡no se comería a los ratones después de haberse matado a sí mismos!
Pero era obvio que también esta dificultad había sido tenida en cuenta en la exhaustiva discusión ética que acababa de tener lugar.
«Los datones muedtos nunca ponen ojeciones a que se los coman»
«No tiene sentido despeddiciad unos buenos datones»
—¡No ha tenido tiempo de decir tantas cosas! –interrumpió Silvia en tono indignado.
—¡No sabes cómo hablan los gatos! –replicó Bruno desdeñosamente–. ¡Lo hacen muy dapidísimo!
—¡Caramba, casi me olvido de la parte más importante del acto! El otro profesor ha de recitar un cerdo de un cuento… quiero decir, un cuento de un cerdo –se corrigió a sí mismo–. Tiene unas estrofas introductorias al principio, y al final.
—No puede tener estrofas introductorias al final, ¿o sí? –dijo Silvia.
—Espera a escucharlo –la instó el profesor–, entonces lo entenderás. No estoy seguro de que no tenga también alguna por la mitad. –Se puso en pie en ese momento, y se produjo un silencio instantáneo en todo el salón de banquetes; evidentemente, esperaban un discurso.
“Los pajarillos enseñan
a sonreír a unos tigres,
de cualquier malicia libres;
sonreír sin doblez, digo,
con la boca en semicírculo:
esa es la forma admisible.”
“Jamás conocí a un cerdo tan grueso,
que se bamboleara tanto al andar,
y que pudiese, por mucho que lo intentara,
¡hacer algo semejante a saltar!”
“Cuando el otro profesor terminó de recitar esta última estrofa, cruzó el salón hasta la chimenea y metió la cabeza por el conducto. Al hacerlo, perdió el equilibrio, cayó de cráneo en la parrilla vacía y quedó tan firmemente atascado en ella que llevó cierto tiempo conseguir sacarlo de allí. —Cdeí que quería ved cuánta gente había dentdo de la chibenea –había tenido tiempo de decir Bruno.”
—¡Se le debe de haber quedado la cara negra! –señaló la emperatriz con preocupación–. ¿Quiere que mande traer un poco de jabón?
—No, gracias –rechazó el ofrecimiento el otro profesor, manteniendo la cara girada hacia otro lado–. El negro es un color totalmente respetable. Además, el jabón sería inútil sin agua…
“Los pajarillos escriben
libros de gran interés,
lectura para los chefs;
lectura, digo, no asados:
el texto, si está tostado,
deja de verse tan bien.”
—¡Qué historia más tdiste! –dijo Bruno–. Empieza tdiste, y acaba más tdiste aún. Cdeo que voy a llorad. Silvia, déjame tu pañuelo, pod favod.
—No lo tengo aquí –susurró Silvia.
—Entonces, no lloraré –declaró Bruno valientemente.
—¡Bueno, bueno! –dijo–. ¡Prueba un poco de vino de primavera! –Llenó un vaso y se lo dio a Bruno–. ¡Bebe esto, bonito, y ya no serás el mismo!
—¿Quién seré? –preguntó Bruno, deteniéndose cuando se lo llevaba a los labios.
—¿Por qué has de meter siempre criaturas en las historias? –preguntó el profesor–. ¿Por qué no introduces acontecimientos, o circunstancias?
—Había una vez una coincidencia dando un paseo con un pequeño accidente, y se encontraron con una explicación, una explicación viejísima, tan vieja que iba completamente doblada sobre sí misma, y parecía más un enigma… –Cesó repentinamente su relato.
—¡Por favor, siga! –exclamaron ambos niños. El profesor se sinceró:
—Me resulta muy difícil inventar una historia de ese tipo. ¿Qué tal si Bruno cuenta una primero?
“Los pajarillos ocultan
sus crímenes en carteras,
y de ciervos connivencia;
connivencia y luego palos,
pues acaban devorados
si la memoria flaquea.”
“¡Beban a la salud del emperador! –Un gorgoteo generalizado resonó por todo el salón–. ¡Tres hurras por el emperador! –Este anuncio se vio seguido por el murmullo más débil posible, y el canciller, con una presencia de ánimo admirable, proclamó inmediatamente–: ¡El emperador va a hablar!”
—Pese a mi escasa disposición a ser el emperador… dado que todos así lo deseáis… ya sabéis lo mal que el difunto rector manejaba las cosas… con semejante entusiasmo como habéis mostrado… él os perseguía… os cobraba demasiados impuestos… sabéis quién es el más indicado para ser emperador… mi hermano carecía de sentido común…
Cuánto podría haber durado aquel curioso discurso resulta imposible de decir, pues justo en ese momento un huracán sacudió el palacio hasta los cimientos, abriendo de golpe las ventanas, apagando algunas de las lámparas y llenando el aire de nubes de polvo, las cuales adoptaban formas extrañas y parecían formar palabras.
Pero la tormenta amainó tan súbitamente como se había levantado: las ventanas volvieron a cerrarse; el polvo desapareció; todo estaba como un instante antes… a excepción del emperador y la emperatriz, en los cuales se había producido un cambio maravilloso. La mirada perdida y la sonrisa sin sentido se habían esfumado: todos podían ver que estos dos extraños seres habían recobrado el juicio.
—Y nos hemos comportado, mi esposa y yo, como dos bellacos redomados. No merecemos mejor calificativo. Cuando mi hermano se marchó, perdisteis al mejor rector que habéis tenido jamás. Y yo he hecho todo lo posible, pues soy un maldito hipócrita, para lograr con argucias que me convirtierais en emperador. ¡A mí! ¡Alguien que apenas tiene cerebro para ser limpiabotas!
El lord canciller se retorció las manos con desesperación.
—¡Está loco, buenos señores! –había empezado a decir. Pero el emperador y él dejaron repentinamente de hablar… y, en mitad del silencio absoluto que siguió, se oyó que alguien llamaba a la puerta principal.
“Se trataba desde luego de una visión lastimosa: los harapos que colgaban de su cuerpo estaban totalmente salpicados de barro; su cabello cano y su larga barba se encontraban salvajemente revueltos. Aun así, caminaba erguido, con paso majestuoso, como si estuviese acostumbrado a impartir órdenes, y, lo que resultaba más extraño de todo, Silvia y Bruno lo acompañaban, aferrados a sus manos y mirándolo con mudas expresiones de amor.”
“Para su completo asombro, el emperador se arrodilló al acercarse el pordiosero, y con la cabeza inclinada murmuró:
—¡Perdónanos!
—¡Perdónanos! –repitió de manera dócil la emperatriz, al tiempo que se arrodillaba al lado de su esposo.
El paria sonrió.
—¡Levantaos! –dijo–. ¡Os perdono! –Y la gente vio maravillada que se había producido un cambio en el viejo pordiosero, a la vez que hablaba. Lo que hasta entonces habían parecido mugrientos andrajos y manchas de barro resultaron ser en realidad atavíos reales, con bordados de oro y centelleantes gemas. Todos lo reconocieron entonces, e hicieron una reverencia ante el hermano mayor, y auténtico rector.
»¡Hermano mío y cuñada mía! –empezó a decir este último, con una voz clara que se escuchó en todo el vasto salón–. No vengo a molestaros. Sigue gobernando, como emperador, y hazlo sabiamente. Pues he sido elegido rey de Elfolandia. Mañana regreso allí, y no abandonaré el reino, salvo para… para… –Le tembló la voz y, con una expresión de inefable ternura, colocó sus manos en silencio sobre las cabezas de los 2 niños que lo flanqueaban, agarrados a él.”
“¡Dios santo! ¡Todo el mundo se había olvidado del príncipe Uggug!”
—Permitid que os lo explique. Sin-cuidado y Cuidados eran dos hermanos gemelos. Cuidados, como sabéis por el refrán, mató al asno. Y detuvieron por equivocación a Sin-cuidado, y fue a él a quien colgaron. De manera que Cuidados sigue vivo todavía. Pero vivir sin su hermano ha hecho de él alguien muy taciturno. Esa es la razón de que la gente diga: «¡Allá penas y Cuidados!».”
—¡Gracias! –dijo Silvia efusivamente–. Es extremadamente interesantísimo. Tal como yo lo veo, ¡eso lo explica todo!
—Bueno, todo todo no –replicó el profesor de manera modesta–. Hay 2 o 3 problemas científicos…
—¿Qué impresión general te dio su obesidad imperial? –preguntó el emperador al jefe de su guardia.
—Mi impresión fue que su obesidad imperial tiene cada vez más tendencia a…
—¿A qué?
Todos aguardaron la siguiente palabra con el aliento contenido.
—¡A pinchar!
—¡Como desee su alteza! Su obesidad imperial es… –No logró articular ni una palabra más.
La emperatriz se levantó presa de una súbita preocupación.
—¡Vayamos a buscarlo! –gritó. Y todo el mundo se dirigió en tromba hacia la puerta.
“¡Preocupadín, majestad! –estaba diciendo–. ¡Eso es lo que está, no cabe duda!”
—Puercoespín –dijo Silvia.
“Nos levantamos con gran apremio y seguimos a los niños escaleras arriba. Nadie se percató en lo más mínimo de mi presencia, pero esto no me sorprendió en absoluto, ya que hacía largo rato que me había dado cuenta de que era totalmente invisible para todos ellos, hasta para Silvia y Bruno.”
“Su voz era una especie de mezcla: había rugidos de león y bramidos de toro, y de vez en cuando un chillido como el de un loro gigante.”
—¡Un puercoespín! ¡El príncipe Uggug se ha convertido en un puercoespín!
—¡Un nuevo espécimen! –exclamó el encantado profesor–. Déjenme pasar, se lo ruego. ¡Debería ser catalogado de inmediato! Pero lo único que hicieron los hombres musculosos fue hacerle retroceder de un empujón.
—¡Cómo que catalogarlo! ¿Es que quiere que lo devore? –gritaron.
—¡Olvídese de especímenes, profesor! –dijo el emperador, abriéndose camino entre la multitud–. ¡Díganos cómo ponerlo a salvo!
—¡Una jaula grande! –repuso de inmediato el profesor–. ¡Traed una jaula grande –indicó en general hacia la gente– con fuertes barrotes de acero y una reja levadiza como la de una trampa para ratones! ¿Alguien tiene a mano algo así, por un casual?
No parecía algo que nadie fuese a tener a mano y, sin embargo, le trajeron una en el acto; curiosamente, resultó que había una en mitad de la galería.
—¡Colocadla de cara a la puerta, y subid la reja! –Esto se hizo en un momento.
»¡Ahora unas mantas! –voceó el profesor–. ¡Este es un experimento de lo más interesante!
—¡El experimento ha sido un éxito! –proclamó–. Todo lo que hace falta ahora es darle de comer 3 veces al día, a base de zanahorias picadas y…
—¡Olvídese por el momento de su comida! –lo interrumpió el emperador–. Volvamos al banquete. Hermano, tú primero, por favor. –Y el anciano, acompañado de sus hijos, encabezó el desfile de gente escaleras abajo.
—¡Ahí tienes el destino de una vida sin amor! –le dijo a Bruno, mientras regresaban a sus sitios. A lo cual este contestó:
—¡Yo siempde he querido a Silvia, así que nunca pincharé como lo hace él!
—Ahora el príncipe Uggug pincha mucho, ciertamente –comentó el profesor, que había oído las últimas palabras–, pero por muy puercoespín que sea, ¡sigue teniendo sangre real! Una vez que acabe el festín, voy a llevarle un pequeño regalo… sólo para que se calme, ya sabéis; no es agradable vivir en una jaula.
—¡Mi viejo enemigo! –gimió el profesor–. Lumbago, reumatismo, esas cosas. Creo que iré a tumbarme un rato. –Y salió renqueando del salón, bajo la compasiva mirada de los 2 niños.
—¡No tardará en ponerse mejor! –dijo en tono jovial el rey elfo–. ¡Hermano! –agregó, girándose hacia el emperador–. Tengo algunos asuntos que discutir contigo esta noche. La emperatriz cuidará de los niños. –Y los 2 hermanos se marcharon juntos, cogidos del brazo.
A la emperatriz los niños le parecieron una compañía bastante triste. No sabían hablar de otra cosa que no fuera «el querido profesor» y «qué pena que esté tan malito», hasta que acabó por hacer la bien recibida propuesta: «¡Vayamos a verlo!».
—Tenemos que llevarlo a pasar una temporada en la playa –dijo Silvia de manera tierna–. ¡Le hará muchísimo bien! ¡Y el océano es tan grandioso!
—¡Pero una montaña lo es más! –opinó Bruno.
—¿Qué tiene el mar de grandioso? –repuso el profesor–. ¡Pero si cabría dentro de una taza de té!
—Sólo parte de él –lo corrigió Silvia.
—Bueno, únicamente se necesitaría un cierto número de tazas de té para contenerlo todo. ¿Y dónde estaría entonces la grandiosidad? En cuanto a la montaña… ¡uno podría trasladarla entera en una carretilla, si se dispusiera de unos cuantos años!
—Reducida a pedazos en la carretilla… no tendría un aspecto grandioso –admitió Silvia con franqueza.
—Pero cuando los juntas otda vez… –empezó a decir Bruno.
—Cuando seas mayor –saltó el profesor–, ¡sabrás que uno no puede recomponer montañas así como así! Uno vive y aprende, ¿sabes?
—Pero no tiene pod qué hacedlo la misma pedsona, ¿no? –planteó Bruno–. ¿No vale con que yo viva y Silvia apdenda?
—¡Yo no puedo aprender sin vivir! –protestó Silvia.
—¡Pero yo puedo vivid sin apdended! –replicó Bruno–. ¡Sólo tienes que ponedme a pdueba!
—¡Pero yo sé todo lo que sé! –insistió el pequeñín–. ¡Sé muchósimas cosas! Todo, escepto las cosas que no sé. Y Silvia sabe todo lo demás.
El profesor emitió un suspiro y se dio por vencido.
—¿Sabes lo que es un boojum?
—¡Sí lo sé! –gritó Bruno–. ¡Es eso que se come y se puede haced en el hodno o fuera de él!
—Se refiere a un «bollo» –explicó Silvia en un susurro.
—No puedes hacer un bollo fuera del horno –observó el profesor en tono suave.
Bruno rio con desvergüenza.
—¡Seré yo quien le cuente una fáluba! –se lanzó Bruno a toda prisa–. Érase una vez una langosta, una uraca y un maquinista. Y la moraleja es que hay que acostumbdadse a maddugad…
—¿Cuándo inventaste esa fábula? –quiso saber el profesor–. ¿La semana pasada?
—¡No! –contestó Bruno–. ¡Hace muchósimo menos! ¡Pdueba otda vez!
—No se me ocurre –se rindió el profesor–. ¿Hace cuánto?
—¡Todavía no lo he hecho! –exclamó Bruno en actitud triunfante–. ¡Pero sí he inventado una genial! ¿Se la cuento?
Que o livro não possua uma moraleja para Bduno, isso me deixará aterradoramente triste! Um Uggug mais fofinho…
—¿Pero cómo regresó a la repisa de la chimenea tras su primera caída? –preguntó la emperatriz. (Era la primera pregunta lógica que había formulado en toda su vida.)
* * *
“Soy tan alegre como largo es el día, salvo cuando hay que meditar sobre alguna cuestión sumamente difícil.”
“La nota contenía únicamente 5 palabras: «Venga inmediatamente, por favor. Muriel».”
«¡Se trata sólo de Eric Lindon, después de todo! –pensé, en parte aliviado y en parte irritado–. ¡Desde luego, no es razón para haberme hecho venir!»
«Los pasteles del funeral se sirvieron fríos en el banquete de bodas»
(Hamlet)
“Sobraban más preguntas. La seguí al interior de la casa con expectación. Allí en la cama yacía –pálido y agotado, una simple sombra de su antiguo yo– ¡mi viejo amigo, regresado de entre los muertos!”
—¡Arthur! –exclamé. Me vi incapaz de decir nada más.
—¡Sí, he vuelto, viejo amigo! –dijo con un hilo de voz, y sonrió al cogerle yo la mano–. Él –añadió, señalando a Eric, que se encontraba allí al lado– me salvó la vida. Me trajo de regreso. ¡Después de a Dios, Muriel, esposa mía, es a él a quien debemos estar agradecidos!
Le estreché la mano a Eric en silencio, y luego al earl, y de común acuerdo nos trasladamos todos a la zona más oscura de la habitación, donde podíamos hablar sin molestar al inválido, que yacía, callado y feliz, sosteniendo la mano de su mujer y contemplándola con ojos que resplandecían con la firme e intensa luz del amor.”
«¡Y este era su rival! –pensé–. ¡El hombre que le había arrebatado el corazón de la mujer que amaba!»
“pero no, aquello no eran en absoluto incoherencias producto del delirio.”
“Aquella me pareció una buena oportunidad para escabullirme sin tener que hacerla pasar a ella por ninguna clase de despedida; de modo que, tras saludar al earl y a Eric con la cabeza, abandoné en silencio la habitación. Este último me siguió escaleras abajo y afuera, a la noche.
—¿Vivirá? –le pregunté, tan pronto estuvimos lo bastante lejos de la casa como para poder hablar en un tono normal.
—¡Vivirá! –respondió con un énfasis cargado de entusiasmo–. Los médicos están totalmente de acuerdo al respecto. Todo lo que necesita ahora, dicen, es reposo, tranquilidad absoluta y buenos cuidados. Para nada le faltarán reposo y tranquilidad aquí; y, en cuanto a los cuidados, ¡vaya!, creo más que posible… –se esforzó por hacer que su temblorosa voz asumiera un tono de picardía– que, en su actual alojamiento, ¡reciba un trato bastante bueno.”
Final decepcionantemente carola.
“Ni el propio Bruno podría haber subido las escaleras con paso tan ligero al tiempo que avanzaba a tientas en la oscuridad, sin que me hubiese detenido a prender una cerilla en la entrada dado que sabía que había dejado la lámpara encendida en mi sala de estar.
Pero no fue ninguna luz de lámpara corriente lo que me bañó cuando entré en la habitación, con una extraña, nueva y vaga sensación de que el lugar se encontraba bajo el efecto de algún encantamiento sutil.”
“un anciano circunspecto con vestiduras reales, reclinado en una butaca, y 2 chiquillos, una niña y un niño, de pie junto a él.” Santíssima trindade, três reis magos e blá-blá-blá…
—¿Todavía tienes la joya, hija mía? –estaba diciendo el anciano.
—¡Oh, sí! –exclamó Silvia con inusitado entusiasmo.
»¿Acaso crees que sería capaz de perderla u olvidarla? –Deshizo el lazo que rodeaba su cuello, mientras hablaba, y puso la joya en la mano de su padre.
Bruno la observaba admirado.
—¡Qué bdillo más bonito! –dijo–. ¡Es igual que una estdellita doja! ¿Puedo cogedla?
—¡Silvia! ¡Mira! –exclamó–. Puedo ved a tdaves de ella cuando la levanto hacia el cielo.
»Y no es doja para nada: ¡oh, es de un azul de lo más pdecioso! ¡Y las palabdas son totalmente distintas! ¡Mírala!
Silvia estaba ya también bastante excitada a estas alturas, y los 2 niños sostuvieron la joya al trasluz y entre los 2 leyeron letra por letra la inscripción: «Todos querrán a Silvia».
—¡Caramba, [Cadamba] esta es la otda joya! –exclamó Bruno–. ¿No te acueddas, Silvia? ¡La que no escogiste!
Silvia se la quitó, con expresión confundida, y la sostuvo primero a contraluz y luego abajo.
—¡Es azul, de una manera –dijo suavemente para sí misma–, y roja, de la otra! Pero yo creía que había 2 joyas… ¡Padre! –exclamó de pronto, depositando el guardapelo otra vez en la mano de este. ¡Ahora creo que era la misma joya todo el rato!
—Entonces la elegiste en vez de ella misma –apuntó Bruno con aire cavilante–. Padde, ¿es eso posible?
—Sí, mi niña –le respondió el anciano a Silvia, sin advertir la embarazosa pregunta de su hermano–, era la misma joya, pero elegiste de manera totalmente correcta. –A continuación volvió a anudar el lazo en torno al cuello de su hija.
—Silvia querá a todos… todos querán a Silvia –susurró Bruno, que luego se puso de puntillas para besar la «estrellita roja»–. Cuando uno la mira, es doja y addiente como el sol… y cuando uno mira a tdavés de ella, ¡es delicada y azul como el cielo.
“Pero oh, Silvia, ¿qué es lo que hace que el cielo sea de un azul tan bonito?
Los dulces labios de Silvia formaron las palabras de su respuesta, pero su voz se escuchó débil y muy distante. La visión estaba desvaneciéndose rápidamente ante mi ansiosa mirada, pero tuve la impresión, en ese último momento de desconcierto, de que quien se asomaba a través de esos confiados ojos castaños no era Silvia…”
GLOSSÁRIO HISPÂNICO (suplemento):
albaricoque: damasco
álgido (= PT): culminante, máximo; frio (o português só carrega esta segunda conotação).
almíbar: caramelo
alternar (= PT): revezar
apuesto: galante
arista: aresta
arrebolado: corado, cor do arrebol (nuvens durante o nascer ou pôr do sol)
berrinche: pirraça
bisagra: dobradiça
bote: quique (el bote de la pelota)
búho: coruja
butaca: cadeira
cerciorarse: assegurar-se, certificar-se
chanza: gracejo
chaparrón: aguaceiro
chinchar: chatear, atentar
columpio: balança, gangorra
conejera: gaiola do coelho
cormorón: corvo-marinho
cotorra: tagarela
cuerdo: lúcido
daga: adaga
desangelado: sem-graça
espachurrar: amassar, achatar
espinaca: espinafre
estrafalario (= PT): extravagante
fajina: o toque para refeições, no exército
flequillito: franjinha
fresa: morango
galimatias (sing.) (= PT): abobrinha
gandul: fanfarrão, traste (= PT gandulo)
gazapo: coelho jovem; mancada. Carroll (ou o tradutor de Carroll) utiliza a expressão em duplo sentido.
golfo: pivete
grajo: gralha, urubu
granuja: vigarista, patife
guardapelo: medalhão
guión: hífen
hucha: cofrinho
jarabe: xarope
lumbre: lume
melocotón: pêssego
mendrugo: pão dormido, esmola reles
moflete: bochecha
mora: amora
oporto: vinho do porto, vinho forte
oruga: lagarta ou verdura
páramo (= PT): charneca, brejo, lugar parado no tempo ou entediante, fim de mundo
patillitas: pequenas hastes de óculos
penique: péni ou centavo
perinola: ventoinha (brinquedo)
polilla: sinônimo de mariposa, que também existe em espanhol
pordiosero: mendicante
respingo: salto
riada: enchente
salvar: no sentido de transpor.
seto: cerca-viva
subasta: leilão
tejón: texugo
tiza: giz
zanja: vala
zoquete: pateta



